Un viejo amigo al que hace años que he perdido de vista y que, según me cuentan, ha abrazado la causa del independentismo más radical solía decirme, allá por los ochenta y noventa del pasado siglo y a modo de latiguillo —el hombre era chapado a la antigua y, como tal, esclavo de los latiguillos—, una frase que en estos momentos cobra todo su sentido. Cada vez que salía a relucir en nuestras conversaciones algún asunto referente a la política catalana, ese viejo amigo terciaba: «Es que Convergència, créeme, es como la Lliga». A mí ese paralelismo me parecía bastante improcedente. El tiempo no pasa en balde y un partido de antes de la guerra poco tenía que ver con otro nacido con la democracia. Y, luego, por más que el nacionalismo de corte conservador fuera común a ambas fuerzas políticas, la fundada por Prat de la Riba y Francesc Cambó a comienzos del XX era mucho más monolítica doctrinalmente, mientras que la erigida en torno a la figura de Jordi Pujol acogía tendencias ideológicas muy diversas —Josep Pla, en los albores de la Transición, se lamentaba de que Pujol quisiera instaurar la socialdemocracia sueca en una tierra, Cataluña, donde no vivía casi ningún sueco—. Pero debo reconocer que el tiempo ha acabado dando la razón a ese viejo amigo. Y es que el nacionalismo presuntamente moderado o conservador no tiene otro destino, en el fondo, que ser fagocitado por el más radical. En el caso de la Lliga y Cambó, el detonante fue la República y, sobre todo, la guerra civil. En el de Convergència y Pujol, ha sido el llamado Proceso. Y, en ambas circunstancias, los máximos líderes se han convertido en traidores a la patria. Cambó por su alianza con Franco; Pujol, por haber estafado económica y moralmente a los catalanes y al resto de los españoles durante 34 años. Cambó ya no regresó a Cataluña. Después de un tiempo en Suiza —siempre Suiza—, se instaló en Argentina, donde falleció en 1947. Sobre Pujol y sus restos todavía se especula. Pero parece difícil que ese hombre pueda volver salir a la calle en Cataluña sin exponerse al escarnio, el insulto o incluso la agresión.
El triste y miserable destino del catalanismo conservador
30 de julio de 2014
Parece que Jordi Pujol tiene pensado abandonar España. Y parece que uno de los destinos más probables de esta fuga es Alemania. Se comprende. Pujol se educó en el Colegio Alemán de Barcelona, por lo que habla alemán a la perfección —o eso dicen, que tras lo del comunicado del viernes uno ya no puede fiarse de nada—, y además posee contactos en aquel país, labrados a lo largo de su carrera política. Y, por si no bastara con lo anterior, cuenta con la presencia del bávaro Guardiola, otro gran patriota. De todos modos, debo confesar que a mí eso de Alemania, de confirmarse, me deja algo frío. Yo lo veía más bien en Acapulco, tostado de cabo a cabo y con la camisa desabrochada hasta el cuarto botón, como aquel empresario socio de su hijo. O en Ginebra, cerca de Urdangarín y señora, departiendo sobre lo divino y lo humano, esto es, sobre los paraísos fiscales y los infiernos procesales. O en Andorra incluso, haciendo el maquis y esperando la hora de regresar a la patria limpio ya de toda sospecha.
Hará cosa de un par de décadas, las autoridades o los comerciantes del Principado —para el caso es lo mismo— pusieron en marcha una campaña llamada «Andorra, l’escapada» cuyo objetivo no era otro que el de invitar a sus vecinos catalanes a cruzar la frontera. Ignoro cómo lo vivió entonces Jordi Pujol, si con esa risita de conejo tan catalana o, por el contrario, con cierta congoja y arrepentimiento ante la estafa cometida. En cualquier caso, entonces no tenía que huir. Ahora sí. Y es de desear que ese periplo que al parecer le va a llevar a Alemania no sea sólo la escapada, sino también la escapada definitiva.
Hará cosa de un par de décadas, las autoridades o los comerciantes del Principado —para el caso es lo mismo— pusieron en marcha una campaña llamada «Andorra, l’escapada» cuyo objetivo no era otro que el de invitar a sus vecinos catalanes a cruzar la frontera. Ignoro cómo lo vivió entonces Jordi Pujol, si con esa risita de conejo tan catalana o, por el contrario, con cierta congoja y arrepentimiento ante la estafa cometida. En cualquier caso, entonces no tenía que huir. Ahora sí. Y es de desear que ese periplo que al parecer le va a llevar a Alemania no sea sólo la escapada, sino también la escapada definitiva.
[ En crisis ]
Alemania, la escapada
28 de julio de 2014
+14.31.44.jpg)
(Ángel Zúñiga, "Cinco minutos en el Museo del Prado", La Vanguardia, 23-6-1954)
[ El viejo periodismo ]
Entenderán o no, pero nuestras gentes saben por instinto que aquello está bien
27 de julio de 2014
No deja de resultar altamente sintomático del proceso de decadencia de Cataluña —que no otra cosa es el llamado Proceso— que el texto más importante jamás firmado por el Muy Honorable Jordi Pujol, ex presidente de la Generalidad catalana, en su ya dilatada vida política contenga una ristra de errores gramaticales y que la mayoría de estos errores denoten una pérfida influencia del castellano. Así, ese «de la mateixa» (línea 3), cuestionado incluso en la lengua de Cervantes. O ese «doncs» con valor causal (línea 10), mímesis del pues castellano. O ese «pressa» donde debería figurar presa (línea 16), fruto del ensordecimiento bastardo de la ese sonora catalana. O ese «gestió de la que» en vez de gestió de la qual (línea 24), demostrativo del uso adulterino del relativo. O ese «als meus set fills i a la meva esposa» (línea 28), donde la preposición a que introduce ambos sintagmas está manifiestamente de más, ya que se trata de complementos directos. O, en fin, una puntuación delictiva y una floresta de anacolutos —no imputables en este caso a la interferencia del castellano— que sería ocioso reproducir aquí, pues ello nos llevaría a copiar el texto entero.
Seguro que si Pompeu Fabra levantara la cabeza también él concluiría que esto es el fin.
Seguro que si Pompeu Fabra levantara la cabeza también él concluiría que esto es el fin.
[ En crisis ]
Una gramática nada honorable
26 de julio de 2014
No seré yo quien afirme que esto del nacionalismo catalán es un cuento. Y menos en vísperas de la entrevista entre Rajoy y Mas, no vaya a suceder que el presidente del Gobierno se relaje más de lo habitual y, confiado en la capacidad de fabulación de su interlocutor y en la inconsistencia de sus demandas, acabe bajando la guardia. No, el nacionalismo catalán no es un cuento o, lo que es lo mismo, en Cataluña, nacionalistas haylos, y muchos. Pero entre lo real y lo narrado media un buen trecho. Esta semana lo hemos comprobado. Por un lado, el informe sobre las balanzas fiscales presentado por Ángel de la Fuente, director de la Fundación Fedea, demuestra como Cataluña, aun siendo una de las Comunidades Autónomas más perjudicadas por el actual sistema de financiación, no es en modo alguno la que más razones puede tener para la queja. Y, sobre todo —y ahí está el cuento—, existe en los distintos parámetros de cálculo una diferencia notoria entre las cifras facilitadas por la Generalitat y las resultantes del presente trabajo. La inflación alcanza, grosso modo, un 100%.
Por otro lado, esta misma semana Sociedad Civil Catalana ha hecho público un estudio dirigido por Josep Maria Oller, catedrático de Estadística de la UB, y realizado a partir del recuento, uno a uno, de todos los participantes en la llamada Vía Catalana del 11 de septiembre de 2013, según aparecían en la Gigafoto de la propia ANC. Pues bien, las conclusiones resultan aún más aparatosas: no fueron 2.300.000 personas, ni dos millones, ni siquiera 1.600.000, como pregonaron entonces los bravucones del régimen; los «encadenados» apenas llegaron a 800.000 —de los que habría que descontar, aunque sólo sea para no exponerse a una acusación por abusos, a más de 130.000 niños—. Aquí la inflación, por lo tanto, es todavía mayor: del orden de un 300% en el peor de los casos, y de un 200% en el mejor.
¿Que no dejan de ser una deuda considerable, la primera, y una movilización notable, la segunda? Sin duda. Pero al pan, pan, y al vino, vino. Sobre todo cuando sobre el cuento de las cifras se pretende edificar el nacimiento de una nación.
(ABC, 26 de julio de 2014)
Por otro lado, esta misma semana Sociedad Civil Catalana ha hecho público un estudio dirigido por Josep Maria Oller, catedrático de Estadística de la UB, y realizado a partir del recuento, uno a uno, de todos los participantes en la llamada Vía Catalana del 11 de septiembre de 2013, según aparecían en la Gigafoto de la propia ANC. Pues bien, las conclusiones resultan aún más aparatosas: no fueron 2.300.000 personas, ni dos millones, ni siquiera 1.600.000, como pregonaron entonces los bravucones del régimen; los «encadenados» apenas llegaron a 800.000 —de los que habría que descontar, aunque sólo sea para no exponerse a una acusación por abusos, a más de 130.000 niños—. Aquí la inflación, por lo tanto, es todavía mayor: del orden de un 300% en el peor de los casos, y de un 200% en el mejor.
¿Que no dejan de ser una deuda considerable, la primera, y una movilización notable, la segunda? Sin duda. Pero al pan, pan, y al vino, vino. Sobre todo cuando sobre el cuento de las cifras se pretende edificar el nacimiento de una nación.
(ABC, 26 de julio de 2014)
[ Porque hoy es sábado ]
El crítico literario Ernesto Ayala-Dip confiesa hoy en su periódico que tiene miedo y que de ese miedo tiene la culpa un manifiesto, el de Libres e iguales. Que un manifiesto firmado por ciudadanos más o menos relevantes infunda miedo a otro ciudadano resulta tremendo; ni que fuera un pronunciamiento. Pero hay quien así lo toma, qué le vamos a hacer. Y luego, en fin, el miedo es libre. Incluso el de un crítico literario como Ayala-Dip. A mí, sin embargo, lo que más me ha llamado la atención de su artículo no es ese miedo próximo al terror pánico que exhibe, ni tampoco esa natural inclinación por otro manifiesto, federal federal, ni siquiera su incomprensión ante el hecho de que un poeta y un cineasta, categorías nobles donde las haya, pudieran haber suscrito tamaña amenaza; es esa «gramática severa» que ha creído encontrar en el texto del manifiesto aterrorizante y que él ejemplifica en ese par de frases: «Reclamamos al Estado que aplique toda la ley y advierta con claridad de las consecuencias de violarla. Ninguna infracción debe quedar impune y ninguna sentencia puede ser desacatada». Por más vueltas que le doy, no alcanzo a ver dónde la gramática deja de ser simplemente correcta para tornarse también severa. A no ser que el articulista confunda ambos conceptos y considere fuera de lugar tener que sujetarse a una norma, sea esta gramatical o de otra índole. Porque lo que subyace en este «severa» no es otra cosa, en el fondo, que el rechazo de la ley y la reivindicación del derecho a violarla. O, si lo prefieren, la exigencia de impunidad ante los actos de desacato, en consonancia con lo que está ocurriendo en Cataluña desde hace por lo menos un par de años. Si bien se mira, a no pocos españoles –y, entre ellos, a bastantes catalanes– lo que en verdad les incomoda es tener que vivir en un Estado de derecho. O sea, en el Estado que la inmensa mayoría de los españoles se dieron hace ya más de 35 años.
[ En crisis ]
Una gramática severa
23 de julio de 2014
Allá por 1923 Gaziel escribió en su Vanguardia un artículo titulado «Una bandera indeseable». Empezaba así: «Las autoridades representantes del Estado francés impidieron que se realizase en París, hace algunos días, una pequeña manifestación de catalanismo político, en la vía pública y con banderas desplegadas al viento. Es evidente, para todos los que tengan la más rudimentaria idea de lo que son las relaciones internacionales, que el Estado francés no podía materialmente, sin disgustar al Estado español, obrar de otra manera. Sin embargo, el hecho ha sentado mal a un fogoso e importante sector del catalanismo. Y peor le sentaría si reflexionase un poco más». Por supuesto, el catalanismo actual sigue instalado en la misma miopía. No ya en lo tocante al despliegue de banderas allende los Pirineos, sino a lo que semejante despliegue simboliza. Los reiterados y sonoros fracasos cosechados por Mas y los suyos en Francia, en el resto de la Unión Europea y en lo que suele entenderse por mundo civilizado así lo atestiguan. Tal vez por ello ayer domingo la avanzadilla de ese catalanismo quemó en su Guernica particular las banderas española, francesa y de la Unión. Por rabia y por despecho, sin duda. Pero también por convicción. Y es que en la esencia de todo nacionalismo está el odio hacia el otro, los otros y los de más allá.
[ En crisis ]
Las banderas indeseables
21 de julio de 2014
La mayoría de las películas son novelas gráficas
20 de julio de 2014
Todo manifiesto es un rayo de esperanza. O, como mínimo, aspira a serlo. Pero, al mismo tiempo, todo manifiesto tiene como causa profunda una disfunción, algo que no queda más remedio que denunciar públicamente porque no funciona. En el «Manifiesto de los Libres e Iguales» que unos cuantos conciudadanos presentamos el pasado martes en Madrid esa disfunción es el Estado. Sí, el Estado en España no funciona como es debido. En el mejor de los casos chirría. En el peor, se atasca y cuesta Dios y ayuda reanimarlo. Habrá quien objetará que, de no ser por Cataluña, por lo que está ocurriendo ahora mismo en Cataluña, no habría habido manifiesto. Sin duda. Pero lo que está ocurriendo en Cataluña no es sino la expresión más hiriente de ese desarreglo estatal. Un desarreglo que viene de lejos y al que nunca se ha querido poner remedio. Nuestro Estado de las Autonomías ha confiado en la bondad del nacionalismo, y en particular del catalán. Aquello de «los catalanes son gente seria, laboriosa, emprendedora, gente con la que se puede contar; es verdad que tienen sus cosas, pero ¿quién no las tiene?», ha sido la constante. Y la figura del otrora «hombre de Estado» y hoy independentista Jordi Pujol, la encarnación política de ese espíritu, en el que, sobra añadirlo, «catalanes» y «nacionalistas catalanes» eran uno y lo mismo. Incluso quienes maliciaban de esa bondad del nacionalismo catalán y lo reducían todo a una cuestión de rédito contante y sonante —competencias, financiación, etc.—, nunca llegaron a imaginar que el escorpión, como en la fábula, se atrevería a picar a la rana. Y en esas estamos. O casi. Y el drama es que el Estado, en todas y cada una de las instituciones que lo forman, se halla como indefenso, sin iniciativa, confiando en que finalmente el escorpión, por su propio interés, desista de sus propósitos. Pero el escorpión, a qué engañarse, lleva el morder en su naturaleza. Y no desistirá. De ahí que el Estado deba tomar conciencia, de una vez, de la situación y actuar en consecuencia. Como deben hacerlo todos los españoles defensores del bien común y de su tan preciada condición de ciudadanos libres e iguales.
(ABC, 19 de julio de 2014)
(ABC, 19 de julio de 2014)
[ Porque hoy es sábado ]
Libres e iguales
19 de julio de 2014
Parece que Artur Mas está dispuesto a cambiar la fecha y la pregunta -o preguntas- de su consulta a condición de que el Gobierno le permita convocarla. Según él, todo es negociable menos el referendo. Así las cosas, Mariano Rajoy ya sabe a qué atenerse en su próximo encuentro con el presidente de la Generalitat. En sus manos está la posibilidad de desbloquear la situación. Basta con que deje a los catalanes votar. ¿El qué? Eso es lo de menos, siempre y cuando el asunto sea de importancia. Pueden votar, pongamos por caso, sobre la necesidad de empezar a erigir un panteón de catalanes ilustres, cuyos primeros moradores serían, sin duda alguna, todos y cada uno de los miembros de la familia Pujol-Ferrusola; o sobre la conveniencia de convertir el himno del Barça en himno vehicular de la enseñanza pública y privada del país, lo que conllevaría su aprendizaje desde el parvulario y su ejecución e interpretación en todos los niveles del sistema educativo; o en fin, y en aras a un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, sobre la oportunidad de eliminar la diversidad de cabeceras periodísticas escritas, audiovisuales y digitales existentes hoy en Cataluña -al fin y al cabo, todas dependen del mismo presupuesto y dicen más o menos lo mismo- para conservar un solo diario, una sola radio, una sola televisión y una sola plataforma digital, todos ellos grandes y libres. Estoy seguro de que en los tres supuestos consultivos el sí sería abrumador o, lo que es lo mismo, el no sería tan residual como aquel Estado al que se refirió Pasqual Maragall hará pronto ocho años coincidiendo con la entrada en vigor del actual Estatuto.
Pero dudo mucho que el grado de flexibilidad anunciado por Mas llegue a tanto. Sea como sea, lo importante, insisto, es el voto. Y no únicamente para el presidente de la Generalitat; también para sus subalternos y asociados. Anteayer, a raíz de la presentación en Madrid del Manifiesto de los libres e iguales, los portavoces de ERC y CIU en el Parlamento catalán, lejos de discutir el sentido del documento y las propuestas en él contenidas, apelaron a la presunta incompatibilidad entre la condición de intelectual y la "actitud antidemocrática", el primero, o directamente al "miedo a la democracia" de los firmantes, el segundo. No hace falta indicar que por democracia esos preclaros representantes de la voluntad popular catalana entienden tan sólo el ejercicio del derecho al voto de sus congéneres regionales. Y sobra añadir que ese mismo derecho que ellos reclaman para sí se lo niegan, en lo que a sus asuntos atañe, al resto de los españoles.
Para el nacionalismo catalán, la reivindicación del voto -es decir, del llamado "derecho a decidir" y la consiguiente consulta- se ha convertido en algo lisérgico. Permite a los adeptos huir de la realidad y sus conflictos para refugiarse en el paraíso artificial de la independencia y el Estado propio; facilita una visión deformada de las cosas, con lo que semejante distorsión suele traer consigo -para entendernos: el adepto cree estar transitando por una verde e inconmensurable llanura y resulta que tiene ante sí un precipicio-, y sume al interfecto en un estado de placidez balsámica. Ah, y lo que es peor, al igual que aquel LSD de nuestra juventud -ignoro cómo andará ahora la cosa-, crea adicción. El problema, ya lo adivinan, es la vuelta a la realidad. Cuando no el mal viaje, que muchas veces, por desgracia, no tiene retorno. En fin, no sé hasta qué punto esta gente está en condiciones de razonar. Pero, en todo caso, avisados quedan.
(Crónica Global)
Pero dudo mucho que el grado de flexibilidad anunciado por Mas llegue a tanto. Sea como sea, lo importante, insisto, es el voto. Y no únicamente para el presidente de la Generalitat; también para sus subalternos y asociados. Anteayer, a raíz de la presentación en Madrid del Manifiesto de los libres e iguales, los portavoces de ERC y CIU en el Parlamento catalán, lejos de discutir el sentido del documento y las propuestas en él contenidas, apelaron a la presunta incompatibilidad entre la condición de intelectual y la "actitud antidemocrática", el primero, o directamente al "miedo a la democracia" de los firmantes, el segundo. No hace falta indicar que por democracia esos preclaros representantes de la voluntad popular catalana entienden tan sólo el ejercicio del derecho al voto de sus congéneres regionales. Y sobra añadir que ese mismo derecho que ellos reclaman para sí se lo niegan, en lo que a sus asuntos atañe, al resto de los españoles.
Para el nacionalismo catalán, la reivindicación del voto -es decir, del llamado "derecho a decidir" y la consiguiente consulta- se ha convertido en algo lisérgico. Permite a los adeptos huir de la realidad y sus conflictos para refugiarse en el paraíso artificial de la independencia y el Estado propio; facilita una visión deformada de las cosas, con lo que semejante distorsión suele traer consigo -para entendernos: el adepto cree estar transitando por una verde e inconmensurable llanura y resulta que tiene ante sí un precipicio-, y sume al interfecto en un estado de placidez balsámica. Ah, y lo que es peor, al igual que aquel LSD de nuestra juventud -ignoro cómo andará ahora la cosa-, crea adicción. El problema, ya lo adivinan, es la vuelta a la realidad. Cuando no el mal viaje, que muchas veces, por desgracia, no tiene retorno. En fin, no sé hasta qué punto esta gente está en condiciones de razonar. Pero, en todo caso, avisados quedan.
(Crónica Global)
El voto lisérgico
17 de julio de 2014

España vive un momento crítico.
El secesionismo catalán pretende romper la convivencia entre los españoles y destruir su más valioso patrimonio: la condición de ciudadanos libres e iguales. El nacionalismo antepone la identidad a la ciudadanía, los derechos míticos de un territorio a los derechos fundamentales de las personas, el egoísmo a la solidaridad. Desprecia el pluralismo social y político, y cuando trata de establecer fronteras interiores arrincona como extranjeros en su propio país a un abrumador número de ciudadanos...
Libres e iguales
16 de julio de 2014
A veces hay noticias que me llenan de ilusión. Esta del rector José Carrillo y el profesor Pablo Iglesias, por ejemplo. Iglesias, como saben, es un flamante eurodiputado. Pero, antes de eso, era profesor titular interino de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. Ese interinado concluyó el pasado 1 de julio y, como es natural, Iglesias no va a renovarlo. Lo que no significa que vaya a dejar de dar clases. Y es que su rector en la Complu, el rector Carrillo, tiene previsto ofrecerle un puesto de profesor honorífico. Se ve que Carrillo no concibe su Universidad —esa que ha tenido que pedir un anticipo al Gobierno de la Comunidad para pagar las nóminas y en la que algunos profesores se lucraban con cadáveres— sin un Iglesias aleccionando a los chavales. Supongo que está en su derecho. Si bien se mira, la tan cacareada autonomía universitaria —y a las múltiples pruebas me remito— no es otra cosa que un predio regido por el amiguismo y la endogamia. Pero ello no debería llevar a que los demás interinos que se han quedado sin contrato, no pueden ya aspirar a una titularidad y no han salido elegidos eurodiputados renuncien a seguir los pasos de Iglesias. Yo, por ejemplo. O algún buen amigo. La universidad decidió prescindir un día de nuestros servicios y, dado que no éramos titulares de plaza, no ha habido forma de reengancharnos. Es verdad que no contábamos con las simpatías rectorales. Ni siquiera con las departamentales. Pero entre los estudiantes teníamos, como Iglesias, fieles seguidores. E incluso algún admirador. ¿No sirve para el caso? Si él puede, los demás también podemos, ¿no? Eso sí, a nosotros deberían pagarnos, aunque fuera poco. Al fin y al cabo, no somos eurodiputados.
[ En crisis ]
Si él puede, los demás también podemos, ¿no?
14 de julio de 2014
+13.55.01.jpg)
(Ramón J, Sender, "Vuelta a Maquiavelo y al Renacimiento", La Libertad, 20-4-1932)
[ El viejo periodismo ]
«No habrá una solución estable al problema de encaje entre Cataluña y España sin que los catalanes se puedan pronunciar sobre su futuro en un referéndum.» Son palabras de esta semana de Miquel Iceta, futuro primer secretario del PSC. Es verdad que fueron precedidas de la advertencia de que ese pronunciamiento catalán debía producirse tras un acuerdo entre las partes, o sea, entre el Gobierno autonómico y el central. Y también lo es que Iceta no estaba aludiendo con ello a una consulta como la prevista el 9 de noviembre, sino a una cuya pregunta él mismo formuló como sigue: «¿Quiere que el Gobierno de Cataluña negocie con las instituciones del Estado un acuerdo que garantice el reconocimiento del carácter nacional de Cataluña, un pacto fiscal solidario y el blindaje de las competencias en lengua y cultura?» Pero, aun así, su postura —y la del partido que pronto va a representar al máximo nivel— continúa estando fuera de lugar, por cuanto parte de una premisa falsa: la de que los catalanes no se han pronunciado sobre su futuro. Sí lo hicieron. En junio de 2006, para ser precisos. Y luego el Tribunal Constitucional, atendiendo a la circunstancia de que el Estatuto votado y aprobado por las Cortes españolas y por una considerable mayoría de la minoría del cuerpo electoral catalán que ejerció su derecho al voto contenía unos cuantos artículos incompatibles con la Carta Magna, anuló lo que entraba en colisión con nuestro ordenamiento jurídico. Ciertamente, si las Cortes hubieran hecho bien su trabajo, lo aprobado por los catalanes en referéndum no habría merecido recorte alguno. Pero, qué se le va a hacer, el PSOE necesitaba salvar la cara ante sus socios nacionalistas y no le importó ensuciarse las manos en el Congreso en la confianza de que la sentencia del Constitucional sería benévola y, en último término, tardaría en llegar —como así fue—. Si bien se mira, lo que Iceta está proponiendo ahora es devolverle al Estatuto aquellos artículos que no encajaban en la Constitución y fueron, por tanto, justamente eliminados. Y hacerlo, por supuesto, sin que el resto de los españoles puedan pronunciarse al respecto.
(ABC, 12 de julio de 2014)
(ABC, 12 de julio de 2014)
[ Porque hoy es sábado ]
Pronunciamientos
12 de julio de 2014
La semana pasada un buen amigo con el que hablo menos de lo que debiera me recordó, por si se me había olvidado, que arrancaba el Año Vinyoli. Tenía razón: se me había olvidado. Estábamos a 3 de julio y al día siguiente se cumplían cien años del nacimiento del poeta, por lo que el Departamento de Cultura de la Generalitat, fiel a la costumbre instaurada en la década de los ochenta por el parafuncionario Altaió, daba por inaugurado el año dedicado a su figura. Joan Vinyoli —o, para ser precisos, Juan Viñoly— nació, en efecto, en Barcelona el 4 de julio de aquel año infausto en que Europa empezó a desgarrarse como nunca hasta entonces. Pero lo infausto, para él, vino más bien con el fin de la guerra. No por la guerra en sí, sino por la epidemia de gripe que asoló medio mundo aquel otoño y se llevó por delante a 70 millones de personas. Su padre, que era médico, no rehuyó el cumplimiento del deber y murió a pie de obra. Esa orfandad precoz marcaría la vida del futuro poeta. A los dieciséis años tuvo que ponerse a trabajar para mantener al resto de la familia: entró en la Editorial Labor y ya no saldría de allí hasta la jubilación.
Pero, además de ejercer sus labores como «empleado de escritorio» —así gustaba de calificarse a sí mismo no sin cierta retranca, pues llegó a alcanzar en la empresa el puesto de subgerente—, Vinyoli escribía. Poesía, y de la buena. Por desgracia, en la Cataluña que le tocó en suerte esa calidad no fue apreciada más que en sus últimos años, y aún hasta cierto punto. La sombra de Espriu lo cubría todo. Para entendernos: el plus de poeta nacional —y abstemio, habría que añadir, aunque sólo sea para rematar el contraste entre el estoico de Sinera y el epicúreo veraneante de Begur y Santa Coloma de Farners—. Algo así se ha repetido ahora con la celebración de los centenarios respectivos. El de Espriu ha contado con toda la parafernalia institucional y un presupuesto de escándalo —empezando por los obscenos honorarios del comisario Bru de Sala—, mientras que el de Vinyoli se mueve en otra dimensión, mucho más modesta y quisiera creer que también más humana y más apegada a su obra.
Aun así, el arranque del pasado jueves tuvo ya un pequeño lunar. Entre los intervinientes figuraba Àlex Susanna. Natural, ya que se trata del actual director del Instituto Ramon Llull (IRL) y la obra de Vinyoli merece ser difundida urbi et orbi. Pero Susanna no figuraba sólo como director del IRL; también como «amigo personal del poeta». Yo no sé lo que es un amigo personal, pero sí sé lo que es un amigo. Y, en particular, un amigo de Joan Vinyoli, dado que yo lo fui. Y me consta que Susanna, suponiendo que hubiera llegado a serlo, perdió un buen día esa condición. Exactamente el día en que Vinyoli descubrió que aquel joven con ínfulas de poeta no se había arrimado a él porque apreciara su obra y su compañía, sino sólo por las puertas que podía llegar a abrirle en el siempre mezquino mundo de la literatura catalana. Una vez abiertas esas puertas, y en la creencia de que ya no podría abrirle muchas más, fue el propio Susanna quien dejó de frecuentar a Vinyoli. Sin explicación ninguna, como quien abandona un trasto viejo la noche de San Juan.
He dicho antes que Vinyoli escribió toda su vida poesía. En esa poesía, no todo fueron versos. También hubo cartas y, en especial, postales. Es posible que Susanna recibiera alguna y la conserve. Son retazos de vida, de un valor literario notable. Pero la amistad, la verdadera amistad, no la forjan una simple postal, un par de visitas a domicilio o una firma estampada en un acto de homenaje, sino una relación robusta, sostenida, basada en la confianza, la lealtad y, a menudo, el cariño. Es lo que permite, andando el tiempo, afirmar que uno ha sido amigo de alguien y, por supuesto, que este alguien lo ha sido de uno. Lo demás son sólo medias verdades, cuando no grandes mentiras.
(Crónica Global)
Pero, además de ejercer sus labores como «empleado de escritorio» —así gustaba de calificarse a sí mismo no sin cierta retranca, pues llegó a alcanzar en la empresa el puesto de subgerente—, Vinyoli escribía. Poesía, y de la buena. Por desgracia, en la Cataluña que le tocó en suerte esa calidad no fue apreciada más que en sus últimos años, y aún hasta cierto punto. La sombra de Espriu lo cubría todo. Para entendernos: el plus de poeta nacional —y abstemio, habría que añadir, aunque sólo sea para rematar el contraste entre el estoico de Sinera y el epicúreo veraneante de Begur y Santa Coloma de Farners—. Algo así se ha repetido ahora con la celebración de los centenarios respectivos. El de Espriu ha contado con toda la parafernalia institucional y un presupuesto de escándalo —empezando por los obscenos honorarios del comisario Bru de Sala—, mientras que el de Vinyoli se mueve en otra dimensión, mucho más modesta y quisiera creer que también más humana y más apegada a su obra.
Aun así, el arranque del pasado jueves tuvo ya un pequeño lunar. Entre los intervinientes figuraba Àlex Susanna. Natural, ya que se trata del actual director del Instituto Ramon Llull (IRL) y la obra de Vinyoli merece ser difundida urbi et orbi. Pero Susanna no figuraba sólo como director del IRL; también como «amigo personal del poeta». Yo no sé lo que es un amigo personal, pero sí sé lo que es un amigo. Y, en particular, un amigo de Joan Vinyoli, dado que yo lo fui. Y me consta que Susanna, suponiendo que hubiera llegado a serlo, perdió un buen día esa condición. Exactamente el día en que Vinyoli descubrió que aquel joven con ínfulas de poeta no se había arrimado a él porque apreciara su obra y su compañía, sino sólo por las puertas que podía llegar a abrirle en el siempre mezquino mundo de la literatura catalana. Una vez abiertas esas puertas, y en la creencia de que ya no podría abrirle muchas más, fue el propio Susanna quien dejó de frecuentar a Vinyoli. Sin explicación ninguna, como quien abandona un trasto viejo la noche de San Juan.
He dicho antes que Vinyoli escribió toda su vida poesía. En esa poesía, no todo fueron versos. También hubo cartas y, en especial, postales. Es posible que Susanna recibiera alguna y la conserve. Son retazos de vida, de un valor literario notable. Pero la amistad, la verdadera amistad, no la forjan una simple postal, un par de visitas a domicilio o una firma estampada en un acto de homenaje, sino una relación robusta, sostenida, basada en la confianza, la lealtad y, a menudo, el cariño. Es lo que permite, andando el tiempo, afirmar que uno ha sido amigo de alguien y, por supuesto, que este alguien lo ha sido de uno. Lo demás son sólo medias verdades, cuando no grandes mentiras.
(Crónica Global)
[ Crónica Global ]
Joan Vinyoli, amigo
9 de julio de 2014
[1931. Un bar en la Rambla de Gerona, España.]
«—Blanca doble.
—¡Paso!
Un camarero se acercó a la mesa:
—¿No podrían ustedes hablar en catalán?
Matías se quedó perplejo. Aquel asunto se estaba convirtiendo en un verdadero problema, que a él y a muchos como él les impedía saborear a gusto las órdenes draconianas. Con la proclamación de la República catalana los ánimos se habían exaltado hasta tal punto que ser manchego, andaluz o castellano iba suponiendo en Gerona, incluso para jugar al dominó en el Neutral, un auténtico problema. El hombre no comprendía aquella situación. Le parecía grotesco que la gente se arrodillara al oír tocar la Santa Espina. ¡Y lo más grave era que su propia mujer acababa de recibir de Bilbao una boina de tamaño cinco veces superior al diámetro de su cráneo! ¡Ella, que nunca había leído el periódico, ahora esperaba los del Norte con impaciencia y nunca llegaba al final de la página sin soltar un “¡ené!” que le ponía a uno la carne de gallina! Y el problema no era sólo catalán y vasco. Navarra elaboraba también su estatuto. Galicia seguía el ejemplo. Aragón, Valencia, Extremadura, Baleares y Canarias. ¡Incluso Cádiz se disponía a pedir estatuto de ciudad libre!
—Dentro de un mes —dijo Matías—, un telegrama dirigido desde el centro de Madrid a la Moncloa o Chamberí pagará tarifa de “Extranjero”.»
«—Blanca doble.
—¡Paso!
Un camarero se acercó a la mesa:
—¿No podrían ustedes hablar en catalán?
Matías se quedó perplejo. Aquel asunto se estaba convirtiendo en un verdadero problema, que a él y a muchos como él les impedía saborear a gusto las órdenes draconianas. Con la proclamación de la República catalana los ánimos se habían exaltado hasta tal punto que ser manchego, andaluz o castellano iba suponiendo en Gerona, incluso para jugar al dominó en el Neutral, un auténtico problema. El hombre no comprendía aquella situación. Le parecía grotesco que la gente se arrodillara al oír tocar la Santa Espina. ¡Y lo más grave era que su propia mujer acababa de recibir de Bilbao una boina de tamaño cinco veces superior al diámetro de su cráneo! ¡Ella, que nunca había leído el periódico, ahora esperaba los del Norte con impaciencia y nunca llegaba al final de la página sin soltar un “¡ené!” que le ponía a uno la carne de gallina! Y el problema no era sólo catalán y vasco. Navarra elaboraba también su estatuto. Galicia seguía el ejemplo. Aragón, Valencia, Extremadura, Baleares y Canarias. ¡Incluso Cádiz se disponía a pedir estatuto de ciudad libre!
—Dentro de un mes —dijo Matías—, un telegrama dirigido desde el centro de Madrid a la Moncloa o Chamberí pagará tarifa de “Extranjero”.»
José María Gironella, Los cipreses creen en Dios
[ En crisis ]
Enseñanzas del pasado
7 de julio de 2014
+16.47.15.jpg)
(Manuel Pombo Angulo, "Prohibición del 'Día del canto flamenco'", La Vanguardia, 23-6-1953)
[ El viejo periodismo ]
Cuando yo ejercía de catalán, TV3 nunca fue la mía. Ni siquiera en sus primeros y gloriosos compases, en los que llegué incluso a pisar sus platós para tratar de meter en vereda lingüística a los periodistas deportivos —fracasé, sobra añadirlo—. Así las cosas, ni les cuento cuál es mi relación con TV3 ahora que ya me he quitado de la catalanidad. Sólo la frecuento por razones estrictamente opinativas y cuando el nivel de excrecencia alcanza volúmenes notorios. O sea, a toro pasado y ciñéndome a los minutos indispensables. Eso mismo acabo de hacer con el fragmento de «Els Matins» del pasado martes en que los tertulianos dejaron como chupa de dómine a Societat Civil Catalana (SCC). Todos sin excepción —la televisión pública catalana ya no se toma siquiera la molestia de incluir en sus tertulias a un abnegado y sufriente contradictor de la doctrina oficial, eso que en las viejas facultades de periodismo se conocía como «la coartada del medio»— la emprendieron con la entidad, cuyo nombre impugnaron, a la que acusaron de «antidemocrática» y motejaron de «quinta columna», y a la que atribuyeron un discurso que puede generar «una bola de nieve tóxica». Pero lo verdaderamente significativo del vídeo no son tanto las mentiras y las calumnias como lo demás. Es decir, las risitas de conejo, las miradas cómplices, los silencios de la moderadora, el acuerdo procaz de todos los presentes ante lo que allí se estaba afirmando. El Gobierno de la Generalitat ha dado barra libre a sus fieles y seguros servidores —dependientes, en su gran mayoría, del dinero público— y estos no lo desaprovechan. El resultado, claro, es un vómito de proporciones colosales.
Y, mientras, RTVE no sólo mantiene una obscena equidistancia ante la deriva nacionalista, sino que su franquicia catalana se permite incluso premiar un espot favorable a la independencia elaborado por estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra. Menudo panorama. Y el otro Gobierno, el del conjunto de los españoles, a verlas venir. Ya sólo queda confiar, me temo, en que los chuzos de noviembre no caigan todos de punta.
(ABC, 5 de julio de 2014)
Y, mientras, RTVE no sólo mantiene una obscena equidistancia ante la deriva nacionalista, sino que su franquicia catalana se permite incluso premiar un espot favorable a la independencia elaborado por estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra. Menudo panorama. Y el otro Gobierno, el del conjunto de los españoles, a verlas venir. Ya sólo queda confiar, me temo, en que los chuzos de noviembre no caigan todos de punta.
(ABC, 5 de julio de 2014)
[ Porque hoy es sábado ]
Barra libre con SCC
5 de julio de 2014
A medida que nos acercamos al 9-N, la mano negra se extiende. La mano negra, sobra decirlo, no es la Mano Negra serbia que contribuyó a precipitar este continente, hace justo un siglo, a la primera de sus grandes guerras mundiales, sino una mucho más casera. Se trata de «la larga y sucia mano negra» a la que recurren, a juicio de Miquel Sellarès, los Estados para impedir que los pueblos deseosos de emanciparse puedan ver realizados sus sueños —léase: la que el Estado español está ya utilizando para coartar las ansias de libertad de Cataluña—. A primeros de mayo, el imputado y todavía diputado de CDC Oriol Pujol la vio detrás de las pesquisas judiciales que le llevaron a declarar ante los tribunales por haber aceptado presuntamente un soborno de 30.000 euros en relación con el caso de las ITV. Y este lunes también se refirió a ella el secretario de Organización del partido, Josep Rull, a propósito de la detención de su correligionario y alcalde de Torredembarra, acusado de blanqueo de capitales. (Entre paréntesis: no deja de ser un maravilloso ejemplo del poder evocador de la antítesis el que una mano negra sea la causante última del blanqueo de capitales.)
Pero Rull ha llevado esa negritud mucho más lejos. Para él, la entrada de UPyD y Ciutadans en el grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa no habría sido posible de no mediar la larga y sucia mano negra a la que aludiera Sellarès la semana pasada. El objetivo de la operación, asegura el secretario convergente, no es otro que el de «intentar aislar el mundo soberanista catalán de las corrientes principales de la política europea». Tal vez. Demos por cierto incluso que esa mano negra existe y ha servido para lo que Rull dice que ha servido. Pues bien, ¿acaso no tenían derecho los diputados de UPyD y C’s a entrar en el grupo de los liberales europeos? ¿Acaso no tenían derecho esos liberales europeos a admitir en su grupo a seis nuevos eurodiputados españoles, lo que les permite, de paso, aumentar su influencia como grupo en el Parlamento Europeo? Añadan a lo anterior, como prueba de cargo, que CDC no tiene más que un representante en este grupo, dado que el representante de Unió, elegido en tercer lugar de la Coalición por Europa, se integra en el grupo del Partido Popular Europeo. ¿Qué vale uno contra seis, por más que este uno se arrogue el haber ganado en estos años «unas posiciones muy claras de la familia liberal»?
En el fondo, el problema al que se enfrenta CDC en Europa es el de la contestación. O, si lo prefieren, el de la convivencia. No con esos liberales con los que sin duda se ha llevado hasta la fecha la mar de bien y a los que ha contado eso que en Cataluña llaman «sopars de duro» y que vienen a ser como una suerte de fanfarronadas —nacionales, por supuesto—, sino con los que la conocen bien, con los que le plantan cara y le cantan las cuarenta, con los que no le van a dejar pasar ni una. Entre otras cosas, porque ahora son más y no están dispuestos a pagar ningún peaje —como sí lo han pagado durante años, en España y aun siendo muchísimos más, los dos principales partidos gobernantes—. Y quien dice contestación y convivencia, dice realidad. Rull lo llama mano negra, pero resulta difícil encontrar algo tan claro, tan evidente, con una explicación tan palmaria. Y lo mismo puede afirmarse en relación con los casos antes citados. Tanto el de Oriol Pujol como el del alcalde de Torredembarra no esconden sino la presumible comisión de un delito y la consiguiente obligación de rendir cuentas ante la justicia.
Nos aguardan, pues, unos meses en los que la mano negra aparecerá a menudo. Habrá que armarse de paciencia. Y, sobre todo, habrá que consolarse pensando que bajo esa mano negra no hay más que las vergüenzas y los fracasos del nacionalismo.
(Crónica Global)
Pero Rull ha llevado esa negritud mucho más lejos. Para él, la entrada de UPyD y Ciutadans en el grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa no habría sido posible de no mediar la larga y sucia mano negra a la que aludiera Sellarès la semana pasada. El objetivo de la operación, asegura el secretario convergente, no es otro que el de «intentar aislar el mundo soberanista catalán de las corrientes principales de la política europea». Tal vez. Demos por cierto incluso que esa mano negra existe y ha servido para lo que Rull dice que ha servido. Pues bien, ¿acaso no tenían derecho los diputados de UPyD y C’s a entrar en el grupo de los liberales europeos? ¿Acaso no tenían derecho esos liberales europeos a admitir en su grupo a seis nuevos eurodiputados españoles, lo que les permite, de paso, aumentar su influencia como grupo en el Parlamento Europeo? Añadan a lo anterior, como prueba de cargo, que CDC no tiene más que un representante en este grupo, dado que el representante de Unió, elegido en tercer lugar de la Coalición por Europa, se integra en el grupo del Partido Popular Europeo. ¿Qué vale uno contra seis, por más que este uno se arrogue el haber ganado en estos años «unas posiciones muy claras de la familia liberal»?
En el fondo, el problema al que se enfrenta CDC en Europa es el de la contestación. O, si lo prefieren, el de la convivencia. No con esos liberales con los que sin duda se ha llevado hasta la fecha la mar de bien y a los que ha contado eso que en Cataluña llaman «sopars de duro» y que vienen a ser como una suerte de fanfarronadas —nacionales, por supuesto—, sino con los que la conocen bien, con los que le plantan cara y le cantan las cuarenta, con los que no le van a dejar pasar ni una. Entre otras cosas, porque ahora son más y no están dispuestos a pagar ningún peaje —como sí lo han pagado durante años, en España y aun siendo muchísimos más, los dos principales partidos gobernantes—. Y quien dice contestación y convivencia, dice realidad. Rull lo llama mano negra, pero resulta difícil encontrar algo tan claro, tan evidente, con una explicación tan palmaria. Y lo mismo puede afirmarse en relación con los casos antes citados. Tanto el de Oriol Pujol como el del alcalde de Torredembarra no esconden sino la presumible comisión de un delito y la consiguiente obligación de rendir cuentas ante la justicia.
Nos aguardan, pues, unos meses en los que la mano negra aparecerá a menudo. Habrá que armarse de paciencia. Y, sobre todo, habrá que consolarse pensando que bajo esa mano negra no hay más que las vergüenzas y los fracasos del nacionalismo.
(Crónica Global)
[ Crónica Global ]
La mano negra
2 de julio de 2014
Un hilo, un cabo suelto, y a tirar de él. Así empiezan, por lo general, todas las investigaciones. Luego, claro, hay muchas formas de proseguir. La que han escogido Rosa Sala Rose y Plàcid García-Planas es la buena, la única que puede dar resultados. Consiste en leer mucho y bien –y, a menudo, muchísimo documento anodino–; en hablar con un montón de gente; en consultar una pila de archivos; en visitar el lugar o los lugares de los hechos –por más años que hayan transcurrido entre estos hechos y el presente–; en ir contrastando con el otro –si uno cuenta, como aquí, con un colega– la información cosechada, a fin de atar cabos y acordar los pasos futuros; y, por supuesto, en tener suerte. El trabajo puede durar más o menos, dependerá en gran medida de lo ambicioso del proyecto, de los medios disponibles y, si es el caso y no hay prórroga posible, de la fecha de entrega convenida con la editorial.
En El marqués y la esvástica el hilo, el cabo suelto, el impulso inaugural, en definitiva, son las memorias de Eduardo Pons Prades. Mejor dicho, un fragmento de estas memorias, publicadas en 2002, en las que su autor, un antiguo maquisard anarquista especializado en sabotajes y en el pasaje clandestino a España durante la Segunda Guerra Mundial de civiles y militares que huían del terror nazi de la Francia ocupada, refiere un episodio acaecido en la frontera franco-andorrana en la primavera de 1943 y del que no fue testigo él mismo, sino un compañero suyo de guerrilla, Manuel Huet. Huet, acompañado de otros maquisards, encontró entre la maleza, malherido, a un judío apellidado Rosenthal que había sobrevivido de milagro tras ser ametrallado, justo cuando iba a ponerse a salvo, por los propios responsables de trasladarle de Perpiñán a Andorra. Los demás miembros del convoy, judíos todos y entre los que figuraban sus propios padres y una hermana, no tuvieron tanta suerte. Pero la cosa no quedó en el mero rescate. Después de procurarle a Rosenthal un médico para que le extrajera la bala que tenía alojada en un hombro, Huet viajó con él a París a fin de que le señalara quién era el presunto agregado cultural de la embajada española que le había facilitado, a cambio de una cuantiosa suma, el contacto con la supuesta red de evasión. Ese hombre, con el que Huet no pudo ajustar cuentas, como pretendía, porque se esfumó al punto, era el periodista y escritor César González-Ruano.
He aquí, pues, el hilo inaugural, que no es, al cabo, sino la hipótesis que el libro se propone demostrar. Pero este hilo, al que van a asociarse a lo largo de la investigación otros muchos, cuenta, claro está, con antecedentes notorios. De una parte, en lo que atañe a las redes de evasión pirenaicas y a las andorranas en particular; de otra, en lo relativo a los años parisinos del propio Ruano. En este segundo apartado destaca, sin duda alguna, Mi medio siglo se confiesa a medias, las memorias que el propio periodista fue publicando por entregas en El Alcázar en 1951 y que después reuniría en volumen. Se trata, sobra precisarlo, de una fuente esencial –junto a dos libros más de Ruano vinculados con este periodo de su vida y a su Diario íntimo (1951-1965)–. Pero a un tiempo, como sucede tantas veces con la prosa autobiográfica, se trata de una fuente tan incompleta como engañosa. José Carlos Llop se enfrentó a ella en 2007 en un ensayo que él mismo calificó, a saber por qué, de novela: París. Suite 1940. Con muchas menos armas, eso sí, de las que requiere cualquier investigación, puesto que limitó voluntariamente sus fuentes a las aportadas por el propio Ruano en su obra y, en menor medida, a las que puso en sus manos algún buen amigo. De ahí que su libro ofreciera muy pocas novedades con respecto a las andanzas de Ruano en París. Casi nada fáctico, para entendernos. Casi nada que ayudara a explicar qué hacía ese periodista español, que ya no ejercía como tal, en la capital de la Francia ocupada, más allá de lo ya confesado, a medias, por el propio protagonista en sus memorias.
El marqués y la esvástica no aclara tampoco el enigma, pero se acerca muchísimo a su resolución. En otras palabras: no logra confirmar, mediante otras pruebas u otras fuentes, el testimonio de Huet reportado por Pons Prades, pero sí ofrece un retrato del autoproclamado marqués de Cagigal y una relación de sus andanzas en los años treinta y cuarenta del pasado siglo lo suficientemente novedosos y, en definitiva, completos como para creer que la hipótesis inaugural del libro es mucho más que verosímil. Desde el recuerdo de su primera corresponsalía en Berlín en 1933, tras el acceso de Hitler al poder y su admiración manifiesta por el régimen nazi y su política antisemita –unas crónicas, esas, que Miguel Pardeza, responsable de la edición en volumen de la obra periodística de Ruano, no juzgó conveniente recoger en su momento–, hasta su colaboración en los años siguientes, ya de vuelta a Madrid, con la embajada alemana, de la que cobraba regularmente y para la que escribía, firmando con su nombre o con seudónimo, cuantos artículos encomiásticos o ultrajantes conviniese escribir. Desde su nueva corresponsalía en Roma para Abc, iniciada en mayo de 1936 y que le permitió pasar tres años lejos de la España en guerra y a la vera de Alfonso XIII y la familia real –años en los que prosiguió su colaboración con la embajada alemana, a la que añadió la redacción de informes sobre la situación española para el Gobierno de Mussolini–, hasta su marcha a Berlín, ya en plena Segunda Guerra Mundial, enviado por el diario de los Luca de Tena. Desde su renovada corresponsalía en la capital alemana hasta su apresurada salida rumbo a París, a finales de 1940, tras perder el favor de sus protectores nazis, que ya no estaban dispuestos a consentirle más incumplimientos e infidelidades. Y en todo este periodo, en el que Ruano no cesa de escribir sobre lo divino y lo humano –si bien, circunstancias obligan, lo humano se impone casi siempre–, el desprecio del marqués por lo judío y los judíos resulta notorio.
Tanto, si cabe, como su amoralidad. A medida que el lector va conociendo sus peripecias, se forma una imagen del personaje que no dista en absoluto de la del crápula. Y es en el París ocupado, ciudad en la que permanecerá otros tres años –hasta su precipitado y, a la postre, definitivo regreso a España–, donde esa semblanza terminará de moldearse. Ante la imposibilidad, debido a su reciente currículo berlinés, de seguir colaborando en Abc o en cualquier otra cabecera hispánica y de seguir trabajando a un tiempo para los alemanes, Ruano se ganará la vida como vendedor de falsas obras de arte y depredador de los bienes ajenos, especialmente si esos bienes han pertenecido a judíos que se han visto obligados a huir para salvar el pellejo –como fue el caso del propietario de su primer apartamento en la capital–. Y, al decir de Huet y tal y como se desprende también de una entrada de los dietarios de Joan Estelrich fechada a finales de 1943, actuando como enlace de una red de evasión que, lejos de favorecer a los judíos, no perseguía, en el mejor de los casos, sino estafarlos. Ese conjunto de actividades, o acaso una sola de ellas, le llevará durante tres meses a la cárcel de Cherche-Midi, de la que saldrá gracias a los buenos oficios de sus amigos españoles en París, empezando por los del embajador Lequerica, y a su renovada colaboración con los alemanes, concretada en esta ocasión en la denuncia de sus propios compañeros de celda, lo que le valdrá en 1948 un juicio in absentia, en el que será condenado a veinte años de trabajos forzados.
De todo eso y de bastante más trata El marqués y la esvástica. Y lo hace a través de la voz, más o menos alterna, de sus dos autores, que han optado por incorporar el making of del libro a la narración misma. Esa apuesta, que por un lado posee el innegable atractivo de mostrar las costuras del ensayo y de la propia investigación, resulta a veces algo tediosa y desconcertante –pienso, por ejemplo, en el capítulo en que recorren, en busca de pruebas y junto a un arqueólogo amigo, el lugar donde fue ametrallado el judío Rosenthal–, en la medida en que distrae al lector del relato en sí. También sorprende que los autores no hayan hablado con ningún descendiente del escritor, aun cuando la negativa de la Fundación Mapfre, que custodia los papeles de Ruano, a permitir la consulta de la documentación relativa a sus años parisinos evidencie ya cuál podía haber sido el grado de colaboración de los familiares. Una fundación, por cierto, que el pasado mes de enero anunció la desaparición del Premio González-Ruano de Periodismo que venía otorgando –y dotando generosamente– desde 1975 y su sustitución por uno de Relato Corto, esto es, por un premio sin nombre que manche o pueda manchar. No hay como ser precavido.
(Letras Libres, junio de 2014)
En El marqués y la esvástica el hilo, el cabo suelto, el impulso inaugural, en definitiva, son las memorias de Eduardo Pons Prades. Mejor dicho, un fragmento de estas memorias, publicadas en 2002, en las que su autor, un antiguo maquisard anarquista especializado en sabotajes y en el pasaje clandestino a España durante la Segunda Guerra Mundial de civiles y militares que huían del terror nazi de la Francia ocupada, refiere un episodio acaecido en la frontera franco-andorrana en la primavera de 1943 y del que no fue testigo él mismo, sino un compañero suyo de guerrilla, Manuel Huet. Huet, acompañado de otros maquisards, encontró entre la maleza, malherido, a un judío apellidado Rosenthal que había sobrevivido de milagro tras ser ametrallado, justo cuando iba a ponerse a salvo, por los propios responsables de trasladarle de Perpiñán a Andorra. Los demás miembros del convoy, judíos todos y entre los que figuraban sus propios padres y una hermana, no tuvieron tanta suerte. Pero la cosa no quedó en el mero rescate. Después de procurarle a Rosenthal un médico para que le extrajera la bala que tenía alojada en un hombro, Huet viajó con él a París a fin de que le señalara quién era el presunto agregado cultural de la embajada española que le había facilitado, a cambio de una cuantiosa suma, el contacto con la supuesta red de evasión. Ese hombre, con el que Huet no pudo ajustar cuentas, como pretendía, porque se esfumó al punto, era el periodista y escritor César González-Ruano.
He aquí, pues, el hilo inaugural, que no es, al cabo, sino la hipótesis que el libro se propone demostrar. Pero este hilo, al que van a asociarse a lo largo de la investigación otros muchos, cuenta, claro está, con antecedentes notorios. De una parte, en lo que atañe a las redes de evasión pirenaicas y a las andorranas en particular; de otra, en lo relativo a los años parisinos del propio Ruano. En este segundo apartado destaca, sin duda alguna, Mi medio siglo se confiesa a medias, las memorias que el propio periodista fue publicando por entregas en El Alcázar en 1951 y que después reuniría en volumen. Se trata, sobra precisarlo, de una fuente esencial –junto a dos libros más de Ruano vinculados con este periodo de su vida y a su Diario íntimo (1951-1965)–. Pero a un tiempo, como sucede tantas veces con la prosa autobiográfica, se trata de una fuente tan incompleta como engañosa. José Carlos Llop se enfrentó a ella en 2007 en un ensayo que él mismo calificó, a saber por qué, de novela: París. Suite 1940. Con muchas menos armas, eso sí, de las que requiere cualquier investigación, puesto que limitó voluntariamente sus fuentes a las aportadas por el propio Ruano en su obra y, en menor medida, a las que puso en sus manos algún buen amigo. De ahí que su libro ofreciera muy pocas novedades con respecto a las andanzas de Ruano en París. Casi nada fáctico, para entendernos. Casi nada que ayudara a explicar qué hacía ese periodista español, que ya no ejercía como tal, en la capital de la Francia ocupada, más allá de lo ya confesado, a medias, por el propio protagonista en sus memorias.
El marqués y la esvástica no aclara tampoco el enigma, pero se acerca muchísimo a su resolución. En otras palabras: no logra confirmar, mediante otras pruebas u otras fuentes, el testimonio de Huet reportado por Pons Prades, pero sí ofrece un retrato del autoproclamado marqués de Cagigal y una relación de sus andanzas en los años treinta y cuarenta del pasado siglo lo suficientemente novedosos y, en definitiva, completos como para creer que la hipótesis inaugural del libro es mucho más que verosímil. Desde el recuerdo de su primera corresponsalía en Berlín en 1933, tras el acceso de Hitler al poder y su admiración manifiesta por el régimen nazi y su política antisemita –unas crónicas, esas, que Miguel Pardeza, responsable de la edición en volumen de la obra periodística de Ruano, no juzgó conveniente recoger en su momento–, hasta su colaboración en los años siguientes, ya de vuelta a Madrid, con la embajada alemana, de la que cobraba regularmente y para la que escribía, firmando con su nombre o con seudónimo, cuantos artículos encomiásticos o ultrajantes conviniese escribir. Desde su nueva corresponsalía en Roma para Abc, iniciada en mayo de 1936 y que le permitió pasar tres años lejos de la España en guerra y a la vera de Alfonso XIII y la familia real –años en los que prosiguió su colaboración con la embajada alemana, a la que añadió la redacción de informes sobre la situación española para el Gobierno de Mussolini–, hasta su marcha a Berlín, ya en plena Segunda Guerra Mundial, enviado por el diario de los Luca de Tena. Desde su renovada corresponsalía en la capital alemana hasta su apresurada salida rumbo a París, a finales de 1940, tras perder el favor de sus protectores nazis, que ya no estaban dispuestos a consentirle más incumplimientos e infidelidades. Y en todo este periodo, en el que Ruano no cesa de escribir sobre lo divino y lo humano –si bien, circunstancias obligan, lo humano se impone casi siempre–, el desprecio del marqués por lo judío y los judíos resulta notorio.
Tanto, si cabe, como su amoralidad. A medida que el lector va conociendo sus peripecias, se forma una imagen del personaje que no dista en absoluto de la del crápula. Y es en el París ocupado, ciudad en la que permanecerá otros tres años –hasta su precipitado y, a la postre, definitivo regreso a España–, donde esa semblanza terminará de moldearse. Ante la imposibilidad, debido a su reciente currículo berlinés, de seguir colaborando en Abc o en cualquier otra cabecera hispánica y de seguir trabajando a un tiempo para los alemanes, Ruano se ganará la vida como vendedor de falsas obras de arte y depredador de los bienes ajenos, especialmente si esos bienes han pertenecido a judíos que se han visto obligados a huir para salvar el pellejo –como fue el caso del propietario de su primer apartamento en la capital–. Y, al decir de Huet y tal y como se desprende también de una entrada de los dietarios de Joan Estelrich fechada a finales de 1943, actuando como enlace de una red de evasión que, lejos de favorecer a los judíos, no perseguía, en el mejor de los casos, sino estafarlos. Ese conjunto de actividades, o acaso una sola de ellas, le llevará durante tres meses a la cárcel de Cherche-Midi, de la que saldrá gracias a los buenos oficios de sus amigos españoles en París, empezando por los del embajador Lequerica, y a su renovada colaboración con los alemanes, concretada en esta ocasión en la denuncia de sus propios compañeros de celda, lo que le valdrá en 1948 un juicio in absentia, en el que será condenado a veinte años de trabajos forzados.
De todo eso y de bastante más trata El marqués y la esvástica. Y lo hace a través de la voz, más o menos alterna, de sus dos autores, que han optado por incorporar el making of del libro a la narración misma. Esa apuesta, que por un lado posee el innegable atractivo de mostrar las costuras del ensayo y de la propia investigación, resulta a veces algo tediosa y desconcertante –pienso, por ejemplo, en el capítulo en que recorren, en busca de pruebas y junto a un arqueólogo amigo, el lugar donde fue ametrallado el judío Rosenthal–, en la medida en que distrae al lector del relato en sí. También sorprende que los autores no hayan hablado con ningún descendiente del escritor, aun cuando la negativa de la Fundación Mapfre, que custodia los papeles de Ruano, a permitir la consulta de la documentación relativa a sus años parisinos evidencie ya cuál podía haber sido el grado de colaboración de los familiares. Una fundación, por cierto, que el pasado mes de enero anunció la desaparición del Premio González-Ruano de Periodismo que venía otorgando –y dotando generosamente– desde 1975 y su sustitución por uno de Relato Corto, esto es, por un premio sin nombre que manche o pueda manchar. No hay como ser precavido.
(Letras Libres, junio de 2014)
[ Letras Libres ]
Buscando a Ruano
1 de julio de 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
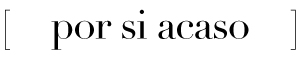

+11.08.29.jpg)
