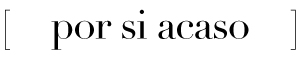Una conversación con Xavier Pericay, por Ramón González Férriz.Xavier Pericay (Barcelona, 1956) se ha pasado la mayor parte de su vida trabajando para la lengua catalana: estudió filología catalana –una disciplina tan vinculada a la lengua como a la política–, dio clases de catalán, trabajó en editoriales educativas, llevó la sección de cultura del fracasado periódico en catalán Diari de Barcelona, tradujo al catalán libros de Gide y Stendhal, y por encima de todo escribió junto a Ferran Toutain dos libros clave: Verinosa llengua y El malentès del noucentisme, en los que estudiaban el modelo lingüístico de la tradición literaria catalana y proponían una renovación y una modernización que les convirtió, a ojos del establishment de la lengua, y por lo tanto también de la patria, en dos sediciosos empeñados en desnaturalizar el catalán, y por lo tanto también Cataluña. Desde entonces, Pericay no ha dejado de denunciar las injusticias de las leyes lingüísticas vigentes en Cataluña, que en la práctica han acabado impidiendo la enseñanza y la relación con la administración autonómica en castellano, y en 2005 participó en la redacción del manifiesto "Por un nuevo partido político en Cataluña", con el que se pretendía no ya denunciar el nacionalismo, sino el práctico monopolio que éste tenía en la vida política –y lingüística– catalana. Y ha encarnado quizá como nadie aquello que el nacionalismo ha decidido que no existe o no debería existir: alguien profundamente implicado en el estudio y la mejora del catalán pero abiertamente contrario a conferirle una ideología monolítica y excluyente.
—¿Cómo cree que se resolvió el asunto de las lenguas en la Constitución y los primeros estatutos?
—La Constitución es deliberadamente ambigua en el asunto de las lenguas. Y esa ambigüedad es la que provocó las cosas que después se hicieron mal en los estatutos. Basta con comparar la Constitución de 1978 con la de 1931: ésta, probablemente por reacción al Estatuto de Cataluña, cuyo anteproyecto ya se había presentado, era una Constitución absolutamente blindada. En materias lingüísticas y educativas, era clarísima: no podía aprobarse ninguna ley en todo el territorio español que impidiera el uso del castellano en la administración pública. Las otras lenguas, dice, se desarrollarán mediante leyes especiales, pero ninguna de estas leyes podrá ir en contra del uso del castellano en todo el territorio nacional. No se refiere, naturalmente, al uso social, sino al de la administración. Por lo que respecta a la enseñanza, la República no cedió todas las competencias y mantuvo su red de escuelas, lo cual creaba una doble red, es cierto, pero garantizaba la enseñanza en castellano y mantenía la homogeneidad en materia educativa. En el caso de 1978, ante el hecho de que el franquismo había convertido el castellano en la lengua del imperio y prohibido el uso público del catalán, el vasco y el gallego, se produjo un sentimiento de reparación, tanto en la izquierda como en la derecha. Y es cierto que, después de la dictadura, eran absolutamente lógicas y hasta necesarias políticas de fomento y también de enseñanza. Había muchos hablantes que a causa de la guerra y de la dictadura habían visto sus derechos completamente vulnerados.
—Sin embargo, sucedió que gracias a esa ambigüedad constitucional, se crearon rangos distintos para las distintas lenguas. Es el caso del catalán, considerado “lengua propia” de Cataluña en el estatuto mientras el castellano queda como mera lengua oficial en el “Estado español”.
—He documentado el primer uso en un texto jurídico de la fórmula “lengua propia” en el Estatuto Interior catalán de 1933, que era una especie de ley de desarrollo interno del Estatuto que debía llevar a cabo la Generalitat, y que acabó siendo una reacción a la Constitución de 1931. Ahí se dice que el catalán es la lengua propia de Cataluña en términos de Herder: la lengua, el espíritu… En ese momento, los nacionalistas catalanes estaban enormemente dolidos por no disponer de todas las competencias educativas. Cuando estalla la guerra, la Generalitat pasa a ser propietaria de toda la red escolar, tanto la propia como la estatal, y modifica la ley y establece una que hoy en día todos aceptaríamos: todo el mundo tiene derecho a cursar la enseñanza primaria, que en esa época llegaba a los diez años, en su lengua materna. Y en secundaria se estudiará además la otra lengua. Hoy nadie discutiría una ley así, es una de las grandes paradojas de la historia de la normalización lingüística. Nunca se impuso el monolingüismo de ahora, que en el fondo es lo que se pretende bajo la idea de preservar la “lengua propia”. Fue un error de los partidos mayoritarios aceptar esa fórmula, que da a entender que las lenguas no son de quienes las hablan, sino de un territorio, y que poseen determinados derechos. Eso acaba provocando que quienes hablan la “lengua propia” sean ciudadanos de primera y, los demás, de segunda.
—Las leyes lingüísticas, las educativas, la cantidad de dinero gastada en preservar esas “lenguas propias” ¿No cree que, en el fondo, han sido un fracaso? Quiero decir, ¿no han convertido esas lenguas en algo burocrático, oficial, obligatorio, y por lo tanto antipático para mucha gente?
—Por lo que respecta al habla de la lengua, el fracaso es seguro. Todas las políticas lingüísticas mantienen artificialmente con vida a un muerto. Ése es el caso, especialmente, del vasco, no del catalán. Y ello por una razón que la mayoría de los lingüistas catalanes consideran un gran drama: el catalán y el castellano son inmensamente parecidos. Y la permeabilidad de una lengua con otra es lo que ha permitido la generalización en el sistema de enseñanza de una sola lengua y permite que el catalán tenga un número de hablantes considerable. No es el caso del vasco. Pero volviendo al fracaso de las políticas lingüísticas, a mí me parece que en realidad no es tal, porque hay que partir de algo: el nacionalismo no se mueve en función de la lengua, sino en función del poder. La lengua es una forma que el nacionalismo tiene de relacionarse con el poder, pero no es lo que le mueve. Hay muchos ejemplos de ello, pero el caso más elocuente tiene por protagonista a Jordi Pujol. Hubo un momento, durante las mayorías absolutas de los socialistas, en que Pujol estaba muy descontento con la línea editorial de
La Vanguardia, que le parecía una especie de contrapoder en Cataluña. Así que le pidió a Lluís Prenafeta que buscara la forma de crear un periódico que le hiciera la competencia a
La Vanguardia. Y lo logró, el empresariado puso el dinero. Se fundó El Observador, ¡en castellano! Esa es la demostración: no les importa la lengua. Les importa el poder. La primera les interesa sólo en tanto que sistema para mantener el poder.
—Lo que sorprende más es hasta qué punto la izquierda catalana asumió todas las ideas lingüísticas del nacionalismo: que el catalán era la lengua que cohesionaba la sociedad, que no había relación entre lengua y clase, que la administración catalana debía ser monolingüe.
—Si revisas el historial de la izquierda en Cataluña, te das cuenta de que el componente de izquierda siempre ha estado supeditado al catalanismo. El primer objetivo del PSUC, por ejemplo, fue poner freno a todo intento, digamos, obrerista españolista. Pero te pondré un ejemplo del mundo cultural: en 1977, la revista Taula de Calvi, cercana al PSUC –y en cuyo Consejo de Redacción había gente como Josep Ramoneda, Jordi Solé Tura o Manuel Vázquez Montalbán– llevó a cabo una encuesta entre intelectuales titulada “Escribir en castellano en Cataluña”. En referencia a los escritores catalanes en lengua castellana, preguntaba a los encuestados: “¿Hay que considerarles un fenómeno coyuntural a liquidar a medida que Cataluña cuente con sus propios órganos de gestión política y cultural?” ¡Un fenómeno a liquidar! ¡Planteado por intelectuales de la izquierda catalana! Y lo peor es que algunos responden que sí, que efectivamente los escritores catalanes en lengua española eran un fenómeno a liquidar: Salvador Espriu, Joaquim Molas, Manuel de Pedrolo.
—Para el nacionalismo catalán, y tal vez en menor medida también para el vasco y el gallego, la identificación entre lengua, cultura y nación es absoluta. Pero ¿ha habido al menos proyectos culturales reales o han sido una mera herramienta de poder?
—El Noucentisme de Prat de la Riba fue un movimiento cultural inequívoco. En esos tiempos, el nacionalismo tenía proyectos de alta cultura. En los años veinte y treinta hablamos de gente como Josep Carner, Carles Riba, la colección de traducciones de obras clásicas Bernat Metge, la red de bibliotecas de la Generalitat. Ahora bien, llega un momento en el que todo ese proyecto cultural se viene abajo: se trata del 6 de octubre de 1934, día en que Lluís Companys, presidente de la Generalitat, proclama el Estado catalán. A partir de ahí, la cultura está sometida a la política.
—Ésa es la experiencia de mucha gente que, como usted mismo, ha desarrollado su escritura en catalán, ha creído importante que el catalán sea una lengua potente, pero que por no ser nacionalista se ha visto desplazada de la cultura oficial y de la universidad.
—Hay una frontera importante en eso: los que son no nacionalistas y los que son antinacionalistas. Sin duda existe porque yo he sido las dos cosas y he notado mucho que he cruzado la frontera en mis relaciones personales, en lo que se ha escrito sobre mí, etcétera. Cuando yo era no nacionalista pero sí al menos catalanista, en los años ochenta, intenté cambiar las cosas desde dentro, porque creía que lo de la lengua no tenía que ser algo marcado ideológicamente: estudié filología catalana, trabajé en la educación, en la edición de libros de texto, escribí sobre el modelo catalán. El catalán era algo que había que defender. Pero si repasas la trayectoria de estos últimos años, cómo la historia oficial nos ha tratado a gente como a Ferran Toutain o a mí, te das cuenta de que no hay nada que hacer. Si alguien tan obediente como yo, que creé el Grup d’Estudis Catalans, que trabajé por la lengua, que hice todo aquello por lo que se te suele reconocer, lo único que conseguí fue estar vetado en las facultades de filología catalana, es que no hay nada que hacer.
—Todo ello se debe, seguramente, a lo que usted decía, que no basta con utilizar la lengua o preocuparse por ella, sino que hay que ser nacionalista para ser aceptado. Lo cual sin duda distorsiona el panorama cultural en lengua catalana.
—Cuando se murió Franco, cabía esperar que se pasara de una cultura de resistencia a otra propia de la existencia de las nuevas instituciones, pero no fue así. Nada cambió en la cultura catalana. Lo lógico habría sido volver a los hábitos culturales de principios de siglo. Pero la cultura siguió instalada en el antifranquismo. Y por lo tanto se ensalzó a todos aquellos escritores o cantantes que ponían su creación al servicio de la patria, lo cual siempre conduce a la mediocridad. Y es que, una vez recuperados los derechos lingüísticos, una vez existen instituciones públicas que utilizan una lengua distinta del castellano –aunque debieran utilizar también el castellano–, una vez la enseñanza es en catalán... A partir de esto, ¿qué más pretenden? En realidad, toda política nacionalista es una política totalitaria: es una política que parte de la necesidad de imponer a los ciudadanos una nueva situación de orden lingüístico, o de cualquier orden, basándose en unos supuestos derechos históricos.
—La pregunta es qué pueden hacer estas reclamaciones constantes y estos supuestos derechos en el mundo actual, donde las lenguas son también mercancías que compiten en el mercado, en el que en muchos casos uno opta más por lo que le conviene y le puede beneficiar que por aquello suyo, por su “identidad”.
—Por supuesto. Cuando entramos en el terreno del juego libre, todo eso se viene abajo. El ejemplo más evidente es el de la prensa: puedes subvencionar un periódico, pero luego habrá que ver si se vende o no. El caso del
Avui es revelador: no sólo ha dispuesto de mucho dinero público en forma de subvenciones, sino que ahora un 20 por ciento de él es propiedad de la Generalitat. ¡Una institución pública con un periódico! Pero después hay que ver quién lo lee [Avui tiene una difusión media de 28.000 ejemplares]. Es un asunto que viene de lejos. En la época de la República,
La Publicitat, que era un periódico de Acció Catalana, tiraba 30.000 ejemplares, y
La Veu de Catalunya, 10.000, frente a los 200.000 de
La Vanguardia, por ejemplo. La prensa en catalán siempre ha sido un desastre.
—Ahora bien, hablando de la lengua y el mercado, en la relación de la política lingüística y el mundo empresarial, el nacionalismo ahí siempre ha jugado a tensar la cuerda y cuando ve que está a punto de romperse, la suelta. Porque claro, pueden gastarse montones de millones en políticas de fomento, y cuando se entrometen brutalmente con la actividad económica, como con esta ley de rotulación de los comercios –es todo un misterio, por cierto, que leyes como ésta pasen por el filtro del Tribunal Constitucional– el empresario no tiene más remedio que transigir por puro pragmatismo. Pero lo cierto es que hasta el nacionalismo tiene unos límites, y esos límites los impone la realidad. Otra cosa es que la gente esté dispuesta a enfrentarse a lo que representa, desde el punto de vista de la conculcación de los derechos de cualquier ciudadano, un régimen nacionalista.
–El “Manifiesto por la lengua común” y la creación de nuevos partidos políticos es la última expresión de este enfrentamiento al orden nacionalista.
—Los derechos lingüísticos de los ciudadanos, cifrados en el derecho a la educación en castellano en todo el país y el derecho de los ciudadanos a que la administración se dirija a ellos en castellano, han sido conculcados. Hay que decidir si renunciamos a ellos o no. El Manifiesto fue una buena iniciativa, hay que seguir moviéndolo. Ahora bien, la solución sólo puede proceder de un acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales. Sin embargo, por la propia naturaleza de la organización del Estado, ninguno de los dos puede mostrarse abiertamente antinacionalista porque sabe que más pronto o más tarde, tendrá que pactar con los nacionalistas.
Letras Libres, octubre de 2008.