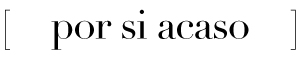ABC, 28 de abril de 2012.
Es posible que la prisa haya sido, una vez más, mala consejera. La proximidad de la jornada 1º de Mayo y de la cumbre de presidentes de bancos europeos aconsejaba una actuación presta y eficaz para evitar que Barcelona vuelva a ser, por tercer mes consecutivo, portada del «New York Times» —ya saben, una foto a todo color con los encapuchados de siempre destrozando la Bolsa o la vida—. O es posible que todo se deba a ese maleficio que parece pesar sobre la policía autonómica desde que en 2005 empezara a desplegarse en la capital catalana bajo el mandato de la consejera Tura y que la ha llevado a oscilar, en el mantenimiento del orden público, entre las Hermanitas de la Caridad y los Hombres de Harrelson —movimiento pendular cuyo periodo de máximo esplendor coincidió con el mandato del consejero Saura—. Sea como fuere, la iniciativa de abrir una web con fotos de los vándalos en plena faena, a fin de que los ciudadanos puedan colaborar a identificarlos, ha recibido ya toda clase de varapalos. Desde la opinión de juristas que dudan de su legalidad hasta declaraciones como las del abogado de algunos de los pocos detenidos, que la califica de «práctica inquisitiva» y «caza de brujas», pasando por sonoros llamamientos a boicotearla, como el del ínclito fiscal anticorrupción Jiménez Villarejo. Añadan a lo anterior que, entre las 68 personas cuya imagen fue expuesta al principio —en la web ya sólo quedan 66—, había como mínimo un menor, y comprenderán que el mal fario o la incompetencia no han desaparecido del todo. Pues bien, aun así, la iniciativa es digna de elogio. En esta clase de asuntos la policía ha recabado siempre la colaboración ciudadana. Basta recordar los carteles colgados en los controles aeroportuarios. ¿Por qué no aquí y ahora? ¿Por qué Barcelona debe constituir un caso aparte? ¿Por qué la izquierda se empecina en defender lo indefendible? ¿Acaso porque ya no hay otra forma de seguir siendo portada del «New York Times»?
ABC, 28 de abril de 2012.
ABC, 28 de abril de 2012.
Vándalos en la web
28 de abril de 2012
Esta mañana, si la autoridad no lo impide, tendrá lugar en Barcelona un acto unitario. Lo convocan Ciutadans, la Asociación por la Tolerancia, Convivencia Cívica Catalana y Ágora Socialista, y cuenta con la adhesión de numerosas entidades de toda España y con la presencia, postrera pero oportuna, de un representante del Partido Popular de Cataluña —de la presencia de UPyD, que también ha sido invitada a participar, nada se sabe a estas alturas del artículo—. Esa clase de actos no son habituales por estos pagos. No lo son, a menos que quien los ampare sea el poder mismo y quien los promueva, alguna de esas asociaciones amamantadas con raudales de dinero público que sirven principalmente para que los gobernantes autonómicos y sus adláteres se ahorren el trabajo sucio y puedan presumir de la existencia de una sociedad civil. Sobra decir que, en este terreno, la transversalidad del catalanismo facilita mucho las cosas. Más complicado resulta alcanzar un movimiento unitario cuando no media el nacionalismo. O sea, cuando lo que tenemos es lo más parecido a una verdadera sociedad civil: un conjunto de hombres y mujeres, agrupados según sus intereses y voluntades, sin más ataduras que las inherentes a su condición de ciudadanos y dispuestos a intervenir en la arena pública en defensa de sus derechos. De ahí el mérito del acto de hoy. Y de ahí la importancia de que se repita en tantas ocasiones como sea necesario. Añadan a lo anterior que los ciudadanos que hacen al caso van a congregarse para reclamar algo tan elemental, tan comprensible, tan razonable como la instauración de una escuela bilingüe en una Cataluña bilingüe. O, lo que es lo mismo, el cumplimiento de los preceptos constitucionales y de cuantas sentencias del Tribunal Supremo obligan al Gobierno de la Generalitat a acatar de una vez por todas la ley. Lo que significa que esos ciudadanos van a congregarse para hacer valer sus derechos. Y su dignidad.
Que no decaiga.
ABC, 21 de abril de 2012.
Que no decaiga.
ABC, 21 de abril de 2012.
[ Porque hoy es sábado ]
Un acto unitario
21 de abril de 2012
Allá por 1969, Jordi Rubió i Balaguer, hijo de Antoni Rubió i Lluch y nieto de Joaquim Rubió i Ors, fue entrevistado por Baltasar Porcel para la revista «Serra d’Or», paradigma del catalanismo resistencial. Había motivo. Aparte de los méritos contraídos por el entrevistado en el campo de la literatura, la bibliología y la biblioteconomía a lo largo de sus ya más de ochenta años de vida, y aparte de su ejemplar conducta en defensa de las libertades —y, en particular, de las que tenían como objeto la cultura catalana—, estaba el hecho altamente simbólico de que al doctor Jordi Rubió acababan de concederle el recién creado Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. El primero de cuantos vendrían, vaya. Pues bien, de las palabras recogidas entonces por Porcel en su entrevista, destaca la siguiente definición de cultura catalana: «Cultura catalana ha sido y es toda manifestación escrita de nuestro temperamento y de nuestro espíritu». O sea, escrita en cualquier lengua, como se cuidaba de recalcar a continuación el propio entrevistado. Por supuesto, ignoro qué entendía Rubió por «nuestro temperamento» y «nuestro espíritu», pero, dada su forma de pensar y de obrar, no creo que fuera nada excesivamente restringido, sino más bien lo contrario. En todo caso, él mismo admitía en su respuesta que había mucha gente que no compartía su definición, pero que ello le traía sin cuidado, puesto que le asistían suficientes y vigorosas razones para afirmar lo que afirmaba. No hace falta decir que, transcurridas más de cuatro décadas desde entonces, resulta inimaginable que un agraciado con el Premi d’Honor pueda llegar a sostener hoy en día algo parecido. Ni siquiera que pueda preocuparle lo más mínimo si le asisten o no le asisten razones. Si en las postrimerías del franquismo la propia cultura del catalanismo andaba dividida al respecto, después de treinta y cinco años de autonomía ya no hay división alguna. Sólo la muy gratificante obediencia debida.
ABC, 14 de abril de 2012.
[ Porque hoy es sábado ]
La cultura debida
14 de abril de 2012
Para el común de los españoles, las principales preocupaciones del Gobierno deben ser el paro y los problemas de índole económica. Y deben serlo por la sencilla razón de que son también, a juzgar por los últimos barómetros del CIS, las del común de los españoles. No es de extrañar, por tanto, que en el largo centenar de días que llevamos de legislatura, casi todas las actuaciones gubernamentales hayan tenido por objeto reformar aquellos aspectos del tejido productivo que, de un modo u otro, impiden hoy en día que esas preocupaciones se vayan disipando. Por desgracia, no parece que las políticas emprendidas puedan dar frutos de forma inmediata. Pero lo que sí dan es la sensación, a pesar de algún que otro vaivén, de que alguien gobierna desde la realidad, contando con ella y dispuesto a moldearla en la medida de lo posible y sin perder de vista el imprescindible concierto con las directivas que emanan de la Unión Europea.
Aun así, disposiciones como, por ejemplo, las tendentes a reducir el déficit y controlar el gasto arrojan también otras lecciones, al margen de las que provienen de ver a un gobierno gobernar. Y entre esas lecciones está la evidencia de que en España sigue habiendo un Estado. La necesaria sujeción de las Comunidades Autónomas y las diversas entidades de la Administración local a unos parámetros establecidos por el Gobierno central permite que aflore lo que nunca tendría que haberse desvanecido; esto es, que lo mismo los entes regionales que los locales forman parte del Estado, son Estado. Y que, en consecuencia, sus actos de gobierno, y, en particular, los que atañen a la gestión presupuestaria, los realizan también en nombre del Estado. De lo que se deduce, claro, que todos ellos, con independencia de cuál sea su nivel, deben o deberían sentirse concernidos —desde la lealtad, el compromiso y la responsabilidad— por sus tribulaciones, que son, al cabo, las de todos sus ciudadanos.
Esa resurrección del Estado, sobra decirlo, no obedece a ningún milagro. Al contrario, deriva del estado de necesidad en que se encuentra el país y de la voluntad de ponerle remedio. De ahí que resulte sin duda más apropiado hablar de reconstrucción. Entre otros motivos, porque sólo se reconstruye lo que previamente ha sido destruido. No creo que merezca la pena perder ni un solo segundo en detallar lo ocurrido en España desde que estallaron las crisis financiera y económica hasta que las urnas decidieron que la culpa no era únicamente del hedor de las hipotecas basura o del capricho de los mercados; de todos es sabido y de muchos recordado. Pero lo que ya no suele tenerse tan presente, por cuanto la primacía de asuntos como el paro o la crisis —o incluso la corrupción— los relegan por lo general a un segundo plano, son otros aspectos de ese proceso de erosión sufrido por el Estado. Me refiero, en concreto, a todo aquello que, sin pertenecer ya al ámbito económico, guarda relación con el llamado modelo territorial y cuyos estragos van revelándose poco a poco en la medida en que determinadas actuaciones gubernamentales vienen a subsanar la herencia recibida.
Es el caso, por ejemplo, de los símbolos nacionales. El hecho de que en el balcón de la Casa Consistorial de la localidad barcelonesa de Sant Pol de Mar ondee la bandera española junto a la catalana y la del lugar no debería constituir noticia alguna, si no fuera porque la enseña nacional no ondeaba allí desde hacía años y porque su colocación se produjo tras el apremio de la delegada del Gobierno en Cataluña a la alcaldesa del lugar, de Convergència i Unió, para que cumpliera la ley. (Lo que no impidió, por cierto, que la bandera fuese quemada por los bárbaros irredentos de turno —al igual que lo fue un mes más tarde la del Ayuntamiento de Begues, también en la provincia de Barcelona— y tuviera que ser repuesta tras una nueva requisitoria.) Añadan a lo anterior que la misma ilegalidad se da por lo menos en un centenar de municipios catalanes —por no hablar aquí de los del País Vasco donde ocurre otro tanto— y comprenderán hasta qué punto el desistimiento, cuando no la complicidad, pueden llegar a laminar el Estado.
Como lo han laminado las leyes que han regido y siguen rigiendo nuestro sistema educativo, tan permisivas con el derecho de cada una de las diecisiete porciones del queso hispánico a fijar sus propios contenidos, elegir su propio profesorado y educar, en suma, según sus propios criterios. Hace cosa de un mes, el ministro de Educación anunciaba la redacción de una «Carta de derechos básicos» cuyo propósito principal ha de ser el de reducir las diferencias de nivel entre educandos y garantizar que todos ellos, estén donde estén del territorio español, puedan acceder a una enseñanza de calidad. A falta de saber en qué acabará concretándose esa carta, es de esperar que entre los derechos básicos en ella recogidos figuren el de estudiar en la lengua común del Estado y el de recibir una enseñanza de la historia acorde con aquello que ha hecho de España lo que es, o sea, un Estado. Ni más, ni menos.
En un orden distinto, y reculando algo más en el tiempo, la negativa a permitir que el diputado de Esquerra Republicana Alfred Bosch forme parte de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso en representación del Grupo Mixto constituye asimismo una señal de ese fortalecimiento estatal. No por lo que atesore o deje de atesorar el diputado en cuanto a honorabilidad personal o méritos novelísticos, sino por el riesgo que conlleva, para la seguridad del Estado, que determinada información reservada pueda llegar a manos del representante de una formación que ha suscrito acuerdos electorales con una de las fuerzas políticas que integran Amaiur y se ha opuesto en todo momento a la Ley de Partidos con el argumento de que Batasuna y ETA no son uno y lo mismo. Por no aludir, simplemente, a lo paradójico que hubiera resultado confiar la seguridad del Estado a la lealtad del representante de una formación cuya máxima aspiración es destruir ese mismo Estado aunque sea por medios democráticos.
Y, en fin, sin movernos del tema vasco, esa reconstrucción del Estado a la que venimos refiriéndonos se refleja igualmente en la postura de firmeza que el Gobierno, con su presidente a la cabeza, mantiene en lo tocante a una posible negociación con la banda terrorista o sus representantes en la arena política. Que después de los bandazos de estos últimos años, marcados por el imperio del relativismo y del pensamiento (¿?) deliberativo, volvamos a estar donde le corresponde a un Estado democrático, esto es, enfrentado al terrorismo, aunque este se presente ahora adormilado, cual lindo gatito, no deja de producir en la gran mayoría de los ciudadanos un enorme alivio, como se desprende del último estudio postelectoral del CIS.
Durante demasiado tiempo ese Estado de las Autonomías que es el nuestro ha evolucionado con la atención puesta en el encaje del complemento del sintagma, con la obsesión por encontrarle acomodo, sin reparar en el desgaste que tales manejos ocasionaban al núcleo mismo. Ya va siendo hora, pues, de que todo vuelva a su sitio, de que, más allá de las Autonomías, el Estado vuelva a ser Estado.
(ABC, 11 de abril de 2012)
Aun así, disposiciones como, por ejemplo, las tendentes a reducir el déficit y controlar el gasto arrojan también otras lecciones, al margen de las que provienen de ver a un gobierno gobernar. Y entre esas lecciones está la evidencia de que en España sigue habiendo un Estado. La necesaria sujeción de las Comunidades Autónomas y las diversas entidades de la Administración local a unos parámetros establecidos por el Gobierno central permite que aflore lo que nunca tendría que haberse desvanecido; esto es, que lo mismo los entes regionales que los locales forman parte del Estado, son Estado. Y que, en consecuencia, sus actos de gobierno, y, en particular, los que atañen a la gestión presupuestaria, los realizan también en nombre del Estado. De lo que se deduce, claro, que todos ellos, con independencia de cuál sea su nivel, deben o deberían sentirse concernidos —desde la lealtad, el compromiso y la responsabilidad— por sus tribulaciones, que son, al cabo, las de todos sus ciudadanos.
Esa resurrección del Estado, sobra decirlo, no obedece a ningún milagro. Al contrario, deriva del estado de necesidad en que se encuentra el país y de la voluntad de ponerle remedio. De ahí que resulte sin duda más apropiado hablar de reconstrucción. Entre otros motivos, porque sólo se reconstruye lo que previamente ha sido destruido. No creo que merezca la pena perder ni un solo segundo en detallar lo ocurrido en España desde que estallaron las crisis financiera y económica hasta que las urnas decidieron que la culpa no era únicamente del hedor de las hipotecas basura o del capricho de los mercados; de todos es sabido y de muchos recordado. Pero lo que ya no suele tenerse tan presente, por cuanto la primacía de asuntos como el paro o la crisis —o incluso la corrupción— los relegan por lo general a un segundo plano, son otros aspectos de ese proceso de erosión sufrido por el Estado. Me refiero, en concreto, a todo aquello que, sin pertenecer ya al ámbito económico, guarda relación con el llamado modelo territorial y cuyos estragos van revelándose poco a poco en la medida en que determinadas actuaciones gubernamentales vienen a subsanar la herencia recibida.
Es el caso, por ejemplo, de los símbolos nacionales. El hecho de que en el balcón de la Casa Consistorial de la localidad barcelonesa de Sant Pol de Mar ondee la bandera española junto a la catalana y la del lugar no debería constituir noticia alguna, si no fuera porque la enseña nacional no ondeaba allí desde hacía años y porque su colocación se produjo tras el apremio de la delegada del Gobierno en Cataluña a la alcaldesa del lugar, de Convergència i Unió, para que cumpliera la ley. (Lo que no impidió, por cierto, que la bandera fuese quemada por los bárbaros irredentos de turno —al igual que lo fue un mes más tarde la del Ayuntamiento de Begues, también en la provincia de Barcelona— y tuviera que ser repuesta tras una nueva requisitoria.) Añadan a lo anterior que la misma ilegalidad se da por lo menos en un centenar de municipios catalanes —por no hablar aquí de los del País Vasco donde ocurre otro tanto— y comprenderán hasta qué punto el desistimiento, cuando no la complicidad, pueden llegar a laminar el Estado.
Como lo han laminado las leyes que han regido y siguen rigiendo nuestro sistema educativo, tan permisivas con el derecho de cada una de las diecisiete porciones del queso hispánico a fijar sus propios contenidos, elegir su propio profesorado y educar, en suma, según sus propios criterios. Hace cosa de un mes, el ministro de Educación anunciaba la redacción de una «Carta de derechos básicos» cuyo propósito principal ha de ser el de reducir las diferencias de nivel entre educandos y garantizar que todos ellos, estén donde estén del territorio español, puedan acceder a una enseñanza de calidad. A falta de saber en qué acabará concretándose esa carta, es de esperar que entre los derechos básicos en ella recogidos figuren el de estudiar en la lengua común del Estado y el de recibir una enseñanza de la historia acorde con aquello que ha hecho de España lo que es, o sea, un Estado. Ni más, ni menos.
En un orden distinto, y reculando algo más en el tiempo, la negativa a permitir que el diputado de Esquerra Republicana Alfred Bosch forme parte de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso en representación del Grupo Mixto constituye asimismo una señal de ese fortalecimiento estatal. No por lo que atesore o deje de atesorar el diputado en cuanto a honorabilidad personal o méritos novelísticos, sino por el riesgo que conlleva, para la seguridad del Estado, que determinada información reservada pueda llegar a manos del representante de una formación que ha suscrito acuerdos electorales con una de las fuerzas políticas que integran Amaiur y se ha opuesto en todo momento a la Ley de Partidos con el argumento de que Batasuna y ETA no son uno y lo mismo. Por no aludir, simplemente, a lo paradójico que hubiera resultado confiar la seguridad del Estado a la lealtad del representante de una formación cuya máxima aspiración es destruir ese mismo Estado aunque sea por medios democráticos.
Y, en fin, sin movernos del tema vasco, esa reconstrucción del Estado a la que venimos refiriéndonos se refleja igualmente en la postura de firmeza que el Gobierno, con su presidente a la cabeza, mantiene en lo tocante a una posible negociación con la banda terrorista o sus representantes en la arena política. Que después de los bandazos de estos últimos años, marcados por el imperio del relativismo y del pensamiento (¿?) deliberativo, volvamos a estar donde le corresponde a un Estado democrático, esto es, enfrentado al terrorismo, aunque este se presente ahora adormilado, cual lindo gatito, no deja de producir en la gran mayoría de los ciudadanos un enorme alivio, como se desprende del último estudio postelectoral del CIS.
Durante demasiado tiempo ese Estado de las Autonomías que es el nuestro ha evolucionado con la atención puesta en el encaje del complemento del sintagma, con la obsesión por encontrarle acomodo, sin reparar en el desgaste que tales manejos ocasionaban al núcleo mismo. Ya va siendo hora, pues, de que todo vuelva a su sitio, de que, más allá de las Autonomías, el Estado vuelva a ser Estado.
(ABC, 11 de abril de 2012)
[ Terceras ]
La reconstrucción del Estado
11 de abril de 2012
Comprendo que eso que ha venido en llamarse «la amnistía fiscal» repugne al común de la gente. Es también mi caso. Ahora bien, esa repugnancia no me impide tratar de comprender, a un tiempo, por qué un gobierno democrático —el actual o cualquier otro— considera necesario recurrir a una medida de estas características. O, en otras palabras: por qué, a veces, el fin justifica los medios. ¿Y cuál es el fin, en este caso? Pues conseguir que el dinero defraudado a Hacienda y que el Gobierno cifra en unos 40.000 millones de euros vuelva a formar parte de la riqueza nacional y contribuya a reactivar nuestra maltrecha economía. Amén, claro, de recaudar entre un 8 y un 10 por ciento de las cantidades «blanqueadas» —o sea, un porcentaje ridículo en comparación con lo exigible por ley—, lo que representaría, según las cuentas gubernamentales, unos ingresos de 2.500 millones para el Estado.
Y si digo que ello no me impide tratar de comprender las razones que asisten a un gobierno para recurrir a una disposición semejante, es porque no alcanzo a ver en ellas sino algo muy parecido a lo que veo en tantos juicios por corrupción en los que el ministerio fiscal obtiene la cooperación de algún imputado con la promesa de una rebaja de pena. Me puede —nos puede— repugnar que ese acusado salga indemne o casi de un proceso en el que iban a caerle unos cuantos años de cárcel y la obligación de restituir a las arcas públicas el dinero malversado. Pero entiendo —entendemos— que existe un interés superior —el esclarecimiento de una causa, la condena de otros acusados, la restitución de un capital defraudado— por el que bien merece la pena hacer la vista gorda con ese «arrepentido» que ha decidido, como suele decirse, «colaborar con la justicia».
Así las cosas, y puesto que el término de «amnistía fiscal» provoca tantos sarpullidos, propongo que en adelante llamemos a esa práctica «colaborar con el Estado». Que somos todos, claro.
ABC, 7 de abril de 2012.
Y si digo que ello no me impide tratar de comprender las razones que asisten a un gobierno para recurrir a una disposición semejante, es porque no alcanzo a ver en ellas sino algo muy parecido a lo que veo en tantos juicios por corrupción en los que el ministerio fiscal obtiene la cooperación de algún imputado con la promesa de una rebaja de pena. Me puede —nos puede— repugnar que ese acusado salga indemne o casi de un proceso en el que iban a caerle unos cuantos años de cárcel y la obligación de restituir a las arcas públicas el dinero malversado. Pero entiendo —entendemos— que existe un interés superior —el esclarecimiento de una causa, la condena de otros acusados, la restitución de un capital defraudado— por el que bien merece la pena hacer la vista gorda con ese «arrepentido» que ha decidido, como suele decirse, «colaborar con la justicia».
Así las cosas, y puesto que el término de «amnistía fiscal» provoca tantos sarpullidos, propongo que en adelante llamemos a esa práctica «colaborar con el Estado». Que somos todos, claro.
ABC, 7 de abril de 2012.
[ Porque hoy es sábado ]
Colaborar con el Estado
7 de abril de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)