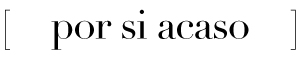La izquierda no descansa. El nacionalismo tampoco. Decía no hace mucho el periodista Pedro García Cuartango a propósito de España mágica, un libro del que es autor y que trata de “los secretos arqueológicos y monumentales de nuestro país”, que “tenemos que dejar de pensar que nuestra historia empieza en la Guerra Civil”. Propósito loable, sin duda. Sobre la Guerra Civil y la Segunda República –uno y lo mismo, al cabo– se ha escrito más que sobre cualquier otro tramo de la historia de España. No diré que se ha investigado cuanto había que investigar –siempre quedan parcelas vírgenes o maltratadas que justifican un nuevo trabajo–, pero sí que el material cosechado y debidamente trillado debería bastar a estas alturas para dirigir los esfuerzos, como reclama Cuartango, hacia periodos más lejanos y desconocidos. Con todo, el problema, a mi entender, no reside tanto en los historiadores o en los divulgadores de la historia como en la política y cuanto la rodea, empezando por los circuitos de la opinión, sean estos analógicos, digitales o radiales.
La izquierda toda y los nacionalismos periféricos han hecho de la Guerra Civil y la barbarie que lleva asociada un argumento imprescriptible. Bajo la bandera de una falsa memoria histórica, envuelta luego en una no menos falsa memoria democrática; mezclando, de un lado, la legítima voluntad de los familiares de las víctimas –del bando republicano la inmensa mayoría– de dar digna sepultura a sus ascendientes con, de otro lado, la obscena exhibición de sus restos para que los representantes públicos del lugar pudieran fotografiarse junto a la fosa y soltar incluso alguna lágrima; confundiendo, en fin, la justicia con el afán de venganza, la izquierda y los nacionalismos han sacado petróleo del dolor ajeno contaminando de este modo, sin ningún reparo, la convivencia entre españoles.
Dicha labor arrancó con la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero y se ha recrudecido groseramente con los gobiernos de Pedro Sánchez –sin olvidar, claro está, la ejercida por los ejecutivos autonómicos de parecido color político–. Poner la Guerra Civil en el epicentro de nuestra historia, borrar de un plumazo ideológico todo lo anterior y en buena medida cuanto tiene que ver con la Transición y la reconciliación entre españoles, no sólo es una mutilación obscena, sino que responde a una estrategia de confrontación permanente. Tan permanente que en el periodo post y preelectoral en que nos hallamos esa estrategia está más viva que nunca.
El lector tendrá sin duda presente el episodio aquel de hace quince años en que el entonces presidente Rodríguez Zapatero confesaba al periodista Gabilondo, a micrófono presuntamente cerrado, que la tensión convenía a sus intereses electorales. Pues bien, desde 2004 hasta hoy la izquierda y los nacionalismos más o menos afines, ya desde el gobierno, ya desde la calle cuando estaban en la oposición, no han hecho sino desarrollar esa estrategia. Y no les ha ido nada mal si reparamos en que han gobernado durante 13 de estos 19 años, es decir, durante más de dos tercios del tiempo transcurrido. Por eso ahora, en cuantas autonomías han perdido el poder, amenazan ya con salir a la calle en contra de gobiernos que ni siquiera han tenido la oportunidad de constituirse y empezar a gobernar.
La confrontación, en los términos en que la plantea esa amalgama de izquierda identitaria y nacionalismos disolventes, necesita siempre de un enemigo al que crucificar. Hasta 2018 el crucificado fue el Partido Popular, aquella derecha que Umbral bautizara en tiempos de Aznar como derechona y que Rajoy puso después en barbecho hasta que una moción de censura acabó con su carrera política. Al PP lo relevó Vox como blanco preferido del enemigo, sin que por ello los populares se libraran de las iras y los denuestos. Pero, en todo caso, el nuevo blanco sí les sirvió para reducirlos y atemperarlos.
El empeño por convertir a Vox en un sucedáneo del peor franquismo se inscribe por supuesto en la misma estrategia guerracivilista. Que el director de Opinión del diario El País sostenga, como hizo el pasado domingo, que “reservar las expresiones ultra o extrema derecha para Vox tiene sentido en la medida en que identifica una formación cuyas posiciones políticas a menudo vulneran los confines que establece la Constitución” y considere a un tiempo que ese extremismo “evidencia la moderación de la izquierda de Podemos y su plena integración sistémica”, aparte de servir para blanquear a Sumar y su amalgama de siglas, no evidencia absolutamente nada; sólo demuestra hasta qué punto el propio diario está integrado sistémicamente en el sanchismo. (Para ello, resulta muy instructivo leer, de punta a cabo, la pieza en que se inscriben esas palabras, titulada “Por qué llamamos ultra a Vox (y no a Podemos)” y firmada por la defensora del Lector. A partir de la simple pregunta de un lector, la defensora recurría a la opinión de un profesor de Derecho Constitucional, de los redactores que seguían a ambas formaciones políticas y del propio director de Opinión, todas coincidentes, para, tras añadir nuevos argumentos de su propia cosecha, llegar a un dictamen inapelable: Vox es ultra y Podemos no. Lástima que se le olvidara leer la columna de Fernando Savater “Ultras”, publicada la víspera en la misma cabecera. Sólo así se explica que no tuviera también en cuenta las razones de un veterano columnista de la casa, notoriamente discrepantes de las expuestas por el conjunto de voces seleccionadas pro domo sua.)
Del mismo modo, la sobreexposición en esta campaña electoral del bolivariano expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, artífice de la estrategia de confrontación permanente con la derecha que Pedro Sánchez no ha hecho sino llevar a su máxima cota, tampoco deja margen para la duda. Sirve para el propósito del enfrentamiento, al tiempo que permite al todavía presidente del Gobierno presentarse como una víctima –son sus palabras– de la derecha económica, política y mediática. Y, en fin, las manifestaciones llevadas cabo para protestar y tratar de impedir los pactos entre PP y Vox en el campo autonómico –como la realizada el pasado lunes frente a las Cortes Valencianas por las feministas del lugar, a las que se sumó, puño en alto, la ministra en funciones Diana Morant– y las que están por llegar –como la que se anuncia en Madrid para el sábado, con motivo del Día del Orgullo–, persiguen atizar esa confrontación contra un futuro gobierno PP-Vox, por más que lo disfracen de movilización de su propio electorado.
Suerte que todos los españoles con derecho a voto van a tener dentro de nada la posibilidad de opinar por sí mismos –es de esperar que sin coacciones– en las urnas.