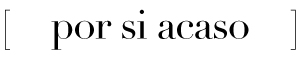En esta pequeña joya de la literatura que es Madame de Staël, la obra que le valió a Michel Winock el premio Goncourt de biografía de 2010, aparecen reproducidos fragmentos de un libelo escrito en 1796 por Benjamin Constant bajo la influencia benefactora del pensamiento político de la propia Staël y que no figura en el volumen de las Oeuvres de La Pléiade. Constant, uno de los múltiples amantes que tuvo esa mujer en todo excepcional y padre biológico de uno sus cinco hijos, propugnaba en el mencionado libelo el respeto por las formas, en la medida en que “sólo las formas son estables, y sólo ellas ofrecen resistencia a los hombres”. Y al propugnarlo, observa Winock, formulaba una de las bases del Estado de derecho.
En efecto, sin formas no hay Estado de derecho. Bien lo sabía Robespierre, que las había estigmatizado, pues, según él, encubrían la falta de principios. Las formas son el imperio de la ley, nuestro marco de convivencia, la garantía de nuestra libertad. Y son, por supuesto, nuestras instituciones. En sus memorias políticas –Fuego y cenizas–, quien lideró en la primera década de siglo el Partido Liberal de Canadá, Michael Ignatieff, aludía también a su trascendencia: “Ninguna democracia puede gozar de buena salud a no ser que los parlamentarios debutantes admiren y respeten la Cámara, y a no ser que los ciudadanos jóvenes sueñen con ocupar algún día su puesto”. Las instituciones simbolizan esa continuidad, esa ejemplaridad, esa fortaleza. Como dejó escrito Constant, “sólo ellas ofrecen resistencia a los hombres”.
Acaso una de las mayores lacras que nos habrán legado los distintos gobiernos de Pedro Sánchez y otros muchos de color político similar en el ámbito autonómico o municipal sea precisamente el descrédito de las formas. Empezando por las diversas fórmulas de juramento en el momento de recoger el acta de diputado, senador o concejal, convertidas en verdaderas befas a la propia institución de acogida y al Estado de derecho que hace posible su existencia, y siguiendo con el proceder diario de sus señorías, en especial, aquellas que por su cargo ostentan un alto nivel de responsabilidad.
En los últimos días este medio ha publicado dos noticias que evidencian el grado de deterioro de nuestro sistema de representación parlamentaria. O sea, de nuestra democracia liberal. De una parte, la que implica a Meritxell Batet, tercera autoridad del Estado después del Rey y el presidente del Gobierno. Como relataba aquí mismo hace un par de días Ketty Garat, la presidenta del Congreso de los Diputados convocó el pasado martes, al término del Pleno, a la Mesa “para modificar la normativa que regula las mayorías necesarias para permitir la entrada de formaciones políticas en la Comisión de gastos oficiales, antes llamada de secretos oficiales”. ¿El objeto de tal modificación? Que tanto los representantes de ERC, Junts y la CUP como el de EH-Bildu puedan estar presentes en la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia para dar explicaciones sobre el supuesto espionaje de Pegasus. Y, por descontado, en cuantas comparecencias más tengan lugar en lo sucesivo. Lo grave no es sólo la introducción en dicha comisión de un verdadero caballo de Troya independentista deseoso de acabar con el propio Estado; lo grave es sobre todo que para ello la mayoría de la Mesa del Congreso, con su presidenta al frente, no haya tenido el menor empacho en poner la Cámara al servicio del Ejecutivo modificando la normativa vigente hasta entonces. O sea, saltándose las formas con total arbitrariedad.
Y ayer mismo Luca Constantini traía la noticia del coste para las arcas públicas del viaje de placer organizado por la ministra Irene Montero a Chile acompañada de su directora de comunicación y de sus hermanas Isa Serra y Teresa Arévalo –esta última, asesora y niñera a un tiempo–, aprovechando la toma de posesión del nuevo presidente, Gabriel Boric. 8.180 euros pulidos en un fin de semana. Y cerca de la mitad en concepto de alojamiento, muy probablemente en las suites del hotel donde pernoctaron. El resto corresponde al pasaje de vuelta en un vuelo comercial. Todo ese dinero se lo habrían ahorrado de haber regresado el mismo día de la toma de posesión en el avión en que viajaba el Rey. El contraste no puede ser mayor. El jefe del Estado dando ejemplo y una ministra del Gobierno dando la nota y pagándola con el dinero de todos los ciudadanos.
Si algún día esta pesadilla termina, vamos a necesitar Dios y ayuda para recomponer el paisaje social y político y poner de nuevo en valor las formas. Suponiendo que estemos aún a tiempo.