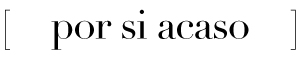“Buena tierra”, sentenció categórico hace unos días el maître de un restaurante manchego al saber que éramos de Mallorca. Sin duda. Buena tierra y buena gente, y no sólo en lo referido a Mallorca; también en lo tocante a las demás islas baleares. Y lástima de Gobierno autonómico y de cuantos se han formado en la esfera insular o municipal, en esta legislatura y en la anterior, a partir de la suma de socialistas, nacionalistas pancatalanistas y populistas de extrema izquierda. Tras más de siete años de gestión, los hechos hablan por sí solos. No me propongo, sin embargo, repasar en este artículo todo lo tristemente reseñable. No voy a adentrarme, por ejemplo, en la inexistencia de reformas. No las ha habido ni en el modelo territorial, ni en el turístico, ni en el industrial, ni en el medioambiental, pese a que los actuales gobernantes llevan décadas proclamando su perentoriedad; a lo sumo, unos cuantos parches y zurcidos de ocasión. Tampoco voy a extenderme sobre la doble moral que ha acompañado sus actuaciones: implacables con los adversarios políticos y los ciudadanos de a pie, comprensivos y protectores cuando el presunto culpable es uno de los suyos. Basta recordar el caso de las menores tuteladas, saldado sin dimisión o destitución alguna de los responsables –el único relevado del cargo fue compensado al punto con una consejería de rango superior–, o el más reciente del exdirector general del IB-Salud, marido de la actual consejera del Gobierno de Armengol, al que no le produjo conflicto ético ninguno el haber participado en el concurso de oposiciones que adjudicó una plaza de anestesista a una hija suya.
No, mi propósito es abordar la política del palo y la zanahoria que ha caracterizado y caracteriza a los gobiernos de Francina Armengol y demás ejecutivos asimilables. El palo es, por supuesto, su querencia por el intervencionismo, la hiperregulación del espacio público y el desprecio por los derechos de los ciudadanos y, en concreto, por el más sagrado, la libertad. Lo vimos cuando la pandemia. Decretos sin orden ni concierto que imponen medidas que días antes se consideraban improcedentes, declaraciones de la consejera del ramo echando la culpa a los profesionales de la Sanidad por haberse contagiado, la propia presidenta infringiendo el toque de queda que ella misma había decretado, etc. (Al respecto, les recomiendo vivamente la lectura de Cazando un virus a ciegas. Mallorca, ante la pandemia (Disset Edició, 2022), del periodista Javier Mato, un relato que responde con excelencia a lo que el título anuncia.) Del último estadio de ese proceso autoritario daba cuenta aquí mismo este domingo Marcos Ondarra. Me refiero a la creación por parte del ejecutivo balear de los agentes covid, funcionarios interinos que ejercerán de momento hasta fin de año en el ámbito municipal como agentes de la autoridad y cuya principal función será denunciar a aquellas personas que incumplan las ordenanzas dictadas. El premio a su entrega abnegada será la consideración de semejante labor como un mérito en futuros procesos de selección de personal interino de la policía local.
Otro campo en que el palo lleva años manifestándose es el lingüístico. En la enseñanza y en la vida común. Aquí el modelo es Cataluña. Inmersión lingüística en catalán obligatoria y sin respeto alguno por ese mísero 25% de enseñanza en castellano que prescriben los tribunales como mínimo que cumplir, combinada con la existencia de una Oficina de Drets Lingüístics, concebida para que el pancatalanista de turno disponga de un organismo al que dirigirse para denunciar al vecino –ya sea este tendero, policía, funcionario o lo que se tercie– por no haberle atendido en catalán. Les copio a continuación un extracto del portal de la propia Oficina referido a los derechos lingüísticos y que indica a las claras el espíritu que anima al organismo:
“Cuando hablamos de derechos lingüísticos hablamos, esencialmente, del bienestar de las personas a través del uso de la lengua. La posibilidad de ejercer los derechos lingüísticos se modula a partir del estatus jurídico de la lengua en un territorio determinado. Así, la declaración de oficialidad de una lengua supone, en principio, la máxima garantía del derecho de usarla. Ahora bien, en nuestro caso, el desequilibrio histórico entre la protección legal del castellano –lengua propia de una parte de España y oficial en todo el Estado– y el catalán –lengua propia y oficial, entre otros territorios, de las Islas Baleares– provoca que, a pesar del carácter oficial de las dos lenguas, todavía hoy los ciudadanos se encuentren a menudo con dificultades para ejercer el derecho de usar la lengua catalana en su vida cotidiana.”
De cuantas barbaridades contiene este fragmento, vamos a quedarnos, si les parece, con la que tal vez sea la más expresiva de la ideología que lo inspira: para el gobierno presidido por Francina Armengol, el castellano es la “lengua propia de una parte de España”.
Y queda la zanahoria. O sea, el premio. Ya hemos visto cuál era en el caso de los futuros agentes covid. Este es el rumbo. La creación de una red clientelar que jamás va a alzar la voz en contra del gobierno para no poner en riesgo su promoción futura o su simple sustento. Ha ocurrido con los maestros y profesores y los sindicatos que les amparan. También, al margen ya de la enseñanza, con las principales centrales sindicales. Los medios de comunicación en catalán, independentistas todos, son mantenidos con respiración asistida a base de suculentas subvenciones, y los que no usan el catalán reciben también su trozo de pastel por otras vías, siempre y cuando se porten bien. Por lo demás, no pocos periodistas significados por haber criticado a Armengol y los suyos en el pasado han sido contratados como asesores de las instituciones, con lo que su obediencia y su silencio están más que garantizados –y el pluralismo y el debate público, claro, seriamente dañados–. Y qué decir de tantas asociaciones, entidades y oenegés ideológicamente afines que sólo existen a través del dinero público que religiosamente reciben. En Baleares no hay presupuesto suficiente para atender a la dependencia de los que no pueden valerse por sí mismos, pero sí lo hay, en cambio, para ir ampliando el plantel de ciudadanos, funcionarios o no, que nunca pondrán en riesgo las prebendas de las que gozan.
Para que la buena tierra y la buena gente que conforman el archipiélago puedan seguir siéndolo en el futuro resulta indispensable que la próxima primavera nos traiga, una vez abiertas y escrutadas las urnas, unos gobiernos que nos libren de tanta podredumbre.