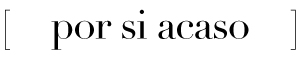Siempre que uno aborda una reforma en curso, como lo es en estos momentos la de la enseñanza española, se expone a estar juzgando el conjunto tomando como base unas partes componentes que, a la hora de la verdad, cuando la reforma sea un hecho, pueden haber mudado de forma notoria. Lo que trae como consecuencia que uno corra el riesgo de equivocarse. Aun así, y dado que todo apunta a que esta nueva ley educativa es una suerte de «work in progress», con un anteproyecto que, lejos de presentarse como un texto casi definitivo, sólo sujeto a pequeños retoques, se asemeja muchísimo a un documento de trabajo abierto a cuantas aportaciones deseen hacer los miembros de eso que se ha venido en llamar «la comunidad educativa» —empezando por las del propio Ministerio del ramo—, no me resisto a ponderar lo que hasta el día de hoy ha trascendido sobre la cuestión.
A mi modo de ver, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) constituye, por encima de cualquier otra consideración, un ejercicio de responsabilidad. En primer lugar, un ejercicio de responsabilidad del Gobierno que la impulsa, que se comprometió a promoverla en su programa electoral y, transcurrido un año desde su victoria en las urnas, ha concretado ya una propuesta, por muy voluble que esta sea. Es verdad, a qué negarlo, que entre lo contenido en el programa y lo finalmente propuesto existen diferencias. Por citar la más señalada, ese Bachillerato de tres años que va a quedar, por desgracia, en los dos actuales, aun cuando el último curso de la Secundaria obligatoria termine convirtiéndose en uno de iniciación al Bachillerato o a la Formación Profesional. Y también es cierto que entre la primera versión del anteproyecto, fechada en septiembre, y la facilitada a los integrantes de la Conferencia Sectorial de Educación de comienzos de diciembre se dan no pocas variaciones. Entre las más relevantes, está, por un lado, la que afecta al porcentaje de contenidos comunes en los horarios escolares, que aumentaba en un 10% con respecto a la ley anterior y que ahora ha desaparecido del articulado en beneficio de una formulación que, si bien sigue dejando en manos de la Administración General del Estado la determinación del peso concreto de esos contenidos, al no fijarlo en el texto permite imaginar toda suerte de tira y afloja entre el Gobierno del Estado y los de las Autonomías, tira y afloja en los que la peor parte no suele llevársela nunca la periferia. Y, por otro lado, la que afecta al derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano, que no figuraba en la versión del anteproyecto de septiembre y sí figura en la de diciembre y que, tras una nueva redacción algo más liviana y ajustada a la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, ha provocado los sonoros y manifiestos desplantes de la consejera de Educación catalana y, en último término, del establishment nacionalista del lugar.
Pero, aun contando con esas renuncias y esos vaivenes, la responsabilidad es, insisto, el factor clave de la nueva ley. Situar el esfuerzo, el trabajo, el sentido crítico como ejes de la formación equivale a promover la responsabilidad en el estudio. Implantar distintos sistemas de evaluación a lo largo de toda la enseñanza obligatoria y postobligatoria, aparte de fomentar el afán de superación de los alumnos, supone acostumbrarlos a rendir cuentas. Asegurar la adquisición de las competencias básicas mediante el fortalecimiento de las materias instrumentales y la consiguiente reducción de otras sin duda más gratificantes, no es sino un modo de evidenciar que la plasmación de un deseo —en este caso, un desarrollo académico adecuado— requiere siempre de cierto sacrificio. Así pues, la responsabilidad como valor.
Por otra parte, la separación entre asignaturas troncales y asignaturas específicas, tan controvertida por cuanto ha sido interpretada ya como la implantación de una jerarquía —asignaturas de primera y asignaturas de segunda— y, en el polo ideológico opuesto, como la renuncia por parte del Ministerio a incidir en los contenidos de una parte del currículo —la referida a las asignaturas específicas y de especialidad, puesto que las encargadas de fijarlos van a ser sobre todo las Administraciones autonómicas—; esa separación, decía, constituye asimismo un ejercicio de responsabilidad. Y es que esa comunidad de contenidos —y de evaluación de los contenidos— concretada en las asignaturas troncales ha de favorecer una mayor homogeneidad en el nivel de los jóvenes españoles, al margen de cuál sea la Autonomía en la que estén cursando sus estudios. Y, por lo tanto, una mayor equidad, algo que a largo plazo debería reflejarse en los resultados del informe PISA, donde tan malparado sale siempre nuestro país en comparación con los del resto del mundo económicamente desarrollado.
Y aún hay más. Porque el ejercicio de la responsabilidad, en la LOMCE, atañe también a los centros docentes y a los profesionales que allí trabajan. Que los centros vayan a ver incrementada su autonomía comportará que sean evaluados conforme a determinados parámetros. En otras palabras: que se les pidan cuentas y que, en caso de no cumplir con lo acordado —en el ámbito académico o en el de la estricta gestión—, la Administración tome cartas en el asunto. Todo lo cual favorecerá su especialización, aunque sólo sea porque, en adelante, esos centros tendrán que competir entre sí y ofrecer algo distinto a lo que ya está ofreciendo el vecino. Distinto, atractivo y consecuente, por supuesto; de lo contrario, la demanda de plazas irá disminuyendo y, con ella, los recursos asignados.
Sin embargo, donde más debería apreciarse ese cambio consustancial a la nueva ley es en el terreno estrictamente docente. O sea, de los docentes. Durante mucho tiempo la adquisición de la categoría de funcionario de la enseñanza, o incluso la de simple profesor interino, ha llevado aparejada, en numerosos casos, una sensación de fin de trayecto. Es decir, la obtención de un puesto de trabajo remunerado de forma bastante digna, para toda la vida y en el que nadie iba a inmiscuirse, ni la Administración ni la dirección del centro, a poco que uno pasara por allí sin pena ni gloria. Es verdad que en los últimos lustros —desde la LOGSE, en concreto— la situación ha cambiado. Uno puede seguir pasando por la carrera docente sin gloria, pero difícilmente ya sin pena. No obstante, sigue habiendo en la enseñanza pública no pocos maestros y profesores dotados de una indolencia colosal, cuyo único objetivo es alcanzar la jubilación y, si puede ser anticipada, mejor. Algunos, lo máximo que se permiten en cuanto a esfuerzo es alguna que otra soflama ideológica de tarde en tarde. De ahí que la posibilidad de que en el futuro se les obligue a rendir cuentas y a hacerse acreedores a la condición de servidores de lo público —y, si no, a responder, esperemos, con el sueldo o con la plaza— deba ser celebrada.
La LOMCE, claro, es mucho más que ese ejercicio de responsabilidad. Pero uno ya se daría por satisfecho con que, una vez superado el trámite parlamentario y arrumbado por fin su carácter mutante, la ley siguiera siendo, como mínimo, lo que es. Entre otras razones, porque ello significaría que los particularismos de todo orden e intensidad no se han salido, por una vez, con la suya.
(ABC, 10 de enero de 2013)