¿Se imaginan ustedes algo parecido en uno de esos países de la Unión Europea a la que los reunidos el sábado en palacio aspiran a pertenecer en cuanto alcancen el tan ansiado estatus de Estado soberano? ¿Se lo imaginan en un país cualquiera del mundo occidental? ¿En uno cualquiera del mundo económicamente desarrollado? ¿En uno cualquiera? ¿Verdad que no? Y eso que la imaginación también es soberana.
En ese juego de niños con consecuencias trágicas en que se ha convertido la política catalana, el episodio del pasado sábado en el palacio de la Generalitat no fue en modo alguno un episodio menor. Me refiero, claro está, al acto de la firma. Es difícil imaginar una escena más pomposa y, a un tiempo, más ridícula, una escena más pretenciosa y, a un tiempo, más gallinácea, más pueril. Desde ese saludo inicial del representante del Estado a sus compinches gubernamentales y a los demás cofrades parlamentarios —entre los que destacaba, por cierto, la pareja formada por David Fernández y Oriol Junqueras, que parecía salida de una de esas matinales sabatinas en las que no falta nunca un par de payasos amateurs—, hasta el momento mismo de la rúbrica, con ese porte acartonado del firmante, pasando por la naturaleza de la pluma ejecutora, sobre la que la prensa amiga —esto es, toda la prensa catalana— llevaba especulando un par de días, ¿será la de Macià, será la de Companys?, y que resultó ser, mira por dónde, la que el propio representante del Estado se agenció el día en que estrenaba su nueva condición, allá a finales de diciembre de 2010. Pero la máxima expresión de ese infantilismo de aldea llegó sin duda después, cuando todos los derviches del presidente, próximos al éxtasis, fueron desfilando uno a uno, móvil en ristre, ante el altar donde permanecían la pluma y el papel de marras, para inmortalizar el instante como quien guarda en un medallón la reliquia incorrupta de un santo.
¿Se imaginan ustedes algo parecido en uno de esos países de la Unión Europea a la que los reunidos el sábado en palacio aspiran a pertenecer en cuanto alcancen el tan ansiado estatus de Estado soberano? ¿Se lo imaginan en un país cualquiera del mundo occidental? ¿En uno cualquiera del mundo económicamente desarrollado? ¿En uno cualquiera? ¿Verdad que no? Y eso que la imaginación también es soberana.
¿Se imaginan ustedes algo parecido en uno de esos países de la Unión Europea a la que los reunidos el sábado en palacio aspiran a pertenecer en cuanto alcancen el tan ansiado estatus de Estado soberano? ¿Se lo imaginan en un país cualquiera del mundo occidental? ¿En uno cualquiera del mundo económicamente desarrollado? ¿En uno cualquiera? ¿Verdad que no? Y eso que la imaginación también es soberana.
Infantilismo de aldea
29 de septiembre de 2014
-16.41.06.png)
(Pedro Pericay, "Olvido y memoria de Francisco de Aldana", Destino, 30-12-1939)
[ El viejo periodismo ]
En pocas ocasiones los hechos han tensado una vida con tanta plenitud
28 de septiembre de 2014
Leo en Crónica Global la información de Alejandro Tercero sobre ese libro de Lengua i Literatura de 3º de ESO de la Editorial Casals en el que se instruye a los catorceañeros catalanes acerca de las maldades del bilingüismo. Y, en concreto, del llamado «bilingüismo social», que no es, como cabría suponer, el existente en el seno de una sociedad cualquiera donde se hablan dos lenguas, sino el que se da en una sociedad donde «conviven la lengua propia y otra forastera». Y es que toda sociedad de esas características posee, según el manual, una lengua propia y otra que no llega a tanto. ¿Verbigracia? Cataluña, claro. Pero hay más, porque esa lengua que no llega a tanto no ha caído del cielo. Atiendan a lo que dice el libro en cuanto a su origen, como seguro que atienden esos chavales a los el libro que va destinado: en Cataluña «a la lengua propia, se ha añadido otra (por migraciones, imposición militar…)». No es de extrañar que algunos padres se hayan sentido ofendidos e indignados. La palabra «migración» remite a pobreza, y hoy en día casi casi a patera. En cuanto a la «imposición militar», qué les voy a contar. Pero a mí, la verdad, lo que más me ofendería del texto si fuera el padre de alguno de esos jóvenes —y lo que más me ofende, sobra indicarlo, como simple ciudadano— no es ni lo uno ni lo otro. Son los puntos suspensivos. O sea, la sospecha de que esa lengua que no llega a tanto puede haber advenido por causas mucho más ignominiosas incluso que las citadas, por causas que el lector, esto es, el catorceañero al que va destinado el libro, ya conoce, lo que le permitirá sin duda rellenar sin grandes dificultades —y, si no, ahí está el maestro para echarle una mano— los puntos suspensivos. Así se ha construido la Cataluña actual. Diseminando el odio hacia el otro, hacia el que no es propio porque tampoco lo es su lengua, hacia el que no llega a tanto porque tampoco su lengua le alcanza. Y se ha construido, sobre todo, a base de puntos suspensivos. En el país del «tu ja m’entens», cualquier sobreentendido es una certeza, cualquier suposición un hecho.
(ABC, 27 de septiembre de 2014)
(ABC, 27 de septiembre de 2014)
[ Porque hoy es sábado ]
Una lengua que no llega a tanto
27 de septiembre de 2014
Decía este lunes Arcadi Espada en Pamplona que no hay diferencia de grado entre el desafío al Estado de derecho del terrorismo de ETA y el del separatismo catalán; sólo de sangre. Tiene toda la razón. La magnitud es perfectamente comparable, por cuanto el objetivo en ambos casos es la destrucción del enemigo, o sea, el Estado español, o sea, todos nosotros, libres e iguales. Y hasta puede afirmarse que así como el primer nacionalismo ha sido derrotado, lo que ocurra con el segundo está por ver. Quien repase lo sucedido en España en los últimos cuarenta años —o en los últimos 36, para situarnos en el arranque mismo de la España constitucional— comprobará hasta qué punto las dos formas de nacionalismo se han complementado. Como el poli malo y el poli bueno. Mientras ETA mataba —o sea, durante la mayor parte de este periodo—, el nacionalismo catalán era el poli bueno. Le iba sonsacando al Estado lo que le convenía, pero sin violencia. Le bastaba con la que le propinaba su compañero. Luego han cambiado las tornas. El otrora agresivo se ha visto forzado a reconocer su fracaso y a renunciar a sus métodos —lo que no significa que haya renunciado también a sus propósitos—, y ha tomado el relevo en este apartado el otrora poli bueno. Es verdad que su violencia es de otra naturaleza, mucho más psicológica si se quiere, pero se trata de violencia, al cabo. Y cuenta, además, con una ventaja indiscutible. La víctima, por mucha fortaleza que demuestre —un Estado siempre es un Estado—, se halla más que tocada; tocadísima. Son un montón de años de intentar levantar un país, de lograrlo incluso en buena medida, y de hacerlo con una rémora descomunal, los nacionalismos vasco y catalán, dispuestos a todo para impedirlo.
Y si todavía esto pudiera ganarse a los puntos, como los combates de boxeo. Pero no; esto es a vida o muerte. No se nos vaya a olvidar.
Y si todavía esto pudiera ganarse a los puntos, como los combates de boxeo. Pero no; esto es a vida o muerte. No se nos vaya a olvidar.
[ En crisis ]
Poli malo y poli bueno
24 de septiembre de 2014
-17.44.26.jpg)
Por si acaso. Discurso de Ramon d’Abadal i Calderó, presidente de la minoría de la Lliga Catalana en el Parlamento de Cataluña, después de que Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña, anunciase que no pensaba acatar la sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República española (La Vanguardia, 13-6-1934).
«El señor Abadal empieza diciendo:
Mi presencia aquí no significa un cambio de actitud en la minoría de "Lliga Catalana".
Era necesario que hoy se oyese aquí la voz de un importante sector de opinión pública de Cataluña, y aquí estoy para ello. Hablaré con toda claridad, pero también con toda serenidad.
Ha creído bien el Presidente de la Generalidad, recordar actuaciones pasadas. No creo que esto tenga relación con lo que aquí se debate, pero ya que así lo ha creído oportuno el Presidente, yo debo aclarar por mi parte, que me siento orgulloso de mi actuación en la Asamblea de Parlamentarios de mi actitud durante la Dictadura.
Creo mi deber señalar al Gobierno de la Generalidad la gravedad de no acatar el fallo de un tribunal establecido por la Constitución española y reconocido por el Estatuto de Cataluña.
La sentencia, ¿es buena o mala? No lo sé. Sólo sé que la Constitución, ha dado competencia al Tribunal de Garantías y al aceptarlo el Estatuto, previamente acepta las sentencias que este Tribunal pueda dictar. Y si es grave para el individuo, mucho más grave es para un pueblo. (Grandes rumores. Muchos diputados abandonan sus escaños.)
No olvidéis que el Tribunal de Garantías está fundamentado en la Constitución de la República.»
[ En crisis ]
Enseñanzas del pasado (2)
22 de septiembre de 2014
Se acaloraron mucho las dos, eso sí, pero ni un momento dejaron de mantenerse serenas y correctas
21 de septiembre de 2014
Ganó el «no». La primera obligación de todo demócrata, pues, es felicitarse por el desenlace. Pero, una vez satisfecha la expansión, hay que preguntarse enseguida de qué ha servido el referéndum. De qué ha servido a los escoceses, de qué ha servido al conjunto de los británicos y de qué ha servido, en fin, a los europeos, entre los que nos contamos, hasta nueva orden, los españoles. A los escoceses y a los británicos les habrá servido de más bien poco. Una batalla civil como la que ha tenido lugar en aquella tierra no deja sino fracturas. Económicas, sociales, afectivas. Un jarrón roto. Recomponerlo pieza a pieza va a costar lo suyo, e, incluso con el más perfecto de los sellados, las grietas serán siempre visibles. Pero lo vivido en Escocia y en todo el Reino Unido tal vez sirva a Europa, a la idea de Europa. Aunque sólo sea para comprobar hasta qué punto ciertos anhelos sentimentales, en apariencia inocuos, llevan incorporados una amenaza para la convivencia. La cantautora Annie Lennox, partidaria del «sí», llegó a declarar que con el referéndum existía «una oportunidad para algo innovador y visionario». O sea, una oportunidad para algo que no estaba siquiera en el campo de la realidad, en el terreno de los hechos, en el dominio de la razón. Una quimera, en una palabra. ¡Y cuántos en Escocia se habrán movido, al cabo, por ensoñaciones parecidas! La idea de Europa es todo menos una quimera. Nada hay más apegado a la historia y a sus ingratas enseñanzas que el proceso de construcción europea del que los españoles, felizmente, somos arte y parte. Nada hay más realista, más antiquimérico. La división de Europa marcó la primera mitad de nuestro siglo XX. Y la marcó a sangre y fuego. Desde entonces todo ha sido recomponer el jarrón, favoreciendo el entendimiento, la integración, la unión. Las grietas no han desaparecido del todo, es cierto. Pero con el paso del tiempo van confundiéndose ya con la propia rugosidad de la superficie. Sólo hubiera faltado que algo visionario lo echara ahora a perder. Sólo hubiera faltado y sólo faltaría, claro.
(ABC, 20 de septiembre de 2014)
(ABC, 20 de septiembre de 2014)
Después de la batalla
20 de septiembre de 2014
Acaso lo más significativo de las palabras de Artur Mas en su discurso del lunes en el Debate de política general sea la afirmación de que la «consulta» no podrá hacerse si no existen «plenas garantías democráticas» para ello. Bueno, en realidad lo que el presidente de la Generalitat dijo fue otra cosa, más alambicada. Tras referirse a la posibilidad de acabar su mandato, añadió: «Debe poder ser así, y para que pueda ser así se tiene que votar el 9-N con plenas garantías democráticas». Sin duda. Es la primera vez en mucho tiempo que ese hombre dice la verdad. Quizá sin saber que la dice, no lo niego. Quizá sabiendo incluso que sus palabras pueden interpretarse de modo diverso, según el sesgo ideológico del receptor del mensaje, y que la verdad, lejos de aflorar, quedará enmarañada en la discordia de los medios y las tertulias. Da igual. Mas tiene, en el fondo, toda la razón. El 9-N no se podrá votar en Cataluña porque no se dan las «garantías democráticas» para hacerlo.
Y no se dan, esas garantías, desde el mismo día en que el presidente de la Generalitat puso en marcha el llamado Proceso. Desde que oyó voces y creyó que debía atenderlas. Luego ya, cuando fue aprobando Declaraciones en el Parlamento autonómico que el Constitucional iba declarando nulas. Y en fin, de forma concreta, cuando colgó en el tablón de anuncios de la institución que preside fecha y doble pregunta. Para que el Proceso tuviera esas garantías democráticas que no tiene, debiera haber cumplido un requisito muy simple: ajustarse a la ley. O sea, a lo que establece nuestra Carta Magna. Porque la condición primera para que pueda hablarse no ya de garantías democráticas, sino de democracia a secas, es que estemos en un Estado de Derecho y la ley sea temida, esto es, respetada. Lo demás son monsergas y trampantojos —como ese «marco legal» del Estado del sol naciente al que se refirió hace poco el más que probable sucesor de Artur Mas en el gobierno autonómico, elecciones mediante—.
Pero incluso en el supuesto de que el conjunto de los españoles, a través de sus representantes políticos y previa reforma de la Constitución, aceptaran la celebración de una consulta para discernir qué hay que hacer con Cataluña y los afanes de una porción significativa de su población, todavía habría que precisar el sujeto consultivo. O sea, si ese sujeto es el conjunto de los españoles o sólo los residentes en Cataluña. Por descontando, únicamente la primera de las opciones se ajustaría a la lógica: a saber, que lo que se ha hecho entre todos no puede deshacerlo una parte. Pero imaginemos por un momento que la reforma constitucional, aprobada en referéndum por una mayoría suficiente de españoles, incluyera la segunda de las opciones, la que prevé una consulta restringida a los empadronados en Cataluña. ¿Existirían entonces garantías democráticas?
Difícilmente. Y es que esa población que debería decidir si Cataluña sigue siendo española o emprende la feliz aventura que le prometen sus gobernantes, ha estado sometida durante 35 años, y muy especialmente en la última década, a una verdadera formación del espíritu nacional a través de la escuela —donde los niños y los jóvenes son adoctrinados sin contemplaciones y utilizados, a un tiempo, como transmisores de esta doctrina en el ámbito familiar—, de los medios de comunicación públicos y privados —que en Cataluña son todos semipúblicos, o sea, dependientes del poder político, excepto este en el que tengo el gusto de escribir— y de cuantos mecanismos de control ha ido tejiendo la administración de la Generalitat en los campos asociativo, cultural y socioeconómico por medio de ayudas, convenios y subvenciones. En estas condiciones, ¿con qué libertad podrían decidir esos cinco millones largos de catalanes con derecho a voto sobre el destino de esta tierra que es la suya y también la del conjunto de los españoles? Hasta que no pasara por lo menos una década durante la cual todas esas instancias nacionalizadoras hubieran recuperado su imprescindible neutralidad, dicha libertad sería una quimera. Aunque me temo que la primera quimera sería ya la posible existencia misma de semejante década higienizadora.
Pero, en fin, por soñar que no quede.
(Crónica Global)
Y no se dan, esas garantías, desde el mismo día en que el presidente de la Generalitat puso en marcha el llamado Proceso. Desde que oyó voces y creyó que debía atenderlas. Luego ya, cuando fue aprobando Declaraciones en el Parlamento autonómico que el Constitucional iba declarando nulas. Y en fin, de forma concreta, cuando colgó en el tablón de anuncios de la institución que preside fecha y doble pregunta. Para que el Proceso tuviera esas garantías democráticas que no tiene, debiera haber cumplido un requisito muy simple: ajustarse a la ley. O sea, a lo que establece nuestra Carta Magna. Porque la condición primera para que pueda hablarse no ya de garantías democráticas, sino de democracia a secas, es que estemos en un Estado de Derecho y la ley sea temida, esto es, respetada. Lo demás son monsergas y trampantojos —como ese «marco legal» del Estado del sol naciente al que se refirió hace poco el más que probable sucesor de Artur Mas en el gobierno autonómico, elecciones mediante—.
Pero incluso en el supuesto de que el conjunto de los españoles, a través de sus representantes políticos y previa reforma de la Constitución, aceptaran la celebración de una consulta para discernir qué hay que hacer con Cataluña y los afanes de una porción significativa de su población, todavía habría que precisar el sujeto consultivo. O sea, si ese sujeto es el conjunto de los españoles o sólo los residentes en Cataluña. Por descontando, únicamente la primera de las opciones se ajustaría a la lógica: a saber, que lo que se ha hecho entre todos no puede deshacerlo una parte. Pero imaginemos por un momento que la reforma constitucional, aprobada en referéndum por una mayoría suficiente de españoles, incluyera la segunda de las opciones, la que prevé una consulta restringida a los empadronados en Cataluña. ¿Existirían entonces garantías democráticas?
Difícilmente. Y es que esa población que debería decidir si Cataluña sigue siendo española o emprende la feliz aventura que le prometen sus gobernantes, ha estado sometida durante 35 años, y muy especialmente en la última década, a una verdadera formación del espíritu nacional a través de la escuela —donde los niños y los jóvenes son adoctrinados sin contemplaciones y utilizados, a un tiempo, como transmisores de esta doctrina en el ámbito familiar—, de los medios de comunicación públicos y privados —que en Cataluña son todos semipúblicos, o sea, dependientes del poder político, excepto este en el que tengo el gusto de escribir— y de cuantos mecanismos de control ha ido tejiendo la administración de la Generalitat en los campos asociativo, cultural y socioeconómico por medio de ayudas, convenios y subvenciones. En estas condiciones, ¿con qué libertad podrían decidir esos cinco millones largos de catalanes con derecho a voto sobre el destino de esta tierra que es la suya y también la del conjunto de los españoles? Hasta que no pasara por lo menos una década durante la cual todas esas instancias nacionalizadoras hubieran recuperado su imprescindible neutralidad, dicha libertad sería una quimera. Aunque me temo que la primera quimera sería ya la posible existencia misma de semejante década higienizadora.
Pero, en fin, por soñar que no quede.
(Crónica Global)
[ Crónica Global ]
Garantías democráticas
17 de septiembre de 2014
A partir de cierta edad, nada hay tan insoportable como los latiguillos, las frases hechas, los juegos de palabras. En fin, sí hay algo: los latiguillos, las frases hechas, los juegos de palabras pasados por el tamiz del buenismo. La presidenta de la Junta de Andalucía pidió ayer al presidente del Gobierno de España que, en lo tocante al proceso secesionista catalán, trate de «convencer y no de vencer al adversario». Supongo que a Susana Díaz, o a quien le prepare las notas, debió de parecerle un hallazgo. Vencer parecía remitir inexorablemente al uso de la fuerza —recuérdese el famoso «venceréis, pero no convenceréis» unamuniano—, mientras que convencer entroncaba con el de la palabra, el diálogo y la razón. Así las cosas, ¿qué corazón socialdemócrata le haría ascos a semejante petición de la presidenta? Ninguno, sin duda. Y, en cambio, sus palabras son de una inmoralidad suprema, máxime viniendo de una dirigente política que aspiró en su día, o eso contaban, a liderar el Partido Socialista Obrero Español. ¿Merece acaso ser convencido de algo Artur Mas, después de su renuente menosprecio de la legalidad? Y el «carallot» Junqueras, cuya última ocurrencia ha consistido en proclamar que «ha llegado la hora de saltarse las leyes españolas», ¿se ha hecho tal vez acreedor a la más mínima condescendencia persuasiva? Ni con toda la bondad del mundo. Lo único que merecen, en su desafío, es que el Estado —ese Estado al que el primero, en su calidad de presidente de la Generalitat, debería representar y al que no ha hecho sino desairar y traicionar— les venza. Tiempo tendrán después de convencerse.
[ En crisis ]
Vencer o convencer
15 de septiembre de 2014
-16.09.48.jpg)
(Sagitario [Guillermo Díaz-Plaja], "La saeta en el aire", Destino, 13-7-1940)
[ El viejo periodismo ]
Nosotro loh ingleze, zabuté, tenemo ahora mihmo una guarnición de ecoceze que quita el hipo
14 de septiembre de 2014
El futuro presidente de la Generalidad de Cataluña, Oriol Junqueras, desfiló anteayer por las calles de Barcelona enfundado en una camiseta de «carallot». Los «carallots» —esto es, los memos, los gilipollas— son los miembros de la colla castellera de Sant Vicenç dels Horts, de donde el futuro presidente sigue siendo alcalde. Por supuesto, que nadie infiera de ello que el futuro presidente es un gilipollas, No, por de pronto, el futuro presidente es sólo un «carallot». O sea, alguien dispuesto a enfundarse una camiseta, a desfilar bajo una pancarta y hasta a tratar de alcanzar el cielo y la gloria. Y lo mismo puede decirse del resto de los ciudadanos que se congregaron el jueves en la capital catalana. En realidad, el único interés de la movilización del 11 de septiembre radica en saber cuántos «carallots» había y si la cifra crece, permanece estable o empieza a declinar con respecto a años anteriores. Sobra precisar que había muchos, centenares de miles. Pero cuántos exactamente no lo sabremos hasta que los beneméritos de SCC no se decidan a contar cabezas como ya hicieron con los uniformados de 2013. En todo caso, algo es seguro: no fueron 1.800.000, como pregonó la Guardia Urbana tras haber añadido 200.000 a los falsos 1.600.000 del año pasado. (Cuando yo trabajaba en el Ayuntamiento de Barcelona, hace más de tres lustros, los recuentos de los actos promovidos por la institución se hacían del siguiente modo: el oficial responsable de la Guardia Urbana pedía a los organizadores una cifra, estos se la daban y aquel la hacía pública. Dudo mucho que el método haya cambiado.) Ni tampoco fueron tantos como para repetir el mantra —es lo que han hecho Òmnium y alguna periodista de papel jubilosamente entregada a la causa— de que fue «la manifestación más multitudinaria de Europa». Y las de la guerra de Irak en las principales capitales europeas, ¿tan lejos quedan en la memoria? No, «carallots» hubo muchos el jueves en Barcelona. Lo que significa que proliferan en Cataluña. Pero seguramente estarán rondando el 10% del total de la población. Una cifra a tener en cuenta, por supuesto. Pero no más que la del 90% restante.
(ABC, 13 de septiembre de 2014)
(ABC, 13 de septiembre de 2014)
[ Porque hoy es sábado ]
Contando «carallots»
13 de septiembre de 2014
No diré que es la mejor noticia que podía depararnos esta víspera del 11-S —la mejor noticia, sobra decirlo, sería que el presidente de la Generalitat desconvocara la consulta y dimitiera de todos sus cargos—, pero sí que es la mejor que nos ha deparado la actualidad política de este país en mucho tiempo. Me refiero a la conversación telefónica entre Rosa Díez y Albert Rivera, a instancias de este último, y al hecho de que la comunicación, lejos de cortarse abruptamente por falta de alimentación o por sobrecarga, diera como fruto la promesa de seguir hablando del objeto de la llamada, que no es otro que la posibilidad de establecer una forma cualquiera de colaboración política entre UPyD y Ciutadans —coalición electoral, federación de partidos, fusión—. O, si lo prefieren, que no es otro que la posibilidad de hacer realidad lo que ambas formaciones viene pregonando desde hace tiempo: el valor de la unión.
Por descontado, que esa llamada haya terminado bien no significa forzosamente que las reuniones que en adelante se produzcan entre las partes deban tener un final similar. Pero, aun así, existen razones para la esperanza. Ahí van unas cuantas. En primer lugar, que el Consejo Político de UPyD no actuara del todo como un Politburó a la nueva usanza, lo que le habría llevado no sólo a vituperar a Francisco Sosa Wagner, como hizo, sino también a expulsarlo sin contemplaciones del partido y a negarse a tener siquiera presente su petición. Luego, que el propio Rivera considerara que el pliego de condiciones para un acuerdo —o el documento de mínimos, como prefieran— surgido el pasado sábado del mencionado Consejo es perfectamente asumible por Ciutadans. Y luego, en fin, como ya se ha dicho, que Díez atendiera la llamada de Rivera y de la conversación salieran buenos propósitos.
Así las cosas, lo más sensato sería que ambos partidos buscaran de momento un acuerdo de colaboración electoral. El calendario político lo aconseja, por no decir que lo demanda. Municipales y autonómicas en mayo de 2015, y generales a fin de año. Y antes de la primera cita, o entre una y otra, con toda probabilidad las autonómicas catalanas —tal y como puede deducirse, por cierto, de la decisión del Gobierno de la Generalitat de reintroducir en los presupuestos del año próximo la paga extra de los funcionarios—. Pero no únicamente el calendario nos lleva a ello. También una coyuntura marcada por la profunda erosión de nuestro Estado social y democrático de Derecho, ya la auspiciada por el nacionalismo catalán y, en menor medida, vasco, ya la fomentada por plataformas asamblearias de nuevo cuño, como Podemos o Guanyem. Con unos partidos nacionales antaño claramente mayoritarios y ahora en sus horas más bajas y presa de la corrupción, no existen en este momento en España otras fuerzas capaces de defender el Estado de Derecho y la democracia —o sea, aquello que nos dimos los españoles cuando la Transición y que tanto nos ha costado conservar— y de propugnar, a un tiempo y de modo convincente, la necesaria regeneración política e institucional. Resulta, pues, de todo punto necesario que UPyD y Ciutadans asuman esa responsabilidad y lo hagan mancomunadamente.
Tanto más cuanto que ambas formaciones, aparte de ideario, programa y bolsa de votantes, comparten una característica sustancial: conocen al nacionalismo de primera mano. Aun cuando nacieran como fuerzas políticas de ámbito nacional, su gestación se dio en dos territorios españoles periféricos que no habían tenido —o no han tenido aún, en el caso de Cataluña— otra clase de gobiernos que los de tinte nacionalista. Están, pues —o deberían estar—, inmunizadas contra las añagazas, los lloriqueos y los chantajes de los partidos cuyo único interés ha sido y será siempre la confrontación más o menos visible con el Estado, su laminación cierta y progresiva. Urge, por lo tanto, ese acuerdo entre UPyD y Ciutadans, llámese como se llame y consista en lo que consista. Un poquitín será siempre más que nada. Y millones de españoles, entre los que figurará en primerísimo plano el siempre docto y educado eurodiputado Francisco Sosa Wagner, seguro que lo agradecerán.
(Crónica Global)
Por descontado, que esa llamada haya terminado bien no significa forzosamente que las reuniones que en adelante se produzcan entre las partes deban tener un final similar. Pero, aun así, existen razones para la esperanza. Ahí van unas cuantas. En primer lugar, que el Consejo Político de UPyD no actuara del todo como un Politburó a la nueva usanza, lo que le habría llevado no sólo a vituperar a Francisco Sosa Wagner, como hizo, sino también a expulsarlo sin contemplaciones del partido y a negarse a tener siquiera presente su petición. Luego, que el propio Rivera considerara que el pliego de condiciones para un acuerdo —o el documento de mínimos, como prefieran— surgido el pasado sábado del mencionado Consejo es perfectamente asumible por Ciutadans. Y luego, en fin, como ya se ha dicho, que Díez atendiera la llamada de Rivera y de la conversación salieran buenos propósitos.
Así las cosas, lo más sensato sería que ambos partidos buscaran de momento un acuerdo de colaboración electoral. El calendario político lo aconseja, por no decir que lo demanda. Municipales y autonómicas en mayo de 2015, y generales a fin de año. Y antes de la primera cita, o entre una y otra, con toda probabilidad las autonómicas catalanas —tal y como puede deducirse, por cierto, de la decisión del Gobierno de la Generalitat de reintroducir en los presupuestos del año próximo la paga extra de los funcionarios—. Pero no únicamente el calendario nos lleva a ello. También una coyuntura marcada por la profunda erosión de nuestro Estado social y democrático de Derecho, ya la auspiciada por el nacionalismo catalán y, en menor medida, vasco, ya la fomentada por plataformas asamblearias de nuevo cuño, como Podemos o Guanyem. Con unos partidos nacionales antaño claramente mayoritarios y ahora en sus horas más bajas y presa de la corrupción, no existen en este momento en España otras fuerzas capaces de defender el Estado de Derecho y la democracia —o sea, aquello que nos dimos los españoles cuando la Transición y que tanto nos ha costado conservar— y de propugnar, a un tiempo y de modo convincente, la necesaria regeneración política e institucional. Resulta, pues, de todo punto necesario que UPyD y Ciutadans asuman esa responsabilidad y lo hagan mancomunadamente.
Tanto más cuanto que ambas formaciones, aparte de ideario, programa y bolsa de votantes, comparten una característica sustancial: conocen al nacionalismo de primera mano. Aun cuando nacieran como fuerzas políticas de ámbito nacional, su gestación se dio en dos territorios españoles periféricos que no habían tenido —o no han tenido aún, en el caso de Cataluña— otra clase de gobiernos que los de tinte nacionalista. Están, pues —o deberían estar—, inmunizadas contra las añagazas, los lloriqueos y los chantajes de los partidos cuyo único interés ha sido y será siempre la confrontación más o menos visible con el Estado, su laminación cierta y progresiva. Urge, por lo tanto, ese acuerdo entre UPyD y Ciutadans, llámese como se llame y consista en lo que consista. Un poquitín será siempre más que nada. Y millones de españoles, entre los que figurará en primerísimo plano el siempre docto y educado eurodiputado Francisco Sosa Wagner, seguro que lo agradecerán.
(Crónica Global)
[ Crónica Global ]
La mejor noticia
10 de septiembre de 2014
Les decía el pasado sábado que daba por hecho que la Generalitat no conmemorará el 80 aniversario del 6 de octubre. Es verdad que a renglón seguido añadía que con esa gente nunca se sabe, pero, vaya, sin demasiada convicción, lo confieso, sólo por si acaso. Y he aquí que hoy me desayuno con esta noticia de El Mundo. Es decir, que aunque no vaya a conmemorarse el 6 de octubre, día por día, 80 años más tarde, sí hay quien parece dispuesto a montar un nuevo 6 de octubre. Eso sí, en fecha todavía por determinar. O por descubrir. Sea como sea, el paralelismo con el pasado asusta. Miembros de las fuerzas de seguridad dependientes de la Generalitat adiestrando a jóvenes radicales independentistas —y perdón por el pleonasmo— en el manejo de las armas de fuego. Y, como preámbulo, la llamada del presidente del Gobierno autonómico a desobedecer la ley, por un lado, y la gran parada del próximo jueves con las masas encuadradas, por otro. De vértigo. Recordar las consecuencias que tuvo para la autonomía y para la historia de España lo ocurrido en 1934 tal vez no sirva de mucho, pero por probar que no quede.
[ En crisis ]
¿Otro 6 de octubre?
8 de septiembre de 2014
%2B13.35.07.jpg)
(Carlos Sentís, "Visita al campo de concentración de prisioneros de Dachau", Abc, 15-5-1945)
[ El viejo periodismo ]
Dante no vio nada y por eso pudo escribir escribir sus patéticas páginas del infierno
7 de septiembre de 2014
Si uno analiza los pasos dados por Artur Mas, su partido y su gobierno en los últimos tiempos, llegará fácilmente al desconcierto. ¿En qué quedamos, convoca la consulta, y por más que el Tribunal Constitucional la suspenda, la organiza igualmente, o bien se pliega a la legalidad y la desconvoca antes de que la cosa pase a mayores? A juzgar por los actos y las declaraciones del presidente de la Generalitat y sus adláteres, lo uno y lo otro. Pero, claro, eso es imposible, toda vez que estamos ante dos opciones contradictorias, antagónicas. Si se cumple A, no puede cumplirse B, y viceversa. ¿Entonces? Pues no me extrañaría lo más mínimo que ni siquiera Mas supiera en estos momentos por cuál de las dos opciones va a inclinarse y que, por lo tanto, la respuesta, por absurda que parezca, sea, en efecto, A y B. O sea, un ya veremos.
Un ya veremos cuya resolución va a depender de una serie de factores. En primer lugar, de lo que ocurra el 11-S, esto es, del grado de movilización de los propios en relación con el logrado en los dos últimos años, pero también, en esta ocasión, del grado de movilización de los impropios, ya en Tarragona, ya en Madrid. Luego, del 18-S, una cita de la que poca gente parece acordarse ya, y que en caso de victoria en el referéndum de las huestes independentistas de Alex Salmond podría suponer un espaldarazo incluso internacional para el llamado Proceso y para quien lo encabeza. Luego, aún, de la sangría que vaya provocando día a día el caso Pujol. Y en fin, va a depender, más allá de las hojas del calendario —doy por hecho que la Generalitat no conmemorará el 80 aniversario del 6 de octubre, aunque nunca se sabe con esa gente—, de lo que decidan los de ERC. De su voluntad de acuerdo con Mas o de su voluntad de ruptura. Ocurre en todos los procesos, mayúsculos o minúsculos, donde la dirección la ocupa un pelele, bien porque esta dirección le ha sido encomendada, bien porque la ha asumido gustoso, bien por ambos supuestos a la vez. Llega la hora en que el muñeco deja de ser útil. Y entonces quienes lo han estado manejando se deshacen de él echándolo al fuego sin contemplaciones.
(ABC, 6 de septiembre de 2014)
Un ya veremos cuya resolución va a depender de una serie de factores. En primer lugar, de lo que ocurra el 11-S, esto es, del grado de movilización de los propios en relación con el logrado en los dos últimos años, pero también, en esta ocasión, del grado de movilización de los impropios, ya en Tarragona, ya en Madrid. Luego, del 18-S, una cita de la que poca gente parece acordarse ya, y que en caso de victoria en el referéndum de las huestes independentistas de Alex Salmond podría suponer un espaldarazo incluso internacional para el llamado Proceso y para quien lo encabeza. Luego, aún, de la sangría que vaya provocando día a día el caso Pujol. Y en fin, va a depender, más allá de las hojas del calendario —doy por hecho que la Generalitat no conmemorará el 80 aniversario del 6 de octubre, aunque nunca se sabe con esa gente—, de lo que decidan los de ERC. De su voluntad de acuerdo con Mas o de su voluntad de ruptura. Ocurre en todos los procesos, mayúsculos o minúsculos, donde la dirección la ocupa un pelele, bien porque esta dirección le ha sido encomendada, bien porque la ha asumido gustoso, bien por ambos supuestos a la vez. Llega la hora en que el muñeco deja de ser útil. Y entonces quienes lo han estado manejando se deshacen de él echándolo al fuego sin contemplaciones.
(ABC, 6 de septiembre de 2014)
[ Porque hoy es sábado ]
La hora del pelele
6 de septiembre de 2014
Conste que no le deseo ningún mal, sólo lo que la aplicación de la justicia le tenga reservado. Pero no deja de sorprenderme que en las escasas apariciones del Muy Honorable Evasor por la que fuera la capital de su reino particular, ya frente a su domicilio, ya frente al que ha sido hasta la fecha su despacho de expresidente, nadie le haya afeado públicamente su conducta con un «¡sinvergüenza!», o un «¡chorizo!», o un «¡truhán!», o incluso con un «¡Pujol, trilero, devuélveme el dinero!». Y no lo digo, claro, por esos periodistas que le asaltan sonrientes, cámara o micro en ristre, en busca de unas palabras y a los que él responde que qué tal el fin de semana. Me refiero a la reacción espontánea de un ciudadano cualquiera que acertara a pasar por allí y se apercibiera de su presencia. Ha habido, ciertamente, un escrache frente a su casa barcelonesa, pero, como comprenderán, lo que hagan los Vestrynge catalanes, yayoflautas o no, no guarda ninguna relación con la espontaneidad. (A propósito: no tengo nada en contra de que Pujol conserve sus escoltas. Sí me parece, en cambio, fuera de lugar que esa seguridad, pudiéndosela pagar de su bolsillo, con los millones defraudados, la sigamos pagando los contribuyentes, esto es, las principales víctimas del fraude del defraudador. A eso se le llama «cornudos y apaleados».)
Otra cosa que me tiene sorprendido, por no decir intrigado, son las caídas del Muy Honorable Evasor. La de Queralbs, lo admito, entra hasta cierto punto dentro de la normalidad; al fin y al cabo, a partir de una cierta edad sobre todo, ¿quién no ha tropezado alguna vez con un peldaño por no haber levantado suficientemente un pie? Pero lo del calcetín es distinto. Primero, porque no existen imágenes de la caída. Es verdad que se trata de un accidente doméstico. Pero hay caídas y caídas. Y una que conlleve un vendaje tan aparatoso que impida calzarse el zapato y obligue a cubrirse la extremidad con un calcetín, tiene que ser, por fuerza, una señora caída. O sea, una de esas en las que uno luego no puede apoyar el pie en el suelo durante un montón de días y que precisan el auxilio de una muleta. Pero Pujol en las fotos aparece sin muleta y apoyando el pie en el suelo. En fin, como si en vez de un esguince lo que tuviera es un antojo. O, si lo prefieren, como si ese calcetín grisáceo fuera una suerte de remedo del calcetín de Tàpies, pero sin alambre.
Y, la verdad, no creo que el Muy Honorable Evasor esté a estas alturas para muchas performances. Y en lo que respecta a Tàpies, debió de bastarle, me temo, con la contemplación semanal de Las cuatro crónicas, el cuadro que preside e invade la Sala Tarradellas del Palau de la Generalitat, donde se celebran las reuniones del Consell Executiu. No, a mí lo del calcetín me suena a otra cosa. Descartados el esguince y el homenaje al pintor —y descartada incluso la hipótesis, siempre verosímil en el caso de un evasor, de que la calceta escondiera en su interior un buen fajo de billetes—, lo único que se me ocurre es que se trata de un ardid. En otras palabras: que el expresidente, ante el sinfín de citaciones que se avecinan y, en concreto, ante el insistente requerimiento por parte de su propio expartido y de la formación republicana que lo respalda para que acuda al Parlamento autonómico a dar explicaciones de sus tropelías, haya optado por lo que podríamos denominar la vía Millet, pero sin necesidad de caerse ni de romperse el fémur. O sea, haya optado por la dilación. Por el «qui dia passa, any empeny». Y aunque los días transcurridos no sumen un año, llegado el momento de comparecer, nuestro Muy Honorable Evasor siempre podrá proclamar a manera de excusa, como su gran amigo en las artes del saqueo, aquello tan trascendente de «no soy yo, voy muy medicado».
(Crónica Global)
Otra cosa que me tiene sorprendido, por no decir intrigado, son las caídas del Muy Honorable Evasor. La de Queralbs, lo admito, entra hasta cierto punto dentro de la normalidad; al fin y al cabo, a partir de una cierta edad sobre todo, ¿quién no ha tropezado alguna vez con un peldaño por no haber levantado suficientemente un pie? Pero lo del calcetín es distinto. Primero, porque no existen imágenes de la caída. Es verdad que se trata de un accidente doméstico. Pero hay caídas y caídas. Y una que conlleve un vendaje tan aparatoso que impida calzarse el zapato y obligue a cubrirse la extremidad con un calcetín, tiene que ser, por fuerza, una señora caída. O sea, una de esas en las que uno luego no puede apoyar el pie en el suelo durante un montón de días y que precisan el auxilio de una muleta. Pero Pujol en las fotos aparece sin muleta y apoyando el pie en el suelo. En fin, como si en vez de un esguince lo que tuviera es un antojo. O, si lo prefieren, como si ese calcetín grisáceo fuera una suerte de remedo del calcetín de Tàpies, pero sin alambre.
Y, la verdad, no creo que el Muy Honorable Evasor esté a estas alturas para muchas performances. Y en lo que respecta a Tàpies, debió de bastarle, me temo, con la contemplación semanal de Las cuatro crónicas, el cuadro que preside e invade la Sala Tarradellas del Palau de la Generalitat, donde se celebran las reuniones del Consell Executiu. No, a mí lo del calcetín me suena a otra cosa. Descartados el esguince y el homenaje al pintor —y descartada incluso la hipótesis, siempre verosímil en el caso de un evasor, de que la calceta escondiera en su interior un buen fajo de billetes—, lo único que se me ocurre es que se trata de un ardid. En otras palabras: que el expresidente, ante el sinfín de citaciones que se avecinan y, en concreto, ante el insistente requerimiento por parte de su propio expartido y de la formación republicana que lo respalda para que acuda al Parlamento autonómico a dar explicaciones de sus tropelías, haya optado por lo que podríamos denominar la vía Millet, pero sin necesidad de caerse ni de romperse el fémur. O sea, haya optado por la dilación. Por el «qui dia passa, any empeny». Y aunque los días transcurridos no sumen un año, llegado el momento de comparecer, nuestro Muy Honorable Evasor siempre podrá proclamar a manera de excusa, como su gran amigo en las artes del saqueo, aquello tan trascendente de «no soy yo, voy muy medicado».
(Crónica Global)
[ Crónica Global ]
El calcetín de Pujol
3 de septiembre de 2014
El otro día El País se hacía eco en sus páginas de la queja de unos estudiantes de la Universidad de Oviedo que protestaban por haber sido expulsados de sus carreras sin previo aviso. Al parecer, no habían aprobado el número de créditos necesario en el plazo máximo de que disponían y nadie les había advertido, a la hora de matricularse, de las consecuencias que podía acarrear tal eventualidad. Pero más allá del hecho en sí, estaba una cifra: unos 30.000 alumnos de las universidades públicas españolas deben abandonar cada año sus estudios por no haber cumplido con los requisitos de permanencia previstos en cada uno de sus centros. Y hoy el propio periódico editorializa sobre el particular y califica de «magro» y «no (…) alarmante» el porcentaje que ello representa —un 3%— con respecto al total de alumnos matriculados en las universidades públicas españolas. Es posible que tenga razón. Un 3% de fracaso es casi insignificante si se compara, por ejemplo —como hace el propio periódico—, con el 30% que no obtiene el título de secundaria. Pero el problema no es este. El problema es el millón de españoles que cursan grados en nuestras universidades públicas. O el millón y medio, si sumamos a esa cantidad másteres y doctorados e incluimos en el cómputo a las privadas. Porque esa cifra es más o menos equivalente a la que se da en países de nuestro entorno como Francia y Alemania, donde la población, sobra precisarlo, es infinitamente mayor. Lo que habría que ajustar, pues, es ese millón y medio. Y ajustarlo, en este momento, es situarlo en unos parámetros mucho más parecidos a los que existen en Francia o Alemania con respecto al conjunto de la población. O sea, reducirlo, y de forma apreciable. Con pruebas de acceso —o con pruebas de salida del Bachillerato— mucho más rigurosas y selectivas y, por supuesto, con una apuesta decidida por una Formación Profesional que rebaje esos niveles de fracaso y abandono escolar que son el hazmerreír de la Unión Europea. Lo demás es engañarnos sobre lo que tenemos y engañar, sobre todo, a muchos jóvenes cuyas expectativas profesionales y de realización personal nada tienen que ver con la realidad.
[ En crisis ]
Demasiados universitarios
1 de septiembre de 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
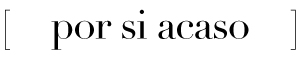

%2B20.32.24.jpg)