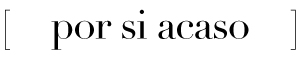Dejemos a un lado, si les parece, el triple mortal semántico entre lo dicho por Sánchez-Camacho y lo que la campaña de marras interpreta que dijo, y centrémonos en el fondo de sus palabras. Esto es, ¿sufren o no sufren exclusión y rechazo social los militantes del Partido Popular en Cataluña, aunque sea de forma distinta a como los sufren o los han sufrido los del País Vasco? Pues claro que sí. Los sufren y los han sufrido. ¿O acaso no merece esa consideración una militancia a la que se ha sometido reiteradamente al llamado «cordón sanitario» o contra la que se han rubricado pactos como el del Tinell en 2003, o documentos notariales como el de Artur Mas en 2006? ¿No tiene derecho a sentirse excluido y rechazado alguien a quien se llama impunemente, en la calle o en los propios medios de comunicación, facha o franquista por el simple hecho de no ser nacionalista o de izquierda? ¿O un militante cuya sede recibe de tarde en tarde la agresión de los ultras independentistas? ¿O la máxima dirigente de un partido a la que se exige lo que le exige la campaña puesta ahora en marcha? El único consuelo al que pueden agarrarse hoy los populares catalanes es a que en los últimos tiempos esa exclusión y ese rechazo ya no lo sufren en exclusiva, sino en compañía de los militantes de Ciutadans o UPyD. Pero menudo consuelo, claro.
En la convención que el Partido Popular celebró el pasado fin de semana en Barcelona, Alicia Sánchez-Camacho dijo, entre otras cosas, lo siguiente: «Somos un partido que ha sufrido mucho en el País Vasco. Ahora también sufrimos, aunque de forma diferente, con la exclusión y el rechazo social en Cataluña». Estas palabras han sido rápidamente contestadas por el ministro de Propaganda Homs, quien ha pedido a Sánchez-Camacho una rectificación, y por la máquina de agitprop del propio ministro, que ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas con un texto en el que se exige a la dirigente popular que «retire públicamente en el Parlamento catalán la comparación entre las personas que queremos ejercer el derecho a decidir y los miembros de la banda terrorista ETA». La campaña lleva recogidas ya, a estas alturas, cerca de 47.000 firmas.
Dejemos a un lado, si les parece, el triple mortal semántico entre lo dicho por Sánchez-Camacho y lo que la campaña de marras interpreta que dijo, y centrémonos en el fondo de sus palabras. Esto es, ¿sufren o no sufren exclusión y rechazo social los militantes del Partido Popular en Cataluña, aunque sea de forma distinta a como los sufren o los han sufrido los del País Vasco? Pues claro que sí. Los sufren y los han sufrido. ¿O acaso no merece esa consideración una militancia a la que se ha sometido reiteradamente al llamado «cordón sanitario» o contra la que se han rubricado pactos como el del Tinell en 2003, o documentos notariales como el de Artur Mas en 2006? ¿No tiene derecho a sentirse excluido y rechazado alguien a quien se llama impunemente, en la calle o en los propios medios de comunicación, facha o franquista por el simple hecho de no ser nacionalista o de izquierda? ¿O un militante cuya sede recibe de tarde en tarde la agresión de los ultras independentistas? ¿O la máxima dirigente de un partido a la que se exige lo que le exige la campaña puesta ahora en marcha? El único consuelo al que pueden agarrarse hoy los populares catalanes es a que en los últimos tiempos esa exclusión y ese rechazo ya no lo sufren en exclusiva, sino en compañía de los militantes de Ciutadans o UPyD. Pero menudo consuelo, claro.
Dejemos a un lado, si les parece, el triple mortal semántico entre lo dicho por Sánchez-Camacho y lo que la campaña de marras interpreta que dijo, y centrémonos en el fondo de sus palabras. Esto es, ¿sufren o no sufren exclusión y rechazo social los militantes del Partido Popular en Cataluña, aunque sea de forma distinta a como los sufren o los han sufrido los del País Vasco? Pues claro que sí. Los sufren y los han sufrido. ¿O acaso no merece esa consideración una militancia a la que se ha sometido reiteradamente al llamado «cordón sanitario» o contra la que se han rubricado pactos como el del Tinell en 2003, o documentos notariales como el de Artur Mas en 2006? ¿No tiene derecho a sentirse excluido y rechazado alguien a quien se llama impunemente, en la calle o en los propios medios de comunicación, facha o franquista por el simple hecho de no ser nacionalista o de izquierda? ¿O un militante cuya sede recibe de tarde en tarde la agresión de los ultras independentistas? ¿O la máxima dirigente de un partido a la que se exige lo que le exige la campaña puesta ahora en marcha? El único consuelo al que pueden agarrarse hoy los populares catalanes es a que en los últimos tiempos esa exclusión y ese rechazo ya no lo sufren en exclusiva, sino en compañía de los militantes de Ciutadans o UPyD. Pero menudo consuelo, claro.
Sufrir en Cataluña
29 de enero de 2014
De entre los poquísimos casos de recuperación de una excepcional obra literaria tras décadas de negrura e ignorancia, el de Manuel Chaves Nogales (Sevilla, 1897 – Londres, 1944) es, sin duda, el más espectacular. Dejando a un lado su Juan Belmonte, matador de toros, reeditado por Alianza en pleno franquismo; el hercúleo trabajo de Maribel Cintas, cuyos primeros y fundamentales frutos vieron la luz en 1993 y 2001, en forma de obras completas —narrativa y periodística, respectivamente—, y el entusiasmo con que Andrés Trapiello, tras la intercesión de Abelardo Linares, reivindicó en Las armas y las letras, en 1994, los relatos de A sangre y fuego y, en particular, su memorable prólogo, verdadero programa avant la lettre de lo que se convendría en llamar la Tercera España; dejando a un lado todo lo anterior, el paso de Manuel Chaves Nogales de autor de culto —su Belmonte era venerado mucho más allá de los cenáculos taurinos— a autor popular se produce en esta última década. Y es evidente que en ese fenómeno editorial, en ese descubrimiento por parte del público lector de un gran escritor español llamado Manuel Chaves Nogales, tiene mucho que ver el interés sobrevenido por la guerra civil, materia y objeto de su celebradísimo A sangre y fuego.
Desde entonces, el caudal de libros del periodista sevillano, ya sean reediciones de títulos inencontrables, ya recopilaciones de artículos, crónicas o reportajes, ha sido incesante. Y en esa labor difusora ha destacado, entre otros sellos, la editorial Almuzara, que ha puesto en circulación en los últimos años, en volúmenes relativamente breves y de precio asequible, un total de ocho obras. Aparte de La ciudad, publicado por primera vez en 1920 y opera prima de Chaves, el resto son libros creados ex novo. O, lo que es lo mismo, son crónicas, reportajes o artículos nacidos en periódicos y revistas y jamás reeditados, salvo en los volúmenes de la Obras completas de la Diputación de Sevilla, a cargo de Maribel Cintas, o en aquellos, como Cuatro historias de la República, que bebían de la propia edición hispalense. Se trata, pues, de una iniciativa encomiable, por cuanto contribuye al conocimiento de la obra de Chaves facilitando el acceso a unos materiales que, de no mediar semejante rescate, no habrían gozado de la misma difusión. Pero se trata también de una empresa algo apresurada, a la que no habría venido nada mal un poco más de rigor.
Por ejemplo, en este La República y sus enemigos que Almuzara acaba de sacar junto a ¿Qué pasa en Cataluña?, en lo que constituye la última y doble entrega de la editorial en cuanto a la obra de Chaves se refiere. La República y sus enemigos es lo más parecido a un cajón de sastre, pero a un cajón de sastre desajustado y falto de cierre. Para empezar, ni siquiera dispone de un índice o de una tabla de contenidos. Luego, incluye la crónica de un viaje de Lerroux a Ginebra para intervenir en la Sociedad de Naciones y, como apéndices, una serie de entrevistas realizadas por el periodista al presidente de la República, al del Consejo de Ministros y a algunos ministros que no guardan relación ninguna con lo que supone que es el eje temático del libro; ya puestos, uno se pregunta por qué se ha excluido la realizada al presidente de la Generalitat —mucho más enemigo de la República española, en todo caso, que buena parte de los entrevistados—, aunque enseguida se percata de que Francesc Macià no está porque su entrevista figura como apéndice del otro libro, ¿Qué pasa en Cataluña? Y, en fin, porque el volumen cae en el mismo error en que cayera ya la edición de la obra periodística completa, consistente en atribuir a Chaves Nogales textos que manifiestamente no son suyos, bien porque se trata de simples teletipos de agencia, bien porque su autor es un tal Manuel G. Nogales.
Lo que no quita que la lectura de La República y sus enemigos, una vez descontados tales desajustes, resulte, como todo lo de Chaves, de lo más provechosa. Para el subdirector de Ahora, los mayores enemigos de la Segunda República española eran los revolucionarios —socialistas, comunistas o anarquistas— que ella misma cobijaba bajo su manto protector. Estaban también, es cierto, los monárquicos, y más adelante vendrían los falangistas; pero su capacidad de erosión se le antojaba limitada, como quedó demostrado en el golpe de Sanjurjo de agosto de 1932, cuyo epicentro no por casualidad se localizó en Sevilla, en la Sevilla de Chaves, en «la ciudad de la monarquía, la ciudad del no-madeja-do alfonsino». No así los revoltosos de izquierda. Estos sí constituían un peligro, como se evidenciaba en Andalucía y en otras partes de España. Y como se iba a plasmar, trágicamente, en la revolución de Asturias. Hasta allí se desplazó Chaves para contarlo. Hablando con unos y con otros, poniendo las cosas en su sitio —o intentándolo al menos, porque «lo que ha sucedido en Asturias no se sabrá con exactitud y detalle sino después de encuestas minuciosas como la que yo voy haciendo por los pueblecitos asturianos»—, sacando las mínimas e imprescindibles lecciones. Bien es verdad que en ese intento por reflejar los hechos, y a pesar de la dificultades ya aducidas, se nota en Chaves un inequívoco penchant gubernamental. O, mejor dicho, republicano. En sus crónicas, por ejemplo, no existe mención ninguna a cualquier forma de represión ejercida por las tropas que mandaba el general López Ochoa. Se ponen «las cosas en su punto» en cuanto afecta a las barbaridades cometidas por los revolucionarios y, en especial, a las no cometidas, por más que cierta prensa madrileña se empeñe en airearlas como si hubieran sucedido. Se apuesta, en definitiva, por una política informativa de apaciguamiento. Acaso por ello —y por la acción de la censura—, nada se dice en el texto de la violencia del Ejército y, en especial, de la de los Regulares. Y eso que Chaves tenía a quien preguntar, puesto que el reportaje se cierra con una entrevista al propio López Ochoa, máximo responsable de la operación militar y republicano y masón como el periodista sevillano.
Esa apuesta por el apaciguamiento resulta incluso más notoria en ¿Qué pasa en Cataluña? El libro, aparte del apéndice dedicado a Macià y al que ya nos hemos referido, lo forma un solo reportaje, el que Chaves realizó en Barcelona entre fines de febrero y comienzos de marzo de 1936 en torno al viaje de vuelta del Gobierno de la Generalitat a Cataluña tras el año y medio pasado en presidio como consecuencia del golpe de Estado del 6 de octubre de 1934. Y ya desde el principio, desde la primera de las crónicas, Chaves tiene gran interés en realzar la diferencia existente entre la situación de Cataluña y la del resto de España. Aquí donde él se halla ahora, la victoria del Front d’Esquerres —variante regional del Frente Popular—, unida a la restitución del Estatuto de Autonomía y al inmediato retorno del presidente Companys, han obrado el milagro de agrupar poco a poco a todos los catalanes bajo una misma bandera, la del catalanismo republicano. Es más, a su juicio el Front d’Esquerres no habría ganado las elecciones de no haber contado con muchos votos procedentes del campo conservador, o sea, de la Lliga.
No dice Chaves en qué se basa para afirmar tal cosa, más allá de sus conversaciones con unos y con otros. En cualquier caso, lo que no parece tener en cuenta es el peso del posible voto anarquista —abstencionista por lo general y atraído en esta ocasión por la promesa de amnistía— en la decantación del resultado. Es como si la multitudinaria demostración popular del día del regreso del presidente y su gobierno bastara y sobrara para confirmarle en la creencia de que los catalanes forman un solo bloque y de que el catalanismo de izquierdas ha optado por fin, tras soltar el lastre del separatismo, por la moderación. Es cierto que sigue desconfiando del sindicalismo cenetista y de su capacidad subversiva. Y no digamos ya del terrorismo de la FAI. Pero, aun así, le tranquiliza el férreo propósito de combatirlo que observa en los hombres fuertes de la situación y, en especial, en el presidente Companys, con quien tiene una charla distendida y al que encuentra felizmente avejentado, en tanto en cuanto ya no se trata de aquel revolucionario de antaño sino de «un hombre abrumado por la carga sobrenatural de la responsabilidad sin límites que gravita sobre sus hombros débiles». Esto es, de alguien que «dentro de poco (…) será, como lo fue Macià, un puro símbolo».
Sobra añadir que Chaves no podía prever, al escribir ese reportaje, lo que se avecinaba. Ni mucho menos lo que iba a desatarse en Cataluña a partir del 19 de julio. Pero incluso en el caso de que algo se oliera, su objetivo de entonces era apaciguar los ánimos. Lo había sido ya, recordémoslo, en octubre de 1934 y en condiciones harto distintas. Chaves, además de republicano, era, al igual que su periódico, un conservador de la República. Es decir, alguien que quería conservar a toda costa aquella República. Y aunque eso pudiera a veces nublarle algo el juicio y velarle parte de la realidad, justo es reconocer que el empeño era alto y noble. Lástima que a España no le bastara con ello.
(Revista de Libros)
Desde entonces, el caudal de libros del periodista sevillano, ya sean reediciones de títulos inencontrables, ya recopilaciones de artículos, crónicas o reportajes, ha sido incesante. Y en esa labor difusora ha destacado, entre otros sellos, la editorial Almuzara, que ha puesto en circulación en los últimos años, en volúmenes relativamente breves y de precio asequible, un total de ocho obras. Aparte de La ciudad, publicado por primera vez en 1920 y opera prima de Chaves, el resto son libros creados ex novo. O, lo que es lo mismo, son crónicas, reportajes o artículos nacidos en periódicos y revistas y jamás reeditados, salvo en los volúmenes de la Obras completas de la Diputación de Sevilla, a cargo de Maribel Cintas, o en aquellos, como Cuatro historias de la República, que bebían de la propia edición hispalense. Se trata, pues, de una iniciativa encomiable, por cuanto contribuye al conocimiento de la obra de Chaves facilitando el acceso a unos materiales que, de no mediar semejante rescate, no habrían gozado de la misma difusión. Pero se trata también de una empresa algo apresurada, a la que no habría venido nada mal un poco más de rigor.
Por ejemplo, en este La República y sus enemigos que Almuzara acaba de sacar junto a ¿Qué pasa en Cataluña?, en lo que constituye la última y doble entrega de la editorial en cuanto a la obra de Chaves se refiere. La República y sus enemigos es lo más parecido a un cajón de sastre, pero a un cajón de sastre desajustado y falto de cierre. Para empezar, ni siquiera dispone de un índice o de una tabla de contenidos. Luego, incluye la crónica de un viaje de Lerroux a Ginebra para intervenir en la Sociedad de Naciones y, como apéndices, una serie de entrevistas realizadas por el periodista al presidente de la República, al del Consejo de Ministros y a algunos ministros que no guardan relación ninguna con lo que supone que es el eje temático del libro; ya puestos, uno se pregunta por qué se ha excluido la realizada al presidente de la Generalitat —mucho más enemigo de la República española, en todo caso, que buena parte de los entrevistados—, aunque enseguida se percata de que Francesc Macià no está porque su entrevista figura como apéndice del otro libro, ¿Qué pasa en Cataluña? Y, en fin, porque el volumen cae en el mismo error en que cayera ya la edición de la obra periodística completa, consistente en atribuir a Chaves Nogales textos que manifiestamente no son suyos, bien porque se trata de simples teletipos de agencia, bien porque su autor es un tal Manuel G. Nogales.
Lo que no quita que la lectura de La República y sus enemigos, una vez descontados tales desajustes, resulte, como todo lo de Chaves, de lo más provechosa. Para el subdirector de Ahora, los mayores enemigos de la Segunda República española eran los revolucionarios —socialistas, comunistas o anarquistas— que ella misma cobijaba bajo su manto protector. Estaban también, es cierto, los monárquicos, y más adelante vendrían los falangistas; pero su capacidad de erosión se le antojaba limitada, como quedó demostrado en el golpe de Sanjurjo de agosto de 1932, cuyo epicentro no por casualidad se localizó en Sevilla, en la Sevilla de Chaves, en «la ciudad de la monarquía, la ciudad del no-madeja-do alfonsino». No así los revoltosos de izquierda. Estos sí constituían un peligro, como se evidenciaba en Andalucía y en otras partes de España. Y como se iba a plasmar, trágicamente, en la revolución de Asturias. Hasta allí se desplazó Chaves para contarlo. Hablando con unos y con otros, poniendo las cosas en su sitio —o intentándolo al menos, porque «lo que ha sucedido en Asturias no se sabrá con exactitud y detalle sino después de encuestas minuciosas como la que yo voy haciendo por los pueblecitos asturianos»—, sacando las mínimas e imprescindibles lecciones. Bien es verdad que en ese intento por reflejar los hechos, y a pesar de la dificultades ya aducidas, se nota en Chaves un inequívoco penchant gubernamental. O, mejor dicho, republicano. En sus crónicas, por ejemplo, no existe mención ninguna a cualquier forma de represión ejercida por las tropas que mandaba el general López Ochoa. Se ponen «las cosas en su punto» en cuanto afecta a las barbaridades cometidas por los revolucionarios y, en especial, a las no cometidas, por más que cierta prensa madrileña se empeñe en airearlas como si hubieran sucedido. Se apuesta, en definitiva, por una política informativa de apaciguamiento. Acaso por ello —y por la acción de la censura—, nada se dice en el texto de la violencia del Ejército y, en especial, de la de los Regulares. Y eso que Chaves tenía a quien preguntar, puesto que el reportaje se cierra con una entrevista al propio López Ochoa, máximo responsable de la operación militar y republicano y masón como el periodista sevillano.
Esa apuesta por el apaciguamiento resulta incluso más notoria en ¿Qué pasa en Cataluña? El libro, aparte del apéndice dedicado a Macià y al que ya nos hemos referido, lo forma un solo reportaje, el que Chaves realizó en Barcelona entre fines de febrero y comienzos de marzo de 1936 en torno al viaje de vuelta del Gobierno de la Generalitat a Cataluña tras el año y medio pasado en presidio como consecuencia del golpe de Estado del 6 de octubre de 1934. Y ya desde el principio, desde la primera de las crónicas, Chaves tiene gran interés en realzar la diferencia existente entre la situación de Cataluña y la del resto de España. Aquí donde él se halla ahora, la victoria del Front d’Esquerres —variante regional del Frente Popular—, unida a la restitución del Estatuto de Autonomía y al inmediato retorno del presidente Companys, han obrado el milagro de agrupar poco a poco a todos los catalanes bajo una misma bandera, la del catalanismo republicano. Es más, a su juicio el Front d’Esquerres no habría ganado las elecciones de no haber contado con muchos votos procedentes del campo conservador, o sea, de la Lliga.
No dice Chaves en qué se basa para afirmar tal cosa, más allá de sus conversaciones con unos y con otros. En cualquier caso, lo que no parece tener en cuenta es el peso del posible voto anarquista —abstencionista por lo general y atraído en esta ocasión por la promesa de amnistía— en la decantación del resultado. Es como si la multitudinaria demostración popular del día del regreso del presidente y su gobierno bastara y sobrara para confirmarle en la creencia de que los catalanes forman un solo bloque y de que el catalanismo de izquierdas ha optado por fin, tras soltar el lastre del separatismo, por la moderación. Es cierto que sigue desconfiando del sindicalismo cenetista y de su capacidad subversiva. Y no digamos ya del terrorismo de la FAI. Pero, aun así, le tranquiliza el férreo propósito de combatirlo que observa en los hombres fuertes de la situación y, en especial, en el presidente Companys, con quien tiene una charla distendida y al que encuentra felizmente avejentado, en tanto en cuanto ya no se trata de aquel revolucionario de antaño sino de «un hombre abrumado por la carga sobrenatural de la responsabilidad sin límites que gravita sobre sus hombros débiles». Esto es, de alguien que «dentro de poco (…) será, como lo fue Macià, un puro símbolo».
Sobra añadir que Chaves no podía prever, al escribir ese reportaje, lo que se avecinaba. Ni mucho menos lo que iba a desatarse en Cataluña a partir del 19 de julio. Pero incluso en el caso de que algo se oliera, su objetivo de entonces era apaciguar los ánimos. Lo había sido ya, recordémoslo, en octubre de 1934 y en condiciones harto distintas. Chaves, además de republicano, era, al igual que su periódico, un conservador de la República. Es decir, alguien que quería conservar a toda costa aquella República. Y aunque eso pudiera a veces nublarle algo el juicio y velarle parte de la realidad, justo es reconocer que el empeño era alto y noble. Lástima que a España no le bastara con ello.
(Revista de Libros)
[ Revista de Libros ]
Chaves Nogales, conservador de la República
28 de enero de 2014
Se dice que el Parlamento Europeo es como un cementerio de elefantes, por cuanto en él van a morir —políticamente, se entiende— quienes ya han prestado al partido cuantos servicios podían prestársele. Se trata, sobra añadirlo, de una muerte dulce y bien retribuida, que por lo demás puede durar unos cuantos lustros. Con el Senado ocurre otro tanto. La clase política —española y europea— ha ideado esas instituciones como una suerte de fondo de pensiones para sus miembros más sazonados o, simplemente, para aquellos cuyo recorrido partidista ya no da más de sí.
Sin embargo, la primera de esas instituciones es también un trastero. Un trastero para disidentes. Allí se guardan los ejemplares que por una u otra razón se han alejado a propósito de lo que ahora se lleva o, si lo prefieren, de lo que se conoce como línea oficial del partido. Es posible que, con el tiempo, esos rebeldes vayan asimilándose al resto de la manada y terminen sus días políticos en el camposanto elefantino. Pero también puede suceder que aprovechen el tiempo libre que les deja su asiento en Europa para intervenir, aunque sea sobre todo de palabra, en la política nacional. Al margen de lo que dicta el partido, claro. Y, por supuesto, con su consentimiento, por más que ese consentimiento esconda a menudo una carga considerable de resignación. Fue el caso de Rosa Díez. Y es ahora el de Alejo Vidal-Quadras. Después de unos cuantos años de ejercer de Pepito Grillo de sus respectivos partidos, ambos han abandonado el trastero y han vuelto al ruedo nacional. Pero en otras siglas, hechas por lo demás a su imagen y semejanza. Ya hemos visto hasta qué punto la irrupción de UPyD en la escena política española ha erosionado al antiguo partido de Díez —y no sólo a este—. Habrá que ver qué deterioro produce ahora la aparición de Vox en la formación donde militaba hasta ayer mismo Vidal-Quadras —y no sólo en esta—.
En todo caso, lo verdaderamente paradójico de ese trastero europeo es que lo hayan mantenido y auspiciado los propios partidos que han salido o van a salir perjudicados por su existencia. Más les hubiera valido quitarse de encima a sus disidentes de buenas a primeras. Así, al menos, se habrían ahorrado el posterior bochorno.
Sin embargo, la primera de esas instituciones es también un trastero. Un trastero para disidentes. Allí se guardan los ejemplares que por una u otra razón se han alejado a propósito de lo que ahora se lleva o, si lo prefieren, de lo que se conoce como línea oficial del partido. Es posible que, con el tiempo, esos rebeldes vayan asimilándose al resto de la manada y terminen sus días políticos en el camposanto elefantino. Pero también puede suceder que aprovechen el tiempo libre que les deja su asiento en Europa para intervenir, aunque sea sobre todo de palabra, en la política nacional. Al margen de lo que dicta el partido, claro. Y, por supuesto, con su consentimiento, por más que ese consentimiento esconda a menudo una carga considerable de resignación. Fue el caso de Rosa Díez. Y es ahora el de Alejo Vidal-Quadras. Después de unos cuantos años de ejercer de Pepito Grillo de sus respectivos partidos, ambos han abandonado el trastero y han vuelto al ruedo nacional. Pero en otras siglas, hechas por lo demás a su imagen y semejanza. Ya hemos visto hasta qué punto la irrupción de UPyD en la escena política española ha erosionado al antiguo partido de Díez —y no sólo a este—. Habrá que ver qué deterioro produce ahora la aparición de Vox en la formación donde militaba hasta ayer mismo Vidal-Quadras —y no sólo en esta—.
En todo caso, lo verdaderamente paradójico de ese trastero europeo es que lo hayan mantenido y auspiciado los propios partidos que han salido o van a salir perjudicados por su existencia. Más les hubiera valido quitarse de encima a sus disidentes de buenas a primeras. Así, al menos, se habrían ahorrado el posterior bochorno.
[ En crisis ]
El trastero europeo
27 de enero de 2014
+13.04.38.jpg)
(Francisco Madrid, "Una 'estrella' de Hollywood en Barcelona", Estampa, 21-1-1930)
[ El viejo periodismo ]
De cuando la ciudad daba la sensación de un Chicago, un Nueva York
26 de enero de 2014
La consejera Rigau tiene previsto reunirse la semana entrante con representantes del sector editorial, rama libros de texto, para que no se les ocurra malgastar tiempo y dinero en la elaboración de unos nuevos manuales para 1º, 3º y 5º de Primaria, o sea, para los niveles de enseñanza en los que a partir del próximo curso va a empezar a implantarse la Lomce. Las razones aducidas por la consejera para paralizar el proceso de edición son, por un lado, la premura con que habría que adaptar los currículos, teniendo en cuenta además el grado de disconformidad entre la propuesta del Ministerio y el punto de vista de la Generalitat, y, por otro, la conveniencia de que en época de crisis se reduzca al máximo el gasto familiar, lo que sin duda se consigue reutilizando los libros de años anteriores. Sobra añadir que las razones de Rigau son mera pantalla. O pura obstrucción, si lo prefieren. En este campo, como en el de las sentencias de los tribunales para que los alumnos sean escolarizados también en castellano, o como en cuantas disposiciones emanan del Estado y son de obligado cumplimiento, la política del Gobierno catalán consiste en mostrarse renuente, cuando no a oponerse frontalmente a su aplicación. Es la política del «qui dia passa, any empeny» en la que se halla embarcada la Generalitat desde hace tiempo y, en especial, desde que Mas es su presidente. Pero en esta ocasión parece que los editores de libros de texto no están dispuestos a transigir. Les va el negocio, por supuesto. Como mínimo el negocio en Cataluña. Si no editan nuevos libros, apenas tienen ingresos. En este sentido, todo cambio legislativo es para ellos como agua en mayo. De ahí que lo que se plantee sea una pugna entre mercado y Estado —o Paraestado, dado que se trata del catalán—. Las editoriales quieren vender y, para vender, necesitan producir. Al actual Gobierno de la Generalitat le importa un bledo su tejido empresarial, ni siquiera la gallina de los huevos de oro del sector editorial; sólo le importan sus delirios soberanistas. Y encima el tiempo, claro, juega a su favor.
(ABC, 25 de enero de 2014)
(ABC, 25 de enero de 2014)
[ Porque hoy es sábado ]
Estado, mercado y libros de texto
25 de enero de 2014
1932 fue un año extraño en la vida de Josep Pla. En lo profesional y en lo personal, suponiendo que ambas facetas puedan abordarse por separado sin caer en simplificaciones excesivas. Desde mediados de abril de 1931, Pla era corresponsal en Madrid de «La Veu de Catalunya», el órgano periodístico de la Lliga Regionalista de Francesc Cambó. Ejercía, pues, de comentarista político y de cronista parlamentario en la entonces capital de la Segunda República. Pero también de hombre de partido. Tal y como revela su correspondencia con su hermano Pere y con el diputado de la Lliga Joan Estelrich, el periodista no era en absoluto ajeno a los intereses partidistas. Al fin y al cabo, trabajaba a las órdenes de quien trabajaba. Pero esa tarea multiforme quedó parcialmente truncada a fines de abril de aquel 1932, cuando Pla regresó a Cataluña. No es que dejara de escribir en «La Veu» —ni en cuantas cabeceras españolas aparecía también, con mucha menor frecuencia, su firma—; es que ya no lo hacía a diario, ni sobre la actualidad política madrileña. Había alcanzado un estado de saturación que aconsejaba frenar y cambiar de aires, aunque no fuera más que por un tiempo.
Se instaló, pues, en Cataluña, entre el mas de Llofriu y Barcelona, y al poco logró que su periódico lo enviara a París a realizar un reportaje sobre la Francia republicana. A mediados de agosto ya estaba de vuelta. Y si bien el viaje de ida lo había realizado con su mujer, Adi Enberg, una riña de pareja —una más de las muchas habidas hasta entonces— había provocado que Adi se volviera a Londres, donde había residido meses atrás, y Pla regresara solo a su Ampurdán natal, lo que en aquel periodo del año significaba alojarse en la casa de veraneo que sus padres poseían en Calella de Palafrugell. Y allí, quién sabe si para olvidar los malos tragos de su tormentosa relación conyugal, Pla tuvo una aventura con una veinteañera suiza, Lilian Hirsch. La aventura duró apenas una semana, pero dejó una huella epistolar. Una cincuentena de cartas cruzadas entre la joven y el escritor —la primera escribiendo desde Zúrich; el segundo, desde el mas de Llofriu, Barcelona o Madrid—, reflejo de un «coup de foudre» cuyos destellos irían apagándose conforme venciera el año.
Aun así, no todo era hojarasca sentimental en esa correspondencia que Josep Vergés, editor de Pla, hizo pública al poco de la muerte del escritor. También se percibe en ella algún que otro proyecto profesional, como el formulado el 1 de octubre de 1932 desde Madrid, cuando Pla le dice a Lilian que ha visto a la gente de «El Sol» y a su director, Manuel Aznar; que los artículos publicados en el diario a lo largo del verano han tenido un gran éxito y que ha acordado incluso un programa —se supone que con el propio Aznar— consistente en permanecer ese mes de octubre en Cataluña escribiendo para «El Sol» sobre política catalana —el 20 de noviembre estaban convocadas las primeras elecciones autonómicas tras la aprobación del Estatuto— para marcharse luego a Alemania, lo que aprovechará para pasar por Zúrich y verla a ella. Y al que añade la siguiente coletilla —traduzco del catalán, que es a su vez una traducción del original francés—: «El director me ha dicho que tal vez lo nombren embajador de España en Roma, y quiere que yo me vaya con él como agregado de prensa. Iremos a Italia [él y Lilian, se entiende] e incluso nos ocuparemos en alguna ocasión de la prensa».
Sin embargo, nada de eso ocurrió. Ni Aznar fue a Roma como embajador, ni Pla viajó a Alemania a cuenta del periódico. Y, puestos ya a incumplir el programa, tampoco el periodista catalán escribió una sola línea en «El Sol» durante aquel mes de octubre —en que, por el contrario, sí reanudará su colaboración con el medio el también catalán y periodista Antoni Rovira i Virgili— ni en lo que quedaba de año. O, cuando menos, nada que llevara asociada su firma. Las razones de ese fracaso pueden ser, claro, de índole muy diversa. Desde un cambio de planes por parte del propio Aznar hasta su escaso poder de decisión ante la irrupción en la empresa editora, aquel mismo verano, de una suerte de trust azañista capitaneado por el empresario Luis Miquel y cuyo cerebro gris era Luis Martín Guzmán, «el Mejicano», íntimo amigo del entonces presidente del Gobierno. Pero también podría suceder que todo obedeciera, al cabo, a una confusión de Pla. O, si lo prefieren, a una sobrevaloración de sí mismo. Sea lo que fuere, detrás del mencionado y frustrado programa había un anhelo manifiesto: el de marcharse tarde o temprano de España, en busca de un horizonte mejor. Y ese anhelo puede hoy confirmarse plenamente gracias a las cartas que Pla le envió a Aznar y que un biznieto del director de «El Sol», Javier Aznar, ha rescatado generosamente del olvido.
En efecto, a lo largo de aquel septiembre el corresponsal de «La Veu» no cejó en su empeño de convertirse en colaborador de «El Sol». O, lo que es lo mismo, no cejó en su propósito de abandonar aquel periódico y aquel partido por los que trabajaba «a precios irrisorios» y alejarse, a un tiempo, de una realidad catalana que le interesaba «cada vez menos» —había renunciado a formar parte de las listas electorales de la Lliga— debido a la creciente «saturación de provincianismo» y a la fatiga que le producía el «caotismo» reinante. Carta tras carta, Pla le fue suplicando a Aznar que lo sacara del pozo y le diera un trabajo estable. Hasta el punto de hacerle partícipe de su drama más íntimo: «Creo que podría dar un gran rendimiento si “El Sol” me permitiera pasar seis meses del año fuera de España. (…) No quiero desde luego contratos. No puedo aspirar a tanto, pero contra la entrega de una determinada cantidad de artículos debería poder contar con una suma automática. De esto debería Vd. hacerse cargo. ¡Si supiera, Don Manuel, hasta qué extremo me fatiga a veces la sensación de inseguridad y de intemperie en que estoy metido! Esto ha destrozado mi vida, las relaciones con mi mujer y me ha cortado las alas. He trabajado mucho y sin ningún resultado». Tampoco lo hubo esta vez, a pesar de la insistencia del corresponsal. Don Manuel, ya se ha dicho, nada hizo o nada pudo hacer, por lo que Pla se vio forzado a regresar a sus irrisorios quehaceres catalanes. Y, paradoja de las paradojas, tuvo que ser una guerra civil y sus consecuencias lo que actuara como bálsamo y convirtiera a aquel periodista español en un periodista en español. O sea, lo que satisficiera sus viejos anhelos. Lástima que la doctrina del catalanismo siga sin querer enterarse.
(Letras Libres, Nº 148, enero de 2014)
Se instaló, pues, en Cataluña, entre el mas de Llofriu y Barcelona, y al poco logró que su periódico lo enviara a París a realizar un reportaje sobre la Francia republicana. A mediados de agosto ya estaba de vuelta. Y si bien el viaje de ida lo había realizado con su mujer, Adi Enberg, una riña de pareja —una más de las muchas habidas hasta entonces— había provocado que Adi se volviera a Londres, donde había residido meses atrás, y Pla regresara solo a su Ampurdán natal, lo que en aquel periodo del año significaba alojarse en la casa de veraneo que sus padres poseían en Calella de Palafrugell. Y allí, quién sabe si para olvidar los malos tragos de su tormentosa relación conyugal, Pla tuvo una aventura con una veinteañera suiza, Lilian Hirsch. La aventura duró apenas una semana, pero dejó una huella epistolar. Una cincuentena de cartas cruzadas entre la joven y el escritor —la primera escribiendo desde Zúrich; el segundo, desde el mas de Llofriu, Barcelona o Madrid—, reflejo de un «coup de foudre» cuyos destellos irían apagándose conforme venciera el año.
Aun así, no todo era hojarasca sentimental en esa correspondencia que Josep Vergés, editor de Pla, hizo pública al poco de la muerte del escritor. También se percibe en ella algún que otro proyecto profesional, como el formulado el 1 de octubre de 1932 desde Madrid, cuando Pla le dice a Lilian que ha visto a la gente de «El Sol» y a su director, Manuel Aznar; que los artículos publicados en el diario a lo largo del verano han tenido un gran éxito y que ha acordado incluso un programa —se supone que con el propio Aznar— consistente en permanecer ese mes de octubre en Cataluña escribiendo para «El Sol» sobre política catalana —el 20 de noviembre estaban convocadas las primeras elecciones autonómicas tras la aprobación del Estatuto— para marcharse luego a Alemania, lo que aprovechará para pasar por Zúrich y verla a ella. Y al que añade la siguiente coletilla —traduzco del catalán, que es a su vez una traducción del original francés—: «El director me ha dicho que tal vez lo nombren embajador de España en Roma, y quiere que yo me vaya con él como agregado de prensa. Iremos a Italia [él y Lilian, se entiende] e incluso nos ocuparemos en alguna ocasión de la prensa».
Sin embargo, nada de eso ocurrió. Ni Aznar fue a Roma como embajador, ni Pla viajó a Alemania a cuenta del periódico. Y, puestos ya a incumplir el programa, tampoco el periodista catalán escribió una sola línea en «El Sol» durante aquel mes de octubre —en que, por el contrario, sí reanudará su colaboración con el medio el también catalán y periodista Antoni Rovira i Virgili— ni en lo que quedaba de año. O, cuando menos, nada que llevara asociada su firma. Las razones de ese fracaso pueden ser, claro, de índole muy diversa. Desde un cambio de planes por parte del propio Aznar hasta su escaso poder de decisión ante la irrupción en la empresa editora, aquel mismo verano, de una suerte de trust azañista capitaneado por el empresario Luis Miquel y cuyo cerebro gris era Luis Martín Guzmán, «el Mejicano», íntimo amigo del entonces presidente del Gobierno. Pero también podría suceder que todo obedeciera, al cabo, a una confusión de Pla. O, si lo prefieren, a una sobrevaloración de sí mismo. Sea lo que fuere, detrás del mencionado y frustrado programa había un anhelo manifiesto: el de marcharse tarde o temprano de España, en busca de un horizonte mejor. Y ese anhelo puede hoy confirmarse plenamente gracias a las cartas que Pla le envió a Aznar y que un biznieto del director de «El Sol», Javier Aznar, ha rescatado generosamente del olvido.
En efecto, a lo largo de aquel septiembre el corresponsal de «La Veu» no cejó en su empeño de convertirse en colaborador de «El Sol». O, lo que es lo mismo, no cejó en su propósito de abandonar aquel periódico y aquel partido por los que trabajaba «a precios irrisorios» y alejarse, a un tiempo, de una realidad catalana que le interesaba «cada vez menos» —había renunciado a formar parte de las listas electorales de la Lliga— debido a la creciente «saturación de provincianismo» y a la fatiga que le producía el «caotismo» reinante. Carta tras carta, Pla le fue suplicando a Aznar que lo sacara del pozo y le diera un trabajo estable. Hasta el punto de hacerle partícipe de su drama más íntimo: «Creo que podría dar un gran rendimiento si “El Sol” me permitiera pasar seis meses del año fuera de España. (…) No quiero desde luego contratos. No puedo aspirar a tanto, pero contra la entrega de una determinada cantidad de artículos debería poder contar con una suma automática. De esto debería Vd. hacerse cargo. ¡Si supiera, Don Manuel, hasta qué extremo me fatiga a veces la sensación de inseguridad y de intemperie en que estoy metido! Esto ha destrozado mi vida, las relaciones con mi mujer y me ha cortado las alas. He trabajado mucho y sin ningún resultado». Tampoco lo hubo esta vez, a pesar de la insistencia del corresponsal. Don Manuel, ya se ha dicho, nada hizo o nada pudo hacer, por lo que Pla se vio forzado a regresar a sus irrisorios quehaceres catalanes. Y, paradoja de las paradojas, tuvo que ser una guerra civil y sus consecuencias lo que actuara como bálsamo y convirtiera a aquel periodista español en un periodista en español. O sea, lo que satisficiera sus viejos anhelos. Lástima que la doctrina del catalanismo siga sin querer enterarse.
(Letras Libres, Nº 148, enero de 2014)
[ Letras Libres ]
Las cartas sobre la mesa
23 de enero de 2014
Yo diría que fue el maestro Iván Tubau —¿quién, si no?— el primero en hacerme observar que el humorista gráfico se hallaba siempre en el extremo mismo de la línea editorial del periódico, en el límite de lo permisible, un poco como el bufón en la corte. Así las cosas, el dibujo de El Roto hoy en El País resulta impropio del género y, lo que es peor, no tiene pizca de gracia. ¿Desde cuándo la equidistancia ante el nacionalismo, el reparto igualitario de culpas, supone una transgresión cualquiera, un ir más allá de lo establecido? Sólo se me ocurre una respuesta: desde el momento en que el nacionalismo ha infestado todo, periódico incluido, hasta el punto de erigirse en algo normal, consuetudinario, epicéntrico, familiar.
[ En crisis ]
Un roto
22 de enero de 2014
O sea que hoy es el límite. Hoy el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) va a decidir qué hacer con los tres diputados rebeldes si, como se presume, sus señorías siguen empeñadas en no renunciar a su condición parlamentaria. Procede, pues, saber quiénes son esos héroes del derecho a la secesión. Es decir, qué representan. Joan Ignasi Elena es diputado del PSC por la provincia de Barcelona y, dado que el partido obtuvo en las pasadas autonómicas 419.779 votos y 14 escaños en la circunscripción, representa a 29.984 ciudadanos. Marina Geli es diputada del PSC por Gerona y, puesto que el partido logró en la circunscripción 34.688 votos y 2 escaños, está representando a 17.344 ciudadanos. Núria Ventura es diputada del PSC por Tarragona y, teniendo en cuenta que el partido consiguió 48.642 votos y 3 escaños en esta circunscripción, puede decirse que representa a 16.214 ciudadanos. Y, ya puestos, no veo por qué no vamos a incorporar a la relación a Àngel Ros. Es verdad que él tuvo el decoro de renunciar al escaño antes incluso de que el pleno se pronunciara sobre si había o no que pedir al Congreso el traspaso de la competencia para que la Generalitat pudiera convocar la consulta. Pero, al margen de semejante circunstancia, para el secesionismo rampante Ros es también un héroe. De segundo nivel, si se quiere, pero héroe al cabo. Sus credenciales: se trata de un diputado del PSC por Lérida, el único elegido en la circunscripción, y representa a los 21.598 ciudadanos que dieron su voto al partido en la provincia.
Así pues, la rebelión alcanza al conjunto del territorio. Y, en principio, de forma equilibrada: un diputado por provincia. Pero sólo en principio, porque resulta evidente —basta repasar el número de votos adjudicado a cada uno de los parlamentarios— que la realidad es muy otra. El PSC sacó en las últimas elecciones autonómicas un total de 524.707 votos, lo que se concretó en 20 escaños. El valor medio de representación de un escaño socialista fue, por lo tanto, de 26.235 electores. Salta a la vista que sólo Elena superó el listón. Los otros tres quedaron a una distancia considerable, y en especial las diputadas por Gerona y por Tarragona, a las que separan cerca de 9.000 y 10.000 votos, respectivamente, de ese termino medio. Se me dirá, y con razón, que este es el sino de todos los candidatos integrados en las listas de las provincias menos pobladas, lo mismo en las elecciones catalanas que en todas las demás. Sin duda. Pero en Andalucía o en Castilla y León, pongamos por caso, no existe el nacionalismo. A lo sumo, hay un regionalismo bien entendido, o sea, nada separador. En Cataluña, en cambio, esa sobrerrepresentación de los ciudadanos de Gerona, Lérida o Tarragona a través de sus candidatos —e incluso, si me apuran, la de los propios ciudadanos de Vilanova i la Geltrú en las listas barcelonesas a través de la figura de su exalcalde, el diputado Elena— constituye, a un tiempo, una sobrerrepresentación del nacionalismo. Si la ley electoral fuera otra —una ley, por cierto, que el nacionalismo mayoritario, el de CIU y ERC, no ha querido nunca aprobar, et pour cause—, ese 20% de parlamentarios que desoye ahora las directrices de los órganos rectores del partido, empezando por las de su Consejo Nacional, habría quedado reducido, por ejemplo, a poco más de un 16%.
No pretendo, con semejante ejercicio contable, adentrarme en el terreno de la ciencia-ficción. Demasiado sé que debemos lidiar con lo que hay, nos guste o no y por injusto que nos parezca. Pero en unos tiempos en los que se nos insiste día y noche, desde los medios de comunicación públicos y privados catalanes, con el soniquete de que las decisiones de nuestro Parlamento autonómico son las decisiones de todos los ciudadanos en él representados, no creo que esté de más recordar que el voto de esos ciudadanos no tiene el mismo valor. Y que, mire usted por dónde, el de aquellos que profesan el nacionalismo vale más que el del resto.
(Crónica Global)
Así pues, la rebelión alcanza al conjunto del territorio. Y, en principio, de forma equilibrada: un diputado por provincia. Pero sólo en principio, porque resulta evidente —basta repasar el número de votos adjudicado a cada uno de los parlamentarios— que la realidad es muy otra. El PSC sacó en las últimas elecciones autonómicas un total de 524.707 votos, lo que se concretó en 20 escaños. El valor medio de representación de un escaño socialista fue, por lo tanto, de 26.235 electores. Salta a la vista que sólo Elena superó el listón. Los otros tres quedaron a una distancia considerable, y en especial las diputadas por Gerona y por Tarragona, a las que separan cerca de 9.000 y 10.000 votos, respectivamente, de ese termino medio. Se me dirá, y con razón, que este es el sino de todos los candidatos integrados en las listas de las provincias menos pobladas, lo mismo en las elecciones catalanas que en todas las demás. Sin duda. Pero en Andalucía o en Castilla y León, pongamos por caso, no existe el nacionalismo. A lo sumo, hay un regionalismo bien entendido, o sea, nada separador. En Cataluña, en cambio, esa sobrerrepresentación de los ciudadanos de Gerona, Lérida o Tarragona a través de sus candidatos —e incluso, si me apuran, la de los propios ciudadanos de Vilanova i la Geltrú en las listas barcelonesas a través de la figura de su exalcalde, el diputado Elena— constituye, a un tiempo, una sobrerrepresentación del nacionalismo. Si la ley electoral fuera otra —una ley, por cierto, que el nacionalismo mayoritario, el de CIU y ERC, no ha querido nunca aprobar, et pour cause—, ese 20% de parlamentarios que desoye ahora las directrices de los órganos rectores del partido, empezando por las de su Consejo Nacional, habría quedado reducido, por ejemplo, a poco más de un 16%.
No pretendo, con semejante ejercicio contable, adentrarme en el terreno de la ciencia-ficción. Demasiado sé que debemos lidiar con lo que hay, nos guste o no y por injusto que nos parezca. Pero en unos tiempos en los que se nos insiste día y noche, desde los medios de comunicación públicos y privados catalanes, con el soniquete de que las decisiones de nuestro Parlamento autonómico son las decisiones de todos los ciudadanos en él representados, no creo que esté de más recordar que el voto de esos ciudadanos no tiene el mismo valor. Y que, mire usted por dónde, el de aquellos que profesan el nacionalismo vale más que el del resto.
(Crónica Global)
[ Crónica Global ]
El secesionismo y su representación
20 de enero de 2014
+11.28.03.jpg)
(Ramiro de Maeztu, "Un campo de aviación", La Correspondencia de España, 1-6-1918)
[ El viejo periodismo ]
De la vuelta a la vida natural por medio de las máquinas
19 de enero de 2014
Parece que en el día de ayer Artur Mas recibió a Roberto Maroni. Que el presidente de Cataluña reciba al recién elegido presidente de Lombardía entra dentro de lo normal. Al fin y al cabo, Cataluña y Lombardía son dos regiones europeas con un grado notable de autonomía —mucho más la primera que la segunda—, dos regiones de las llamadas ricas —mucho más la segunda que la primera— y dos regiones, en fin, profundamente regionales, de esas que se ponen de puntillas a la hora de salir en la foto no vaya a ser que alguien las equipare con sus vecinas del sur. No es de extrañar, pues, que sus dos máximos dirigentes tengan asuntos de que tratar, más allá de esa Exposición Universal de Milán en 2015 que el lombardo está empezando a promocionar y que le ha traído, en primera instancia, a Barcelona. Pero se da el caso de que Maroni es uno de los máximos dirigentes de la Liga Norte, cuya secretaría general ocupó hasta ayer mismo, como quien dice, en sustitución del fundador Umberto Bossi. Y se da también el caso de que este partido xenófobo y antieuropeo —lo que no deja de constituir, si bien se mira, una redundancia— se ha distinguido en los últimos tiempos por el pertinaz acoso, lleno de insultos y vejámenes, a la ministra italiana de Integración, Cécile Kyenge, de origen congoleño, a la que un senador de la Liga llamó «orangután», con gran regocijo por parte de la militancia, y a la que una consejera municipal de la formación pidió que violaran para que aprendiera. Comprendo que esas tristes circunstancias pesen más bien poco al lado del apoyo que la Liga Norte está brindando al proceso secesionista emprendido por Mas. Cuando uno no tiene más que un aliado en Europa, no puede permitirse el lujo de prescindir de él, por muy antieuropeo que este sea. Además, tanto Àngel Colom como Pilar Rahola, esos fieles servidores del presidente, ya abrazaron en los años noventa la causa de Liga, por lo que seguro que habrán sido y seguirán siendo de gran ayuda para encauzar la relación.
Eso sí, mientras tanto, papá Pujol asegurando en sus epístolas a los creyentes que Europa está en el ADN de Cataluña.
(ABC, 18 de enero de 2014)
Eso sí, mientras tanto, papá Pujol asegurando en sus epístolas a los creyentes que Europa está en el ADN de Cataluña.
(ABC, 18 de enero de 2014)
[ Porque hoy es sábado ]
El aliado europeo
18 de enero de 2014
Los nacionalistas, al igual que los economistas, consideran que para la buena marcha de las cosas un punto de inflación es necesario. Bueno, los nacionalistas no se conforman nunca con un punto, sino que detrás de uno viene otro, y otro, y otro. Pero, por lo general, se guardan muy mucho de que la inflación alcance tal grado que se desboque, no vaya a suceder que el desparrame subsiguiente los arrastre también a ellos. Me refiero, por supuesto, a la inflación nacional. O sea, en especies, por más que esas especies acostumbren a generarles, a los nacionalistas, copiosos dividendos. Una de ellas es la televisión. Es decir, TV3 en Cataluña. A juzgar por los datos de audiencia, su éxito, su liderazgo, están fuera de toda duda. O no. Porque hoy hemos sabido que ese éxito y ese liderazgo se basan en un sistema de medición no representativo, esto es, erróneo, inflado, falso. Que en una población como la catalana —con un porcentaje de ciudadanos generalmente castellanohablantes diez puntos superior al de los generalmente catalanohablantes— un 87% de los audímetros esté en hogares donde se habla sobre todo catalán es un contrasentido que clama al cielo. Y aunque la empresa dedicada a esos asuntos tiene, al parecer, la intención de corregirlo, el ajuste no dejará en ningún caso el porcentaje por debajo del 75%, por lo que los catalanohablantes seguirán estando generosamente sobrerrepresentados.
Así las cosas, es posible que TV3 pierda su liderazgo en Cataluña en próximas mediciones de audiencia. Pero ello no impedirá que continúe beneficiándose de la inflación nacionalista. Al fin y al cabo, esa inflación es ya estructural, congénita. Hasta el punto de que muchos no nacionalistas suelen darla por buena. Y así les ha ido y nos ha ido, por cierto.
Así las cosas, es posible que TV3 pierda su liderazgo en Cataluña en próximas mediciones de audiencia. Pero ello no impedirá que continúe beneficiándose de la inflación nacionalista. Al fin y al cabo, esa inflación es ya estructural, congénita. Hasta el punto de que muchos no nacionalistas suelen darla por buena. Y así les ha ido y nos ha ido, por cierto.
[ En crisis ]
La inflación nacionalista
15 de enero de 2014
Navegando por esos mundos de Dios que son las redes sociales, he tropezado últimamente con unas interesantes y para mí desconocidas declaraciones de Josep Tarradellas, quien fuera, tal vez se acuerden algunos, presidente de la Generalitat de Cataluña en el exilio y, luego, durante los primeros años de la Transición. Como en el océano digital hay de todo, lo primero que he hecho, prudencia obliga, ha sido asegurarme de que las palabras del expresidente catalán, fechadas el 23 de octubre de 1979, fuesen reales. En primera instancia, mis pesquisas me han llevado hasta el apunte de un blog de mediados de 2010, donde figura el texto de marras, sin variación alguna y datado el mismo día, por lo que he deducido que estamos ante un caso típico de réplica y redifusión a través de la red. Aun así, como el apunte no indica la fuente de la que se ha extraído el texto, he perseverado en la búsqueda hasta dar con una página del diario Abc del 24 de octubre de 1978 en la que aparecen las mencionadas declaraciones. Eso sí, no realizadas directamente al periódico de los Luca de Tena, sino sacadas de la Hoja del Lunes de Valencia del día anterior, la cual, a su vez, las vinculaba a una visita realizada poco antes por la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa de España a Barcelona.
Sobra decir que semejante filiación de la noticia no permite despejar, por sí sola, todas las dudas sobre la autenticidad de las palabras de Tarradellas. Quien las reporta es, con toda seguridad, un representante de la Asociación de la Prensa valenciana presente en la Asamblea general celebrada en Barcelona. O sea, un periodista, lo que ya constituye una garantía. Pero hay otros elementos que apuntalan su veracidad. Por supuesto, el hecho mismo de que Tarradellas ofreciera el 18 de octubre de 1978 una recepción y una cena en el Palacio de la Generalitat a los asistentes a la Asamblea y que, según recogía al día siguiente La Vanguardia, mantuviera con ellos «una animada conversación». Pero también el contexto. El presidente catalán había aprovechado un encuentro con los periodistas en el aeropuerto del Prat —adonde había acudido para despedir a su homólogo balear, Jeroni Albertí, una vez terminada la visita oficial de este a Cataluña— para afirmar que no creía «en una política dels Països Catalans», lo cual no era más que una forma de desmentir que hubiera querido inmiscuirse en algún momento «en los asuntos internos de Valencia». De ahí que resulte harto probable que las declaraciones publicadas en la Hoja del Lunes valenciana y reproducidas al día siguiente por Abc hubieran sido pronunciadas aquel 18 de octubre de 1978 por Tarradellas.
Unas declaraciones, y de ahí su interés, que demuestran una vez más el apego del expresidente a la realidad, al sentido común. Escúchenlas un momento y pregúntense a continuación si estas mismas palabras podrían ser pronunciadas hoy en día no ya por un presidente de la Generalitat, sino por un político catalán cualquiera: «Yo no creo en lo que llaman países catalanes. No, eso no existe. Hay muchas regiones en España, y algunas, como Valencia, como Cataluña, como Baleares, incluso como Aragón, están más próximas, tanto en lo geográfico como en lo cultural, porque hasta tienen unas lenguas con un origen común, vienen del mismo tronco». Por supuesto que no podrían serlo. Cuando menos por un político que hubiera suscrito aquella resolución que el Parlamento de Cataluña aprobó a finales de septiembre de 2013 con el voto de todos los grupos de la Cámara excepto el PP y Ciutadans. Ni tampoco por uno cualquiera de los que conforman la oposición en Baleares y que siguen rasgándose las vestiduras porque el Parlamento autonómico del archipiélago determinó hace cosa de un mes, en respuesta a la decisión de la Cámara catalana y con los votos del mayoritario Partido Popular, que la entelequia pancatalanista no existía. Es lo que va de la realidad a la ficción. Y lo que explica que, tras más de 35 años de Estado de las Autonomías, España esté donde está.
(Crónica Global)
Sobra decir que semejante filiación de la noticia no permite despejar, por sí sola, todas las dudas sobre la autenticidad de las palabras de Tarradellas. Quien las reporta es, con toda seguridad, un representante de la Asociación de la Prensa valenciana presente en la Asamblea general celebrada en Barcelona. O sea, un periodista, lo que ya constituye una garantía. Pero hay otros elementos que apuntalan su veracidad. Por supuesto, el hecho mismo de que Tarradellas ofreciera el 18 de octubre de 1978 una recepción y una cena en el Palacio de la Generalitat a los asistentes a la Asamblea y que, según recogía al día siguiente La Vanguardia, mantuviera con ellos «una animada conversación». Pero también el contexto. El presidente catalán había aprovechado un encuentro con los periodistas en el aeropuerto del Prat —adonde había acudido para despedir a su homólogo balear, Jeroni Albertí, una vez terminada la visita oficial de este a Cataluña— para afirmar que no creía «en una política dels Països Catalans», lo cual no era más que una forma de desmentir que hubiera querido inmiscuirse en algún momento «en los asuntos internos de Valencia». De ahí que resulte harto probable que las declaraciones publicadas en la Hoja del Lunes valenciana y reproducidas al día siguiente por Abc hubieran sido pronunciadas aquel 18 de octubre de 1978 por Tarradellas.
Unas declaraciones, y de ahí su interés, que demuestran una vez más el apego del expresidente a la realidad, al sentido común. Escúchenlas un momento y pregúntense a continuación si estas mismas palabras podrían ser pronunciadas hoy en día no ya por un presidente de la Generalitat, sino por un político catalán cualquiera: «Yo no creo en lo que llaman países catalanes. No, eso no existe. Hay muchas regiones en España, y algunas, como Valencia, como Cataluña, como Baleares, incluso como Aragón, están más próximas, tanto en lo geográfico como en lo cultural, porque hasta tienen unas lenguas con un origen común, vienen del mismo tronco». Por supuesto que no podrían serlo. Cuando menos por un político que hubiera suscrito aquella resolución que el Parlamento de Cataluña aprobó a finales de septiembre de 2013 con el voto de todos los grupos de la Cámara excepto el PP y Ciutadans. Ni tampoco por uno cualquiera de los que conforman la oposición en Baleares y que siguen rasgándose las vestiduras porque el Parlamento autonómico del archipiélago determinó hace cosa de un mes, en respuesta a la decisión de la Cámara catalana y con los votos del mayoritario Partido Popular, que la entelequia pancatalanista no existía. Es lo que va de la realidad a la ficción. Y lo que explica que, tras más de 35 años de Estado de las Autonomías, España esté donde está.
(Crónica Global)
[ Crónica Global ]
Lo que llaman países catalanes
13 de enero de 2014
El problema catalán
sigue en pie
12 de enero de 2014
Jordi Pujol, a través de esa fundación que lleva su nombre y que sufragamos entre todos, escribe editoriales en los que destila lo que se supone que es su pensamiento. En el más reciente de ellos, titulado «Europa y Cataluña. Que si entramos o que si no entramos», el expresidente de la Generalitat analiza las dificultades que encuentra el actual Gobierno autonómico catalán para hacerse oír en las altas esferas de la Unión y de los principales Estados que la integran. Y llega a la conclusión de que el silencio o la frialdad con que son acogidas sus peticiones de apoyo a la celebración de una consulta no deberían extrañar a nadie, pues Europa no puede responder de otro modo. Aun así, lejos de pedirle a su pupilo Mas que arroje la toalla, Pujol recomienda sin ambages intensificar la política de «agitprop», porque «Europa tan sólo abrirá la ventana si escucha mucho ruido en la calle». Lo que leen. Como las instituciones europeas y los gobiernos de los Estados miembros no están por la labor de hacernos caso, vamos a convencerlas sacando a la gente a pasear, a encadenarse o a saltar la comba, si se tercia. Muy propio de un demócrata. Y es que lo que Pujol no acepta de ninguna de las maneras es quedarse fuera de Europa. ¿Por qué? No por razones políticas, ni económicas, ni culturales. No, eso no tiene importancia alguna. Lo importante es la genética. Según él, Europa está en el ADN de Cataluña. Sí, igual que la lengua catalana, al decir de otro expresidente. De ahí que resulte inconcebible, absolutamente contra natura, imaginar a Cataluña fuera de la Unión. En apoyo de tan peregrino argumento, Pujol recuerda que estuvo en Aquisgrán en 1985, en tanto que presidente de la Generalitat, para celebrar el ingreso de España en la entonces Comunidad Económica Europea —viaje en que, como relató en su momento el periodista Arcadi Espada, Pujol se sumió en las profundidades de una taberna mientras su mujer aprovechaba para comprar semillas—. Y eso es todo.
Pero ya les advierto que al final Pujol va a tener razón. Como no habrá consulta, Cataluña seguirá en Europa y el hombre podrá achacarlo, con su sonrisita de conejo, al dichoso ADN.
(ABC, 11 de enero de 2014)
Pero ya les advierto que al final Pujol va a tener razón. Como no habrá consulta, Cataluña seguirá en Europa y el hombre podrá achacarlo, con su sonrisita de conejo, al dichoso ADN.
(ABC, 11 de enero de 2014)
[ Porque hoy es sábado ]
Europa en el ADN
11 de enero de 2014
Me lo decía un amigo que vive y trabaja en Cataluña: la perdida de todo sentido moral es cada vez más escandalosa. Lo decía a propósito de la reacción suscitada por la enfermedad de un compañero de trabajo, pero su comentario puede hacerse extensivo al conjunto de la sociedad catalana. Empezando, claro está, por el principal culpable de ese estado de cosas, el presidente Artur Mas. Su respuesta de ayer acusando al ministro del Interior de practicar «la guerra sucia» y de no haber «superado los demonios de las luchas fratricidas» por haber declarado, hará cosa de un mes, que iniciativas como el simposio España contra Cataluña provocan una fractura social y familiar, constituye un ejemplo de esa deriva. Es posible que la familia Mas-Rakosnik no haya percibido cambio alguno desde el 11 de septiembre de 2012. Ni entre sus allegados, ni entre sus conocidos y saludados. Pero la sociedad catalana es bastante más que TV3, con sus mapas troquelados, y, en general, que la burbuja del nacionalismo. Y el presidente Mas, si no ha perdido totalmente la razón, debe saberlo. Como debe saber que el berenjenal en que se ha metido y en que ha metido a todos los españoles, empezando por los catalanes, está causando desde hace tiempo toda clase de tensiones, rencillas y enfrentamientos. Y, por lo tanto, fracturas, sociales y familiares. No estamos en los años treinta del pasado siglo y nadie saldrá, por suerte, a la calle a pegar tiros. Pero hay otras formas de violencia. Pretender que todo esto forma parte de la lógica política y es, pues, inofensivo resulta de una amoralidad insultante.
[ En crisis ]
El sentido moral de Artur Mas
8 de enero de 2014
Después de contemplar en pantallas y portadas la imagen repugnante de los asesinos en serie de ETA reunidos en el antiguo matadero de Durango para celebrar que ellos están en la calle y sus víctimas en el hoyo, tal vez no sea inútil reproducir lo que Josep Lluís Carod-Rovira escribió el pasado viernes en su cuenta de Twitter: «Hoy hace diez años. Me cambió la vida, pero la violencia ha dejado de existir y de interferir en el independentismo. Tenía que hacerse. Valió la pena». Y si no me parece inútil es porque esas palabras definen a la perfección el cinismo con que el nacionalismo catalán, y en especial el más radical, se ha movido siempre con respecto al terrorismo de ETA.
Como sin duda recordarán, lo que ocurrió hace diez años fue que el entonces secretario general de ERC y consejero jefe del primer Gobierno tripartito de la Generalitat, recién constituido, se reunió en Perpiñán con los jefes de la banda Josu Ternera y Mikel Antza. Y si, como afirma el propio Carod, aquello le cambió la vida, no fue tanto por la emoción de compartir manteles con aquellos criminales como porque lo pillaron y se vio obligado a dimitir de su cargo de consejero jefe. Según trascendió el día en que se destapó el asunto, el propósito de la entrevista había sido el de lograr un acuerdo para que ETA dejara de atentar en Cataluña a cambio de una declaración en la que se abogara por el «derecho a la autodeterminación de los pueblos de España», o sea, por lo que hoy se conoce con el eufemismo del «derecho a decidir». Una vieja idea de Carod, la de la paz separada, expresada ya en un artículo publicado años atrás. Y una vieja idea del nacionalismo catalán, que ya trató de conseguir esa clase de paz a mediados de 1938, en plena guerra civil, cuando Josep Maria Batista i Roca se reunió en Londres con representantes del Foreign Office para que este mediara ante el Gobierno de Franco.
Sin éxito, sobra decirlo. Lo que no fue el caso de Carod. Él sí logró que ETA dejara de atentar y de matar en Cataluña, por más que siguiera haciendo lo uno y lo otro en el resto de España. De ahí que, como ha señalado Alberto Fernández Díaz —y creo que, por desgracia, ha sido el único político catalán en hacerlo—, resulte a todas luces fraudulenta la relación de causalidad establecida por el exdirigente republicano entre su gestión perpiñanesa y el fin de la violencia etarra. Por no hablar de la obscenidad que conlleva afirmar, con la foto del matadero de Durango ante los ojos, que «la violencia ha dejado (…) de interferir en el independentismo».
Es más, a lo largo de la actual democracia, la postura del nacionalismo catalán ante ETA ha sido siempre enormemente turbia. Se han condenado los atentados y promovido minutos de silencio como si de una rutina se tratara. Se han reprobado los métodos pero no las razones, los medios pero no los fines. Sólo el asesinato de Ernest Lluch —uno de los nuestros, al cabo— pareció generar, entre las filas del catalanismo, un movimiento de repulsa unánime. Pero enseguida la apelación al diálogo vino a dar la razón a la banda. La culpa de la violencia era, en el mejor de los casos, compartida. Los terroristas mataban, sí, pero el Estado no quería hablar —léase negociar— con quien hiciera falta para acabar con esa situación. En plata: el enemigo era antes el PP que ETA. La famosa cláusula del Pacto del Tinell jamás hubiera llegado a incluirse si el sujeto preterible hubiera sido la banda terrorista.
Donde Carod no miente, en cambio, es en la conclusión de su mensaje: «Tenía que hacerse. Valió la pena». Cierto. Para él, sí. Porque ese acercamiento al terrorismo tan bienintencionado en apariencia —¿quién iba a ser tan malvado como para decir no a la paz?— escondía un propósito inequívoco: debilitar al Estado, desestabilizarlo al máximo. Aun cuando el foco estuviera en el País Vasco, la fractura iba a afectar a todo el territorio. En este sentido, tampoco estará de más recordar que el primero en pedir un referéndum para 2014 fue un tal Josep Lluís Carod-Rovira. Por supuesto, el socialismo patrio —catalán y español— también ha colaborado lo suyo. Y en esas estamos. Pero al César lo que es del César.
(Crónica Global)
Como sin duda recordarán, lo que ocurrió hace diez años fue que el entonces secretario general de ERC y consejero jefe del primer Gobierno tripartito de la Generalitat, recién constituido, se reunió en Perpiñán con los jefes de la banda Josu Ternera y Mikel Antza. Y si, como afirma el propio Carod, aquello le cambió la vida, no fue tanto por la emoción de compartir manteles con aquellos criminales como porque lo pillaron y se vio obligado a dimitir de su cargo de consejero jefe. Según trascendió el día en que se destapó el asunto, el propósito de la entrevista había sido el de lograr un acuerdo para que ETA dejara de atentar en Cataluña a cambio de una declaración en la que se abogara por el «derecho a la autodeterminación de los pueblos de España», o sea, por lo que hoy se conoce con el eufemismo del «derecho a decidir». Una vieja idea de Carod, la de la paz separada, expresada ya en un artículo publicado años atrás. Y una vieja idea del nacionalismo catalán, que ya trató de conseguir esa clase de paz a mediados de 1938, en plena guerra civil, cuando Josep Maria Batista i Roca se reunió en Londres con representantes del Foreign Office para que este mediara ante el Gobierno de Franco.
Sin éxito, sobra decirlo. Lo que no fue el caso de Carod. Él sí logró que ETA dejara de atentar y de matar en Cataluña, por más que siguiera haciendo lo uno y lo otro en el resto de España. De ahí que, como ha señalado Alberto Fernández Díaz —y creo que, por desgracia, ha sido el único político catalán en hacerlo—, resulte a todas luces fraudulenta la relación de causalidad establecida por el exdirigente republicano entre su gestión perpiñanesa y el fin de la violencia etarra. Por no hablar de la obscenidad que conlleva afirmar, con la foto del matadero de Durango ante los ojos, que «la violencia ha dejado (…) de interferir en el independentismo».
Es más, a lo largo de la actual democracia, la postura del nacionalismo catalán ante ETA ha sido siempre enormemente turbia. Se han condenado los atentados y promovido minutos de silencio como si de una rutina se tratara. Se han reprobado los métodos pero no las razones, los medios pero no los fines. Sólo el asesinato de Ernest Lluch —uno de los nuestros, al cabo— pareció generar, entre las filas del catalanismo, un movimiento de repulsa unánime. Pero enseguida la apelación al diálogo vino a dar la razón a la banda. La culpa de la violencia era, en el mejor de los casos, compartida. Los terroristas mataban, sí, pero el Estado no quería hablar —léase negociar— con quien hiciera falta para acabar con esa situación. En plata: el enemigo era antes el PP que ETA. La famosa cláusula del Pacto del Tinell jamás hubiera llegado a incluirse si el sujeto preterible hubiera sido la banda terrorista.
Donde Carod no miente, en cambio, es en la conclusión de su mensaje: «Tenía que hacerse. Valió la pena». Cierto. Para él, sí. Porque ese acercamiento al terrorismo tan bienintencionado en apariencia —¿quién iba a ser tan malvado como para decir no a la paz?— escondía un propósito inequívoco: debilitar al Estado, desestabilizarlo al máximo. Aun cuando el foco estuviera en el País Vasco, la fractura iba a afectar a todo el territorio. En este sentido, tampoco estará de más recordar que el primero en pedir un referéndum para 2014 fue un tal Josep Lluís Carod-Rovira. Por supuesto, el socialismo patrio —catalán y español— también ha colaborado lo suyo. Y en esas estamos. Pero al César lo que es del César.
(Crónica Global)
[ Crónica Global ]
«Valió la pena»
7 de enero de 2014
+14.51.57.jpg)
(Vicente Díez de Tejada, "Cosas nuestras… y de otros", Muchas gracias, 1-2-1930)
[ El viejo periodismo ]
¡Qué mal escribimos los escribidores de por acá!
5 de enero de 2014
El consejero de Empresa y Ocupación de la Generalitat catalana, Felip Puig, pidió anteayer al Gobierno de España que se quite de en medio, porque, a su juicio, cada vez que trata de intervenir en Cataluña empeora las cosas. Muy ocurrente, el consejero. Sobre todo teniendo en cuenta que si algo puede reprocharse al Gobierno de España es, precisamente, el haberse abstenido de intervenir en Cataluña desde que Mas se volvió levantisco. Pero Puig, claro está, no se conforma siquiera con la inacción. Quiere que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se eche atrás y deje de «oprimir» al pueblo catalán. Coherente con el cambio de rumbo preconizado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional, el recurso al «España nos roba» ha sido sustituido por la petición de libertad. ¿Libertad para qué?, acaso se pregunte el lector. Pues para «intentar ser un país normal», contesta el consejero, lo que viene a significar, aunque él no llegue a formularlo, «para independizarnos de España».
La apelación a la normalidad tiene un largo recorrido en el ideario nacionalista y está directamente vinculada a la lengua. La normalización lingüística ha sido durante casi siete lustros un instrumento extraordinario de propaganda y denuncia. Normalizar supone reparar algo, regularizarlo, volverlo normal. Presupone, pues, una anomalía de base y, en último término, un estadio ideal al que aspirar. En el caso del catalán, la evidencia del fracaso en el intento de sustituir el castellano como lengua de relación mayoritaria entre la población, lejos de producir desistimiento en los rectores del nacionalismo, se convierte en acicate. Y, por supuesto, en excusa. Algo así como la normalización permanente, a semejanza de aquella revolución de nuestros años jóvenes. Y ahora ya no se trata sólo de la lengua, sino del país entero. Pero el razonamiento es el mismo y no tiene, ni tendrá nunca, fin. Por eso algunos consideramos que, aunque no vaya a arreglar gran cosa, una temporadita de ayuno –en la forma que más convenga: retirada de competencias o suspensión incluso de autonomía– no le vendría nada mal al nacionalismo. Así sabría qué es un país normal.
(ABC, 4 de enero de 2014)
La apelación a la normalidad tiene un largo recorrido en el ideario nacionalista y está directamente vinculada a la lengua. La normalización lingüística ha sido durante casi siete lustros un instrumento extraordinario de propaganda y denuncia. Normalizar supone reparar algo, regularizarlo, volverlo normal. Presupone, pues, una anomalía de base y, en último término, un estadio ideal al que aspirar. En el caso del catalán, la evidencia del fracaso en el intento de sustituir el castellano como lengua de relación mayoritaria entre la población, lejos de producir desistimiento en los rectores del nacionalismo, se convierte en acicate. Y, por supuesto, en excusa. Algo así como la normalización permanente, a semejanza de aquella revolución de nuestros años jóvenes. Y ahora ya no se trata sólo de la lengua, sino del país entero. Pero el razonamiento es el mismo y no tiene, ni tendrá nunca, fin. Por eso algunos consideramos que, aunque no vaya a arreglar gran cosa, una temporadita de ayuno –en la forma que más convenga: retirada de competencias o suspensión incluso de autonomía– no le vendría nada mal al nacionalismo. Así sabría qué es un país normal.
(ABC, 4 de enero de 2014)
[ Porque hoy es sábado ]
Un país normal
4 de enero de 2014
La Institució de les Lletres Catalanes –un organismo nacido durante la guerra civil española y que no sólo perdura, sino que lo hace como si a la guerra civil le faltara todavía un último parte– ha cerrado el año presentando un Who is who, o sea, un Qui és qui, en las letras que le son propias. Todo proyecto de este tipo plantea, antes que nada, un problema de inclusión. Es decir, quién sí y quién no. O, lo que es lo mismo, qué significa, al cabo, letras catalanas. Luego, una vez resuelto el preámbulo, ya puede uno adentrarse en cada ficha de autor y enterarse de cuál ha sido o está siendo el tránsito de ese hombre o esa mujer por el mundo de las letras catalanas.
Las letras catalanas agrupan, de momento, a quienes escriben en catalán. O, para ser precisos, a quienes escriben como mínimo en catalán. No obstante, aquellos que sólo lo hacen en castellano no deben desesperar, puesto que, a lo largo del año que hoy empieza, les llegará también su hora. O sea, su epígrafe, dado que tendrán rancho aparte. Así lo aseguró, al menos, el consejero Mascarell al presentar el proyecto. Según él, esos escritores constituyen «un activo», por lo que no pueden despreciarse. Lo celebro, no hace falta añadirlo, y no porque sea este mi caso. No, yo soy de los primeros, de los que escriben como mínimo en catalán –o como mínimo en castellano–, pero siempre he creído que la exclusión de los escritores castellanos del universo oficial de la literatura catalana era una solemne estupidez.
Ocurre, sin embargo, que en este aspecto también hemos evolucionado. Ahora transigimos con la inclusión de los que escriben en castellano, aunque sea confinándolos en un epígrafe distinto, y, a un tiempo, nos ponemos bordes con algunos de los que escriben en catalán. Y aquí ni siquiera hay epígrafes. No, aquí el castigo es la exclusión, el destierro, el silencio. Supongo que son las secuelas de la deriva taxonómica del ministro de Propaganda Homs y sus listas de afectos y desafectos a la causa. Pero el caso es que Xavier Pericay, por ejemplo, no está. Y eso que ha publicado en catalán media docena de libros, sin contar las traducciones. Y tampoco está Ferran Toutain, con el que Pericay ha escrito un par de obras y que habrá publicado por su cuenta un número parecido de títulos y un montón de traducciones. Puede tratarse, claro, de un olvido. En esas obras tan ambiciosas los hay a menudo, por lo que seguro que el nuestro no es el único. Pero, no sé, ya que estamos iniciando un nuevo año y ya que todo indica que va a ser de los memorables, no estaría mal poner las cosas en su sitio, empezando por la memoria. Y empezando por la del propio consejero, que seguramente recordará aquella presentación en Barcelona, en la parte baja de las Ramblas, de un libro llamado El malentès del noucentisme, a la que acudió solícito y gozoso tras hacer un huequecito en una agenda imposible donde cultura y política eran ya uno y lo mismo: el nítido reflejo de la ambición.
Las letras catalanas agrupan, de momento, a quienes escriben en catalán. O, para ser precisos, a quienes escriben como mínimo en catalán. No obstante, aquellos que sólo lo hacen en castellano no deben desesperar, puesto que, a lo largo del año que hoy empieza, les llegará también su hora. O sea, su epígrafe, dado que tendrán rancho aparte. Así lo aseguró, al menos, el consejero Mascarell al presentar el proyecto. Según él, esos escritores constituyen «un activo», por lo que no pueden despreciarse. Lo celebro, no hace falta añadirlo, y no porque sea este mi caso. No, yo soy de los primeros, de los que escriben como mínimo en catalán –o como mínimo en castellano–, pero siempre he creído que la exclusión de los escritores castellanos del universo oficial de la literatura catalana era una solemne estupidez.
Ocurre, sin embargo, que en este aspecto también hemos evolucionado. Ahora transigimos con la inclusión de los que escriben en castellano, aunque sea confinándolos en un epígrafe distinto, y, a un tiempo, nos ponemos bordes con algunos de los que escriben en catalán. Y aquí ni siquiera hay epígrafes. No, aquí el castigo es la exclusión, el destierro, el silencio. Supongo que son las secuelas de la deriva taxonómica del ministro de Propaganda Homs y sus listas de afectos y desafectos a la causa. Pero el caso es que Xavier Pericay, por ejemplo, no está. Y eso que ha publicado en catalán media docena de libros, sin contar las traducciones. Y tampoco está Ferran Toutain, con el que Pericay ha escrito un par de obras y que habrá publicado por su cuenta un número parecido de títulos y un montón de traducciones. Puede tratarse, claro, de un olvido. En esas obras tan ambiciosas los hay a menudo, por lo que seguro que el nuestro no es el único. Pero, no sé, ya que estamos iniciando un nuevo año y ya que todo indica que va a ser de los memorables, no estaría mal poner las cosas en su sitio, empezando por la memoria. Y empezando por la del propio consejero, que seguramente recordará aquella presentación en Barcelona, en la parte baja de las Ramblas, de un libro llamado El malentès del noucentisme, a la que acudió solícito y gozoso tras hacer un huequecito en una agenda imposible donde cultura y política eran ya uno y lo mismo: el nítido reflejo de la ambición.
[ En crisis ]
Who is who in Catalonia
1 de enero de 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)