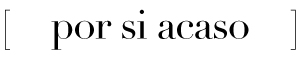Pues bien, ese desamparo, esa sensación de que la ley no se cumple, de que el Estado no está por la labor que le ha sido encomendada, lo venimos sintiendo la inmensa mayoría de los españoles —y, entre ellos, un número nada despreciable de catalanes— desde hace aproximadamente seis años, si no más. Para ser precisos, desde aquella loca carrera de declaraciones que tuvo como marco la dilatada campaña electoral de las autonómicas catalanas de 2003 —duró unos cuantos meses—, en la que todos o casi todos los candidatos —Mas, Maragall, Carod-Rovira, Saura— rivalizaban entre sí a ver quién profería el disparate mayor. Por descontado, aquello era una campaña, y en las campañas ya se sabe. Pero la naturaleza misma del disparate, el hecho de que tuviera siempre como materia la reclamación de un nuevo Estatuto, al que los candidatos en cuestión iban añadiendo, en sus delirios, más y más competencias, sin que ninguno creyera llegado el momento de decir basta, debería haber constituido, ya entonces, motivo de alarma.
No fue este el caso. O lo fue en grado mínimo y, a todas luces, insuficiente. Y más habida cuenta de que, en la recta final de aquella campaña, el principal dirigente de la oposición y candidato a presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no se había parado en barras y había prometido públicamente que, en el supuesto de lograr a los pocos meses la tan ansiada Presidencia, el proyecto de Estatuto que saliera del Parlamento autonómico iba a ser, para él, palabra sagrada. Vaya, que estaba dispuesto a aceptar el texto, y a defenderlo, sin tocar ni una coma, tal cual llegara a las Cortes.
Aquí se dio, sin duda, aunque fuera de forma anticipada, el primer indicio de la defección del Estado. Lo que ha venido después, o sea: la formación del tripartito, pacto del Tinell mediante; los casi dos años de negociación en el Parlamento de Cataluña, en una especie de subasta entre gobierno y oposición que no hacía más que aumentar, día a día y a ojos vistas, el coste del producto; los meses de cepillado y raspado en el Congreso de los Diputados y fuera de él; la convocatoria de un referéndum en el que ni siquiera participó la mitad del censo electoral catalán y que se llevó por delante al propio promotor del proyecto, y, en fin, tras el recurso interpuesto por el Partido Popular y con el Estatuto en vigor y engendrando leyes, la interminable agonía del texto en el Tribunal Constitucional a la espera de la anhelada y temida resolución; todo eso, en definitiva, no ha sido sino la consecuencia de aquel quebrantamiento inicial por parte de quien aspiraba a convertirse, a la sazón, en la segunda autoridad del Estado. Sin aquella promesa, sin aquella tremenda irresponsabilidad, nada de lo acontecido después habría tenido lugar tal como a estas alturas lo conocemos. El nacionalismo habría pugnado, seguro; pero el dique, a pesar de alguna inevitable fuga de agua, habría aguantado.
Ahora bien, esa identificación del máximo responsable de la situación en que nos encontramos —o, si lo prefieren, del máximo irresponsable— no debería exculpar al resto de la clase política. Aquí hay unas víctimas, no vayamos a olvidarlo, y son la inmensa mayoría de los españoles. Y esas víctimas, como todas al cabo, requieren una reparación. A lo largo de estos años, aquella inquietud inicial ha ido tornándose, en nuestro cuerpo social, honda preocupación, cuando no alarma. La tensión ha estado presente, a muchos niveles, entre los españoles. Ha habido, qué duda cabe, una fractura en muchas relaciones —afectivas, comunitarias, comerciales, políticas, territoriales— de la que alguien tendrá que responder algún día. No se puede violar la ley y que el delito quede impune.
Y es que conviene recordar, ahora que el Constitucional va a pronunciarse por fin sobre el recurso, que ha habido aquí quien ha vulnerado la ley. O, por usar el término apropiado, quien ha prevaricado. ¿O acaso no faltaron a las obligaciones y deberes de su cargo, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, quienes aprobaron, el 30 de septiembre de 2005, en la Cámara catalana, la primera versión del Estatuto de Autonomía? ¿O acaso no hicieron lo propio quienes tomaron su relevo en el Congreso de los Diputados, el 30 de marzo de 2006, y en el Senado, el 10 de mayo de 2006, dando el sí al nuevo texto? Unos y otros sabían a ciencia cierta —y, si su ignorancia no les permitía saberlo, ello no les exime en absoluto de responder ante quien corresponda— que el texto que estaban aprobando contravenía a lo dispuesto en nuestra Carta Magna. No hacía falta ser un lince, ni siquiera un experto en Derecho Constitucional, para percatarse de que el contenido de ciertos artículos fundamentales del Estatuto, especialmente en la primera de las versiones, pero también en la segunda, se hallaba fuera de la ley.
Aun así, esos políticos no se arredraron y siguieron adelante. Y hasta hubo quien propuso y continúa proponiendo reformar nuestra ley de leyes —la única que hace de todos los españoles unos ciudadanos libres e iguales en derechos y en deberes— a fin de que el nuevo Estatuto quepa en ella. En este sentido, tanto la publicación el pasado jueves del editorial suscrito al alimón por toda la prensa escrita con sede en Cataluña como la campaña de adhesiones que la iniciativa ha suscitado entre la llamada «sociedad civil» constituyen sin duda un último intento de la clase política catalana de quebrantar, por vía interpuesta, la ley. Al fin y al cabo, lo mismo la prensa que la sociedad civil deben buena parte de su sustento —y, según cómo, su propia existencia— a las subvenciones que les otorga interesada y generosamente el Gobierno de la Generalitat.
Por supuesto, sería absurdo hacerse ilusiones sobre el efecto que una sentencia del Alto Tribunal contraria al texto actual del Estatuto alcanzaría a producir en el futuro político de cuantos parlamentarios han permitido que la situación llegara a donde ha llegado. Por más que, del primero al último, pueda decirse que han prevaricado, su conducta, por desgracia, no traerá consecuencias. Nadie les llamará al orden. Nadie les apercibirá con la sanción o el despido. Sólo los ciudadanos, con sus votos, tienen la indiscutible potestad de castigarlos y hacer justicia.
ABC, 29 de noviembre de 2009.