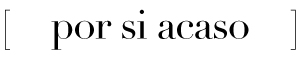La señora Inger Enkvist estuvo hace ya algunos meses
en el Parlamento de Cataluña, invitada por la Comisión de Educación. De cuantas personas comparecieron ante los miembros de dicha Comisión, ella fue sin duda la única que arrojó una luz externa, no contaminada, sobre el proyecto de ley de educación que sus señorías tenían entonces entre manos. Y es que Enkvist, como su nombre indica, no es de aquí. Nació en Suecia, en el reino de la socialdemocracia. Lo que no significa, claro, que sea socialdemócrata; basta escuchar lo que dice o leer lo que escribe para convencerse de ello. Pero, aun sin ser socialdemócrata, o precisamente por este motivo, Enkvist conoce a la perfección los resultados que las políticas educativas de los distintos gobiernos socialdemócratas han producido en su país. Y ese conocimiento, por lo demás, lo ha completado con el estudio de otros sistemas de enseñanza, entre los que se encuentra el español.
De ahí que, a propuesta del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, fuera invitada a dar su opinión sobre el texto que la Cámara catalana está a punto de elevar a rango de ley. (Ya saben, el mismo que convierte «de iure» —puesto que en la práctica ya es así— la lengua catalana en la lengua única de la escuela.) Y dio su opinión, en efecto. En un castellano excelente —eso sí, la presidenta de la Comisión tuvo que pedir a los presentes que las preguntas, a ser posible, no se las hicieran en catalán—, Enkvist dijo a los diputados lo que la inmensa mayoría, sin duda, no deseaba oír. Para empezar, les dijo que el proyecto de ley que habían elaborado nada tenía que ver con los verdaderos problemas de la educación; que tenía que ver con otra cosa, pero no con lo que se supone que debería incluir una propuesta de esta naturaleza. Y que le sorprendía, en este sentido, encontrar en el texto una serie de medidas que no harían sino ejercer una coerción en los adultos en vez de aumentar la calidad del aprendizaje de los alumnos.
Pero les dijo más, mucho más. Por ejemplo, que no toda la inmigración es un problema, sólo la que se resiste a integrarse por razones culturales o religiosas. O que la inmersión lingüística puede terminar afectando a la calidad de los conocimientos. O que la pieza más importante del engranaje educativo, aquella que hay que mimar por encima de todo y a la que hay que destinar cuantos recursos sean necesarios, es el maestro o profesor. Y que, para ello, el mantenimiento del orden y el respeto a la autoridad —esas dos fórmulas tan malqueridas por nuestra «izquierda pajín»— son unos requisitos insoslayables. Y, con respecto a unas intervenciones que acababa de oír, insistió en que carece de sentido presentar la relación entre la escuela pública y la privada en términos de rivalidad; que se trata de un debate estéril, que una y otra son complementarias y que en su país, mira por dónde, la privada vino a suplir las deficiencias de la pública. Y aún añadió que le extrañaba que, en lo que llevaban de sesión, nadie hubiera aludido todavía a los resultados de los informes PISA, en los que España —y Cataluña en particular— ocupa un lugar tan bochornoso.
Con todo, lo más significativo de las palabras de Inger Enkvist sobre el proyecto de ley de educación catalana acaso fue la constancia con que sus consideraciones descansaban, una y otra vez, en la tozudez de los hechos. No era sólo que esas consideraciones estuvieran cargadas de razón, de pertinencia, de sensatez: es que además llevaban siempre consigo la carga de la prueba. Hasta tal punto la llevaban, que, mientras ella hablaba, los señores diputados —y cuando digo los señores también me estoy refiriendo, claro, a las señoras— ponían cara de asombro, cuando no de profunda aversión. Alguien les estaba cantando las cuarenta y no parecía que lo tuvieran previsto. Figúrense si estaban desarmados que alguno convirtió incluso el turno de preguntas en una exposición de motivos cercana al memorial de agravios. Poco importó que la supuesta causante de los agravios fuera también la persona invitada.
Y eso que lo que esta persona intentaba explicar a sus señorías era una pura obviedad. Para llegar a entenderlo y a compartirlo, bastaba con ser algo permeable, con no cerrarse en banda. Juzguen, si no. Según Enkvist, todo nuevo método educativo debería gozar, a priori, del beneficio de la duda. Por descontado, no vale cualquier cosa. En lo que se propone, han de poder entreverse algunos visos de realidad. Pero, a poco que lo propuesto parezca factible, jamás debería descartarse a priori. Ahora bien, de la misma manera, cuando un método ha pasado ya la prueba de la realidad y no ha funcionado, es inútil empeñarse en mantenerlo. Más vale desecharlo y buscar uno nuevo. Tan absurdo resulta plegarse a ciertos prejuicios para no acometer determinadas reformas como obstinarse en conservar una práctica fracasada e inconveniente por el simple motivo de que está inspirada en valores presuntamente incontrovertibles.
De la primera de esas absurdidades, la propia Enkvist ofreció un ejemplo en su intervención. Respondiendo a una sugerencia de la propia Comisión, dedicó la mayor parte de su tiempo a hablar de la llamada educación diferenciada, la que opta por separar a niños y niñas en aulas o centros distintos. Tras advertir que en Suecia ese tipo de educación no existía, aportó varias estadísticas relativas a diferentes escuelas del Reino Unido —en las que se observaba la primacía, en lo referente a resultados, de las escuelas que la practicaban— y de Estados Unidos, donde la experiencia en barrios marginales había dado asimismo buenos frutos. Y, a continuación, no pudo por menos que mostrar su perplejidad ante un texto como el del proyecto de ley que no incluía ningún instrumento que permitiera alcanzar un nivel de calidad y prohibía en cambio, de forma expresa, un método, el de la educación diferenciada, de cuyos resultados pedagógicos nadie podía objetivamente dudar.
En cuanto a la segunda de las absurdidades, la experta sueca ni siquiera necesitó recurrir al texto que había sido sometido a su consideración. Con apelar a su experiencia tuvo suficiente. Y es que no existe seguramente ejemplo más revelador que el de la evolución de la enseñanza en Suecia. En una sociedad con una larga tradición pedagógica y un nivel de conocimientos de los más altos del mundo, en los años setenta del siglo pasado empezaron a desarrollarse políticas educativas basadas primordialmente en la igualdad. Como consecuencia de ello, el nivel de los estudios fue bajando poco a poco, al tiempo que iba aumentando la conflictividad. Aun así, los gobiernos socialdemócratas siguieron en sus trece, negándose a introducir cambio alguno en el sistema educativo, como si la realidad, decididamente, no fuera con ellos. Tuvo que acceder al poder, hace tres años, un gobierno de centro derecha para que pudiera plantearse en Suecia una reforma en profundidad del modelo.
Aun así, lo normal es que en el Parlamento catalán acabe prevaleciendo el absurdo. Es decir, que a Inger Enkvist y a sus razones no les hagan el menor caso. De lo contrario, ni Cataluña sería Cataluña, ni España, ¡ay!, sería ya España.
ABC, 24 de junio de 2009.