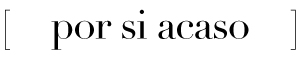A quienes llevamos ya bastantes años en estas batallas, el revuelo causado por la aparición del llamado «Manifiesto por la lengua común» no ha podido por menos de sorprendernos. No por el revuelo en sí, que constituye, al cabo, un objetivo inherente a cualquier manifiesto que se precie, sino por la magnitud alcanzada en esta ocasión. Jamás un texto de esta naturaleza había recabado tantos apoyos. Jamás había habido entre estos apoyos tantas firmas ilustres de escritores y artistas, tantas palmas y tantos laureles. Jamás se habían sumado a la iniciativa, en primera o en segunda instancia, partidos políticos en pleno, desde la cúpula hasta el último de los militantes. Lo primero, pues, que cabe preguntarse es por qué. O, si lo prefieren, por qué ahora y no antes.
Que el manifiesto naciera con el amparo de 18 intelectuales de indiscutible prestigio supuso ya, de entrada, una garantía considerable. El argumento de autoridad, incluso en tiempos tan relativos como los nuestros, sigue pesando lo suyo. Pero luego estaba el texto y sus verdades. Entre ellas, la enunciada al comienzo de la segunda premisa -«son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas»-, de la que se desprende el sentido general de las propuestas contenidas en el manifiesto y, en particular, la que se refiere al derecho de cualquier ciudadano español a ser educado en la única lengua común a todo el territorio nacional y oficial en su conjunto, esto es, en castellano. Sin embargo, por más que el texto diga lo que dice y lo diga claro y bien, de poco habría servido su difusión de no ser por el contexto en que ha aparecido.
Para empezar, nunca como en este último lustro el tema de la lengua ha ocupado una posición tan relevante en la agenda política española. Los pactos de legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero con fuerzas manifiestamente independentistas como ERC y BNG, o casi independentistas como IU-ICV, unidos a los gobiernos de coalición que esas mismas fuerzas constituyeron en Cataluña y Galicia con los socialistas del lugar, han ido convirtiendo el castellano, en cuantos ámbitos son gestionados por las respectivas administraciones autonómicas -enseñanza, medios de comunicación públicos, organismos institucionales, etc.-, en una lengua nada común y, la mayoría de las veces, puramente inexistente. En los últimos tiempos, por lo demás, el cerco a los ciudadanos deseosos de utilizar en dichos ámbitos la lengua oficial del Estado y de contar con los mismos derechos de que disfrutan ya, de forma efectiva, quienes utilizan la otra lengua oficial de cada una de estas Comunidades, se ha extendido al País Vasco, donde el nacionalismo lleva más de una década gobernando con la filial comunista, y a las Baleares, donde los socialistas, en junio de 2007, estrenaron gobierno con una amalgama de cinco partidos nacionalistas y de izquierdas.
Pero incluso un marco político como el precedente no bastaría para explicar el éxito obtenido por el manifiesto si no fuera por la concurrencia de otro factor. Desde hace ya algunos lustros en el caso de Cataluña, y de forma más reciente en lo tocante a País Vasco, Galicia y Baleares, la sociedad, o parte de ella, a través de asociaciones de padres o profesores y de toda clase de movimientos cívicos, ha ido movilizándose contra el nacionalismo lingüístico. Y esas formas de movilización -que se hallan en la génesis de formaciones políticas como Ciutadans-Partido de la Ciudadanía o Unión, Progreso y Democracia- parece que hasta pueden cristalizar, en un futuro no muy lejano, en una suerte de movimiento conjunto -en una asociación de asociaciones, por así decirlo- cuyas premisas y objetivos no diferirían en gran medida de los expuestos en el manifiesto presentado hace unos días en el Ateneo de Madrid. En síntesis: si los distintos gobiernos autonómicos han ido tensando la cuerda con el beneplácito o el silencio del Gobierno central, también gran parte de los ciudadanos afectados -que no son o no deberían ser, por supuesto, sólo los castellanohablantes- han decidido rebelarse públicamente contra lo que supone una flagrante violación de sus derechos, y hacerlo de manera coordinada.
En este sentido, el éxito del manifiesto resulta indisociable de su carácter nacional. Hasta la fecha, todos estos conflictos centrados en la lengua tenían un carácter meramente local o regional, y así eran percibidos por la inmensa mayoría de los españoles. «Ya será menos», replicaban unos. «Esos catalanes...», mascullaban otros. «¡Si el vascuence no lo habla nadie!», objetaban los de más allá. Y, quién más, quién menos, pasaba a otro asunto. Hasta que surgía de nuevo el conflicto y, nada, vuelta a empezar. Dicho de otro modo: la conciencia de que estamos ante un problema de todos los españoles, ante un problema común al que hay que poner remedio de una vez, pues socava el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, es cosa de ayer mismo.
Y, claro, a grandes males, grandes remedios. Porque si el marco constitucional ha permitido llegar a donde hemos llegado, no parece que podamos garantizar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos sin modificarlo en alguna medida. Y, para modificarlo, no basta, por descontado, con los buenos propósitos. Hacen falta acuerdos. Y estos acuerdos requieren, necesariamente, del pacto entre las dos principales fuerzas políticas del país. Por de pronto, el PSOE no sabe, no contesta. En fin, contesta, pero a tres leguas. Ante las evidencias, múltiples y reiteradas, de la conculcación de los derechos lingüísticos en buena parte del territorio nacional, a la ministra de Educación nada le «hace dudar sobre la enseñanza del castellano de España», por lo que considera que no tiene por qué adherirse al manifiesto. Y el mismísimo presidente del Gobierno, para no ser menos que su ministra, afirma que «el mejor manifiesto en defensa de la lengua es la Constitución». Y se queda tan ancho.
No es éste el caso del Partido Popular, que sí ha suscrito el documento -la primera formación en hacerlo fue UPD, si bien la doble militancia de muchos de los primeros firmantes del texto ya permitía intuir que el partido estaba detrás-. Y no sólo lo ha suscrito, sino que encima lo ha hecho con todo el aparato -y no me refiero tan sólo al del partido-, como si quisiera dejar bien claras sus intenciones. O como si quisiera poner en evidencia a su principal rival político, sabedor de que sus compromisos pasados y presentes, y en especial sus acuerdos de gobierno en determinadas Comunidades, le impiden afrontar la realidad y reconocer que el problema es tal y hay que afrontarlo. Sea como sea, la postura del PP es coherente con lo aprobado en su último congreso. Lo importante es que, en el futuro, esa firmeza no decaiga. Ni siquiera cuando empiece a fructificar el anunciado diálogo con los nacionalistas.
Lo que no va a decaer, seguro, es el ánimo de los nacionalistas. Si, en lo que llevamos de democracia, no han renunciado jamás a nada de lo conquistado, difícilmente lo van a hacer ahora, y menos tratándose de las prerrogativas que ellos mismos se han concedido en el terreno lingüístico. Así pues, tarde o temprano, el nacionalismo va a sacar la lengua como moneda de cambio. Del actual PSOE poco cabeesperar. Confiemos en que el PP, al menos, sepa estar a la altura, rechace el trueque y por una vez lo común, lejos de quedar arrumbado, prevalezca.
ABC, 1 de julio de 2008.